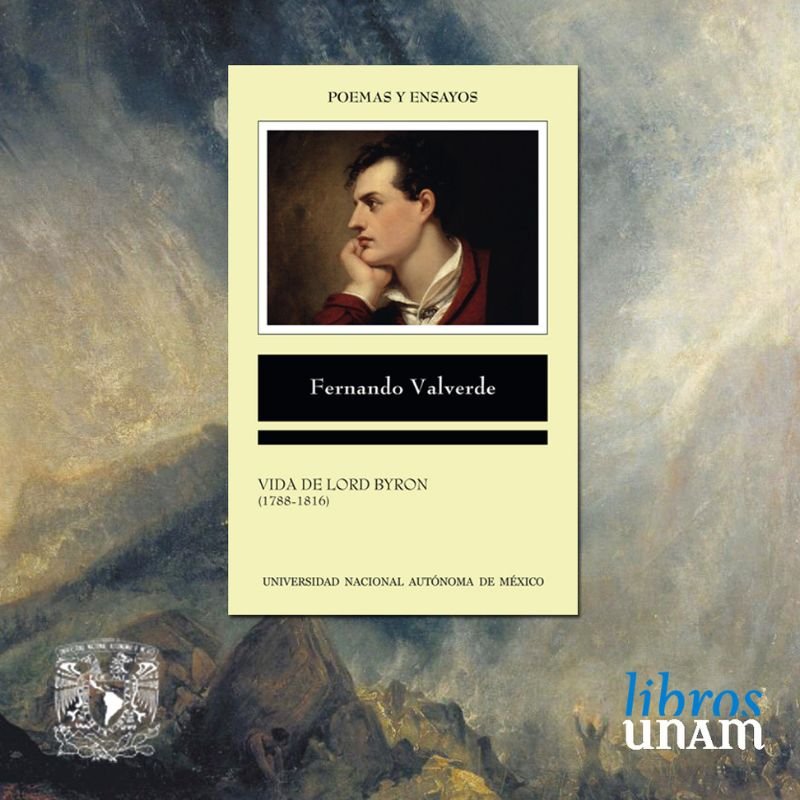Presentamos un cuento de Arturo Desimone (1984) nació en la isla de Aruba (Mar Caribe, Antillas del reino holandés) en una familia de exiliados de Argentina, Polonia y Rusia. A los 22 emigró a Holanda (donde residió por 7 años y donde hoy expone sus dibujos). Actualmente vive en Argentina. Sus poemas y cuentos de ficción en inglés han sido publicados en diversos jornales literarios en Estados Unidos e Inglaterra (Drunken Boat, New Orleans Review, Adirondack Review, Hamilton Stone Review, entre otros) Sus artículos sobre política y crítica del arte se publican en revistas de Estados Unidos y Holanda.
Como dos navajas de caracol
Rezaba, pidiendo por la muerte de mi padre Miguel Jacobo. Me dirigía a los antiguos dioses semíticos: no rezaba como un niño católico. Conocía algo de lo semita: sabía dibujar las letras un poco a pesar de que mis padres me quitaron de la sinagoga cuando era niño prohibiéndome atender los rezos del sábado. El abuelo había construido la casa en la otra vereda de la sinagoga, la ventana velada la mirábamos desde el balcón.
Los antiguos amos de la isla Aruba solamente aceptaban rezos susurrados en el Arawak, idioma extinguido que yo no hablaba. Aquellos amos sabían manifestarse en todas las formas de las Siete especies de murciélagos: veloces y expedientes todos, oyentes de cualquier rumor y amantes de las frutas dulces y venenosas del árbol franjipani, entre otros. La mayoría de los arubianos tenían ancestros que habían alabado a esos dioses, orando en el lenguaje extinguido. Mis antepasados vinieron de otras regiones del mundo, igual que los ancestros de los que se asentaban dentro de la sinagoga prohibida en la vereda. Por eso necesitaba dirigir mi rezo de joven y asesino a otra constelación en la bolsa divina, a otro ramo de dioses los cuales, ojalá, me darían una respuesta menos hostil que los dioses domésticos de esta tierra ajena llenita de caracoles y flechas y miseria, arena circunstancial de mi nacimiento.
La mayoría de los padres de los demás niños arubianos eran más dulces que mi padre amargo y por eso escogían chupar de las botellas de ron dulce. Mientras sus hijos, mis compatriotas infantiles en el colegio, chupaban mucho el dulce fruto amarillo del algarrobo negro sin saber que ese fruto lo usaban los indios hace siglos en Aruba para fabricar una especie de licor sin fines de lucro o marketing hacia turistas, quienes por suerte no se desembarcaban en esos tiempos antes de la miseria milenaria.
En su adormecer, durante el mediodía, mi padre Miguel Jacobo emitía un ronroneo de sonidos más fuertes que el aparato defectuoso del aire acondicionado. Pero él no bebía ron. Cada noche Miguel Jacobo chupaba whisky, bebida amarga, el líquido era de un color parecido al ámbar de sus ojos.
Estas y otras de mis investigaciones me llevaron a concluir que yo no me encontraba en cualquier posición para invocar a los antiguos amos de Aruba. No tenía esa libertad, aunque el asesinato dulce e indecoroso (con entrega rápida por ala de murciélago) parecía un lindo regalo que pedir.
Tuve que dirigir mis rezos a otros dioses, a los dioses semitas, en una lejanía ancestral. Pero los que han leído las traducciones de los cuentos escritos por primera vez en imágenes en arcilla, saben que los semitas pueden tardar en actuar pero, una vez que sí actúan, sucede con una velocidad que rasguña a los cristales.
Y tardaron.
Tardaron mucho tiempo en matarlo. Quizás -calculo- tengan su propia burocracia de papiros y cristal.
Finalmente mi rezo se tramitó. Inmensos discos giraron en su burocracia echando polvo de cristal cortado. Dejaron, finalmente, que cayera una serpiente negra del cielo de Aruba. No la vi, pero la escuché caer.
Cayó ensuciando el whisky de mi padre. Los dioses hasta sacudieron los contenidos del cenicero de Ishtar, contaminaron la ducha (que mi padre usaba muy de vez en cuando, raramente) Contaminaron el viento perfecto que sopla siempre del noreste sobre Aruba como un esposo fiel, el famoso Nordoost, amado por viudas de pescadores arubianos.
Los semitas tardan, pero conocen cierta discreción, marca de los civilizados.
Mi padre Miguel Jacobo ni se dio cuenta de la caída de la culebra —si no, viéndola, se hubiera quejado gritando ‘carajo’ seguido por ‘la puta que la parió’ y el resto de sus maldiciones de siempre, echando a su hijo la culpa por todo, por su condena y su condición de exilio en la isla de Elba (nombre que él a veces usaba para denominar esta isla árida de Aruba, equivocándose en su ebriedad y nombrándola su Elba, como un marido borracho que gime el nombre de su puta favorita mientras se acuesta con su esposa, que lleva otro nombre: Aruba, no Elba, cuenta ahora Don Desgraciado ¿quién es ella, quién es esta ramera Elba?)*
Nunca entendí cómo un hombre tan inteligente, un hombre que en su juventud fue jugador de ajedrez y de BlackJack, pudo equivocarse así…Sabía que no existía un nombre como Elba en el idioma antiguo del Arawak, de los indios que dieron el nombre Aruba a la isla seca y desértica, y el nombre Xamaica a la isla fértil y verde de dos ríos dulces.
Diez años pasaron hasta que el veneno del animal se entrañara y matara a mi opositor: aunque él era un hombre de nervios frágiles el whisky formó un escudo protector, una armadura color ámbar que envolvió sus entrañas y nervios evitando que penetrara el veneno (para mí el whisky de calidad siempre parecía tener el color del ámbar).
Hasta que un día el doctor le dijo que si no intentaba dejar el alcohol moriría. Su cara cambió tres veces de color a causa del hígado roto y del anhelado intento de parar la adicción. Pero se volvió más hijo de puta. Daba sus opiniones políticas constantemente, se declaraba un genio, me amenazaba y ordenaba que me castigue a mí mismo y me ate con un alambre, lo que no hice. Finalmente insistió con salir en su auto a la noche, quería conducir en su estado, en busca de algún elixir que calmara el veneno de la mordaza que le quemaba por dentro. Quizás hablaba de los frutos resguardados por los murciélagos de la isla, pero él odiaba a los nativos y a los indios hasta compararlos conmigo, así que dudaba de que él, de repente, empiece a adoptar las creencias de sus enemigos.
Para su entierro vinieron alrededor de quince visitantes, patética cifra en una sociedad isleña donde la vergüenza pública sólo se puede evitar si vienen trescientos miembros de la extensa familia y quinientos visitantes en total al velorio (esto, según los índices y almanaques de la vergüenza, que no se leen en la isla porque los isleños lo saben de memoria gracias a la tradición oral) También se supone que en un buen velorio, se come un banquete de bolo preto: una tartita negra lleno de ron y chocolate envuelto en seda blanca.
Bebí sólo alcoholes claros durante el desvelo y el entierro del hombre embozado. El baño de la casa funeraria olía a los cloros de la suerte (jazmín y piña, entre otras flores ajenas a la isla desértica.) Viendo mis ojos en el espejo, vi que tenían un ámbar aún más oscuro que los ámbares de mi padre.
En Aruba yo buscaba la salida del laberinto, pero los muros estaban hechos de mar y de aldeanos arubianos que no me dejaban en paz. Pude haber escapado antes, pero el deseo sexual me esclavizó: nunca había cogido a ninguna de las arubianas. No quise irme siendo un hombre destrozado, con la frustración de nunca haber tenido lo que me parecía una bella historia de amor juvenil, cliché de la televisión venezolana con sus canciones de pop edulcorado. Allí perdí, porque no quise soltar el sueño de tener una adolescencia. Pero mi realidad no era ni adolescente ni juvenil. Tardé demasiado en hacer la migración.
Al principio, los primeros cinco años de libertad y parranda, la pasaba bien. Pero después vinieron cosas malas: no pude dormir durante un mes (incluso restringiéndome a dos tazas de café por la mañana) bajaba de peso rápidamente y las oportunidades sexuales se me escapaban.
En ese estado fui juntando el dinero para encarar un boleto a Holanda, el reino del alejadísimo y legítimo Norte del globo. Algunos isleños decían que allí la vida era vivible y durable. Decían que allí, aunque había dueños y propietarios, lo que afortunadamente no había eran vecinos. Ahí tampoco se hacían muchos amigos, porque todos saben que las amistades traen la corrupción política. En la isla había sólo vecinos, con sus bocas y ojos curiosos; todos se auto-calificaban como oráculos de la moral, jueces opacos. Pero Holanda también era difícil, por tratarse de una sociedad intolerante hacia todo lo que no es holandés o protestante. De esto se enteraban hasta los arubeños que se quedaron en la isla escuchando a los que se fueron y se volvieron.
En Holanda no había vecinos, sólo propietarios e inquilinos. Ligeramente perdí mi habitación de alquiler, viví en las calles de los pueblitos y puertos de Holanda, desde donde ni se ven las olas más enormes del mundo ni se ven los rasgos de la historia. Me hice un errante justo después de finalizar trámites de radicación como un holandés-habitante registrado por el Estado de bienestar.
Creo que quizás toda esta mala suerte tuvo sus orígenes cuando los dioses y diosas semíticos cumplieron su parte, pero faltaba aún lo que querían y esperaban de mí. Este deber era implícito, lo no nombrado, pero yo como joven ansioso de ir de parranda en seguida después de la ejecución de mi padre, lo había olvidado, dejándolo para una mañana postergada y arrastrada en el polvo del tiempo.
Habían soltado de la nube una serpiente negra, habían echado sal, que no era la sal extraída de meras lágrimas. Los semitas respondieron a mi rezo. Pero me había olvidado de darles ofrendas agradeciéndoles por lo atento del mercenario: una culebra negra, gladiador sin manos y sin piernas que, aún así, lo supo matar en la ducha de nuestro hogar en Aruba: la serpiente marina echada de los cielos por manos endiosadas y con veneno en sus colmillos, como dos navajas de caracol pintadas de veneno azul.
Decidí vivir de manera nómade aceptando mi condición de forastero, de extraño. Viajé en busca de los hogares y cuevas de esos dioses que me habían dado amparo.
En Túnez, que fue una vez Cartago, pinté los signos de los dioses en Tófet y les llevé ofrendas: rosas amarillas. En Tófet, antes, los Fenicios sacrificaban a niños rehenes, lo cual se hizo una fuente de vergüenza y arrepentimiento en los siglos posteriores. Los Imanes musulmanes prohibieron que los jóvenes creyentes visitaran a Tófet, lo que era como el Gehena para los judíos en Palestina.
Recogí esas flores que los árabes llaman ‘hermanas de Noamén’ y vomité una larga serpiente negra, la cual tenía los ojos de un niño.
Sepulté a la víbora en la tierra seca y marrón de Tófet dándole gracias y reconocimiento al mercenario por su obra de calidad, por haber salvado mi vida triste y haber interrumpido los dolores de mi infancia con su mordaza. Le dije palabras de aprecio, como un hombre le hablaría a una mujer madura y bonita pero insegura. Le dije que su mordaza había sido como una lluvia fresca de arriba, pero mucho mejor y más seca que una lluvia. Después la cubrí con tierra (llena de historia cartaginense) y astillas de caracoles.
Cargando flores caminé al mar de Bizerte, una aldea costeña a unas horas de las afueras de la ciudad de Túnez. Los policías tunecinos me pararon, echaron su vista sobre mi cargo, las Hermanas de Noamén, insistiendo en verlas totalmente desnudas. Y, habiendo echado su vista desaseados, también miraron mi documento antes de dejarme pasar. Tuve que regresar otra vez al siguiente día para recoger nuevas flores, Hermanas de Noamén, no desvirgadas por las inspecciones (sólo por los picos videntes de las aves africanas) Esta vez escondí mejor las flores y di treinta Dinar al policía que me pidió otra propina más: soborno más propina, para colmo.
Alcé las flores hacia una ola que las comió y dijo gracias, escupiendo huesos y estrellas, y oliendo a vino tunecino.
Con dos fragmentos de caracol roto me corté en la parte del pecho donde reside el amortiguador de los sueños que rezan por su propia cuenta, exactamente como había hecho cuando rezaba de niño a los dioses Semíticos, repitiendo los nombres (como Ereshquigal y Nergal, Anahita Tammúz y Bahál)
Bebí a la consagración con más vino tunecino.(*Era el mismo vino que bebieron Aurelio Agustín, Apuleyo y el poeta nacional más reciente que todos estos, el maestro Abu el Kaçem el-Chebbi. Es poco probable que hayan bebido de la misma copa, porque hubo mucho robo de copas en Cártago, país que suele atraer colonizadores y cleptómanos.)
Era el mes de marzo. Fui a pasar Pésaj a una sinagoga alambrada de la cuidad de Túnez con los únicos judíos locales que no se habían marchado después de que los islamistas ganaran las elecciones. Les expliqué que yo era un turista judío. Era el primer Pésaj que festejaba en veinte años desde que a mi familia le fue prohibida la entrada a las sinagogas de todo el Caribe (a causa de los errores cometidos por mi padre, errores que yo, con ayuda semita-pero-No-monoteísta, traté de revocar) Jóvenes judíos tunecinos me miraban con sospecha, con sus labios andando en murmullo de judío, en hebreo. Sus brazos izquierdos estaban envueltos en la faja negra del tefilín, una faja inscrita con rezos que apretaba el pulsar de un judío. El rabino hablaba ante nosotros, no de piedad, sino de su contrario: su sermón nos contaba del deseo y de un Cantar superior a todos los demás cantares, dictado una vez por un rey desobediente semita quien pudo seducir a la jovencita reina de Yemen. Eran temas que me parecían pocos usuales justamente para el sermón del Pésaj, pero qué sabía yo de sermones después de tantos años de no haber pasado por las puertas de un templo.
La siguiente noche de Pésaj recibí una llamada de mi buen amigo tunecino Hedi El Tuareg, un amigazo del parque central de Túnez. Él me había detenido durante mi paseo en mi segundo día en el país, haciéndome ciento ocho preguntas y anotando mi número tunecino para poder quedar luego. Hedi explicó que su nombre significaba “la Calma’’ en árabe, pero insistía que él no era un mero árabe, sino un Cartaginense. Me cayó muy bien y le di mi número.
Era el día después de completar mis rezos. Hedi me invitó a una fiesta al lado de una mezquita oscurecida. Me llevó a un balcón, donde estaba su amiga. Conocí a la Amada de Túnez; por lo menos, Hedi la presentaba llamándola así: “La Amada de Túnez.” Ella no contradijo el título, sus labios bermejos sonreían cuando él la nombraba así. Habían pasados unos pocos meses después de aquella famosa (y para algunos cínicos, dudosa) revolución tunecina y no todos contaban sus identidades a desconocidos porque andaban los agentes de la policía política disfrazados por todos lados, aunque siempre se reconocían en el país pequeño como una aldea de diez millones de habitantes.
Ella manejaba el viejo tocadiscos, un aparato que parecía hecho de obsidiana y traído del Japón por viajantes fenicios hace casi un siglo. La tunecina ponía canciones en árabe, de Fairúz y de la cantante Mahmouda, entre otras. Como una educadora nata en los temas del deseo, ella explicaba las letras, traduciéndolas. “Tus pasos arrastran azúcar, en la tierra de tus pasos hay miel’’ era un verso que se repetía en Árabe, traduciéndolo al inglés lentamente. Me contó de las leyes de la playa de Cartago, una república nocturna y llena de conspiraciones. Ella nunca había oído de Aruba. Yo le afirmé que antes tenía dos patrias: Aruba y la noche. Había perdido la isla Aruba. Con suerte, Túnez seria mi nueva patria. Sonaba como un tango.
Creo que llamarla La Amada de sólo Túnez era demasiado modesto para una muchacha como ella. Completé el intercambio en la economía de ofrendas que existía mucho antes que el capital económico de la maldad. Bebimos algunas copas de vino de la bodega de Cartago llamado Nour al Kamra’a mientras Piazzolla sonaba en la computadora (era mi turno de manejar el tocadiscos). Me dijo que el precio del vino para la Amada era la luz de luna, atrapada en sus ojos, como dos navajas de caracol.
Saqué las navajas, con un gesto fingiendo ser experto, y las usé para cortar las últimas flores de Tófet, Las Hermanas de Noamen, en la mesa. Como si fuese parte de un intercambio misterioso, ella mi pidió que cortara la tela de su vestido tunecino. Vi que a esta chica le gustaba ese tipo de juego, por la risita que daba haciendo esa pregunta. Romper las telas cuidadosamente con un cuchillo era una maniobra como tocar un himno a la diosa Tanit en un antiguo laúd cartaginense. Antes de dormirnos en la madrugada, echamos el vestido sobre el techo de su casa en el séptimo piso. Por ella haría todo lo esperado de mí, aunque a veces parecía un bobo, tambaleándome en todo.
La Luna de la diosa Tanít aún echaba un rayo apenas brillante, como una navaja de caracol rayando a la garganta del cielo de pocas estrellas. Pájaros africanos ya empezaban sus rondas y canciones saliendo de las heridas de la madrugada. Esos pájaros cantaban antes del canto del Muecín, como los ejemplares fanáticos ambulantes que ellos son. La Amada de Túnez y yo habíamos pensado, quizás muy arrogantemente, que por la mañana los dioses seguramente ya habrían coleccionado la ofrenda, horas antes de los segundos cantares del muecín de la religión musulmana competidora.
Pero en vez de haber aceptado este sacrificio la prenda solamente se había cambiado de lugar debajo de los cielos circulares de la Tanít. Desde el balcón vimos que el textil se enredó alrededor del alminar de hierro arriba de la mezquita vecina, erguido y flotando como una bandera hereje, de color bermellón de frutilla con manchas de vino y de cigarrillo, arriba de la bandera verde oficial de la fe. El cantar del Muecín no igualaba ese otro Cantar, el cuál sólo ella y yo pudimos escuchar. Un canto cargado de luz y nuestra primavera existía aún debajo del griterío circular y voraginoso del rezador. Gorriones africanos circulaban como un molino alrededor del alminar, las aves distribuyendo sus chismes migratorios, y su cháchara de pajarraco, lo que nunca se debe confundir con rezos.