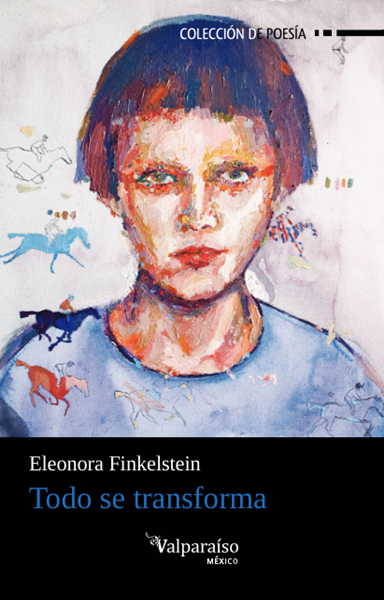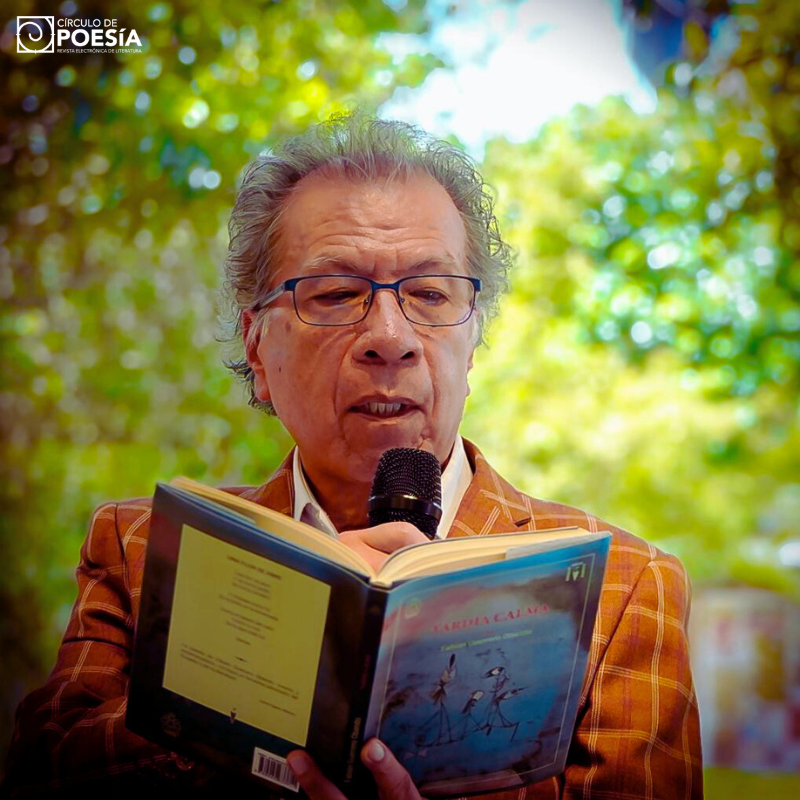Presentamos el prólogo de Eleonora Finkelstein sobre El enemigo de los Thirties de Juan Arabia. Eleonora Finkelstein es una poeta, crítica, traductora y editora argentina nacida en 1960. Publicó los libros de poesía Hamlet y otros poemas (1997), Las naves (2000), Delitos menores (2004 y 2016) y Grandes inventos (2017). Es directora de RIL editores, además de co-fundadora y directora de Ærea. Revista Hispanoamericana de Poesía, y de sus colecciones de poesía y traducción.
Cada forma de tallar un diamante. Una lectura de El enemigo de los Thirties de Juan Arabia
Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño,
y le dieran una flor como prueba de que había estado ahí,
y si al despertar encontrara esa flor en su mano… ¿Entonces, qué?
Samuel Taylor Coleridge
Se nos advierte desde el comienzo que no encontraremos en este libro un poeta que alce su voz para hablar en nombre más que de sí mismo. Y no es que no quiera ser escuchado, invocarnos, es solo que se propone ser honesto. Y lo dice claro, incluso antes de la lectura del primer verso, desde la declaración implícita del título: El enemigo de los Thirties.
Para el lector que no lo tenga presente, y porque viene al caso, se llamó Thirties (también War Generation) a un conjunto de poetas ingleses de la década del 30 (W.H. Auden, claramente el más connotado), que asumió un rol activo frente a la contingencia de una sociedad en crisis, con variables colectivas dramáticas y urgentes. Este grupo era, por un lado, epígono de la Primera Guerra Mundial, con su rémora de cerca de diez millones de muertos; por el otro, antesala de la Segunda, con sus siguientes millones de vidas por cobrar.
En ese contexto, la idea de “humanidad” como un único cuerpo amenazado del que cada hombre de bien era célula, impulso vital y defensa, se opuso a la visión romántica del individuo, a sus búsquedas metafísicas, psicológicas o simbólicas, al margen de las circunstancias y, en consecuencia, subjetivas. Claro que a pesar de aquella mecánica autoimpuesta (de sólo ocuparse del mundo) podemos recordar grandes poemas y poetas de esos años pero es evidente que en aquel panorama atronador, no todos se detuvieron a considerar cuánto tiene que ver la subjetividad con la circunstancia, cuánto se interpelan mutuamente. Es que, en el fondo, la tensión entre individuo y colectividad si bien no es arbitraria al menos se exagera. Y así fue como, a fuerza de recurridas hasta el voceo, las grandes retóricas se vaciaron de su contenido poderoso. Es un hecho que alcanza a nuestros días: desde ese “vaciamiento”, al verse convocado por palabras como “pueblo” o “patria”, cualquiera lo piensa dos veces.
Pero volvamos a la poesía. “Enemigo de los Thirties” es, en el sentido señalado, como decir enemigo de los discursos vacíos o las proclamas públicas. Pero entonces ¿amigo de quién es Juan Arabia o, mejor dicho, el que sea que toma la palabra en sus poemas? Es amigo de los Forties, con Dylan Thomas a la cabeza, y de los Simbolistas, con Arthur Rimbaud en el corazón. Y más atrás, amigo del Romanticismo inglés, del lado de Coleridge, que es el gran paisaje natural/sobrenatural donde monta su tienda. Esos son los tres espíritus que sostienen y albergan al poeta. Esas, las voces con las que dialoga y se identifica principalmente. También interpela a otros autores, es verdad, incluso de manera explícita. A Verlaine y a Borges, por ejemplo, pero en mi opinión en tanto uno y otro tributan en cierto punto a Rimbaud y a Coleridge, respectivamente. Así vamos entonces, acompañados a través de esta lectura, avanzando entre la realidad y el sueño: Quiero escribir con el corazón, y olvidar lo que estoy haciendo./ Quiero escribir como el aire es en el mundo (“El océano avaro”).
Estos poemas nos hablan de todo aquello que puede devolver al hombre su intimidad, su ser, “lo único en lo diverso”. Pero siempre y sin opción, implicado en lo colectivo. Sí, este viaje es también hacia los otros: hacia ese principio común que se expresa en la conciencia individual y llega a la certeza compartida de la muerte, a la nostalgia por el paraíso perdido, a nuestra idea de eternidad y de Dios: Soy el que mira al cielo y a la tierra./ Soy el universo./ El que baja a la orilla del lago y/ enciende las hierbas secas (“Soy el que mira al cielo y a la tierra”).
En este momento, podría detenerme a especular sobre ese “sí mismo” que invoqué desde el principio. Por ejemplo, preguntarme cuánta identificación o cuánta distancia hay entre el autor de estos versos y su alter ego lírico. Pero sé que al respecto se llegó a algunas conclusiones que comparto: el poema es ficción, el poeta también; lo es la entidad que lo enuncia e, incluso, el lector. Esta aparente paradoja tiene una solución sencilla y conocida: todo será irremediablemente filtrado por un sujeto, ese “otro” que cuenta los cuentos, y al que Rimbaud sabía identificar tan bien. Pienso que la “objetividad” es un supuesto que tiene apenas menos carga mitológica que la mentira a secas. Pero cuidado, verdad y ficción no son opuestos irreconciliables y tampoco es que todo sea relativo. Se trata simplemente de no enarbolar conclusiones fundamentales (ni de forma ni de contenido) sino, como destacaba antes acerca del propósito que intuyo en este libro, remitirse a la honestidad intelectual y, por qué no, estética: Por eso, y porque somos tan sólo/ la estela de un camino inadvertido,/ camina,/ sigue escuchando el rugido del mar./ Aquello que buscas te pertenece (“Y el temor rompió sus alas…”).
La lectura de este libro nos deja la sensación de que nuestras almas realmente pasaron por allí, y que deberíamos buscar la prueba. Como en el famoso texto de Coleridge, una flor sería suficiente. Porque la sinceridad de un poeta no es poca cosa: nos señala y nos identifica, nos mira a los ojos y nos requiere. Se trata de emoción, lo digo sin sentir el deber de disculparme; de emoción frente a las preguntas sin respuesta. No es solo una batalla dura, es una batalla perdida. Una épica de héroes inciertos, que se atreven a buscar la belleza en el camino, con las botas sucias y los ojos ardiendo; dispuestos a fracasar, lejos del hipotético lugar donde se supone aguardan las certezas y las formas puras. Una torre inaccesible, una ciudad que no será tomada jamás.
Me quedo con esta sensación y es casi una memoria, porque comparto con el autor muchas lecturas favoritas: los ya nombrados románticos, simbolistas, Forties y los beats, claro, otros neorrománticos a su manera (in their particular dirty way). Pero también me pregunté si cada poema de este libro no es una especie de declaración de principios. El exordio de entrada es hermoso y elocuente, con ese tono profético (bastante temerario en nuestros días): Develarle al hombre/ que los ángeles no están en el cielo/ (…)/ Develarle, también,/ que ya experimentó la eternidad y la muerte;/ (…)/ Que el cielo es celeste,/ aunque sólo eventualmente./ (…)/ y que aquel a quién más teme, es sólo él y nadie más./ (…)/ Develarle al hombre que aquello de lo que escapa/ no se encuentra en su camino;/ y que sus pensamientos/ son sólo una vaga e inútil extensión de lo que siente.
Develar, desenmascarar. Lo dicho, antes de empezar con el primer poema, el poeta nos hace saber que se propone sentar a la verdad en sus rodillas, al menos la parte que le corresponde y reclama. Sabe que para esto debe dejar afuera algunas armas: la grandilocuencia, el artificio, el esteticismo vacío. Sabe que para conseguir nuestra confianza, deberá hablarnos claro; lo hace. Y lo hace al punto de incluir algunas notas reveladoras a pie de página (un gesto técnico curioso pero funcional en este contexto). Pero por más que parezca sencillo, no lo es, porque se ocupa de mostrar y decir lo que ve el poeta. No es un ojo fácil, es un ojo que puede sacar a relucir sentido, sinsentido y, sobre todo, extrañeza, aun desde la escena insignificante, el personaje vulgar, la palabra más doméstica. Estoy hecho de palabras; soy el que canta./ Estoy hecho de materia; soy el que inventa./ No siento temor por la verdad:/ soy el que vive, soy el poeta ( “Soy el que mira al cielo y a la tierra”).
En la búsqueda de esa “verdad” resuena en El enemigo de los Thirties la eterna dicotomía entre la poesía de salón y la intemperie. Sí, de nuevo el poeta heroico construyendo su propia epopeya individual, en el camino, al aire libre. Pero volvamos al comienzo: no se trata de introspección ridícula o narcisismo. No es tampoco la fiebre repentina de un lirismo vociferante y amanerado. Es la figura del poeta como redentor consciente, aquel que no teme reunir en sí virtudes y miserias, para conseguir convertirse en un hombre, ser perdonado y continuar. Y ahí tenemos a los santos patronos de nuestro poeta, impregnados todos de una cierta religiosidad pagana: el pobre de Rimbe, un niño, el alma de la fiesta, sin una sopa caliente, durmiendo con los pies fríos, los bolsillos rotos y su apetito por lo desconocido: Ellos sólo se sorprenden de lo que no se atreven:/ y encuentro el mar, veo mi rostro/ en el lagarto espejo…/ Y pese a que la noche es fría no voy/ a morir por estar acá. Aunque/ posterguen la comunión/ puedo matar a Dios escribiendo “ha muerto”/ sobre una silla ( “El hombre con las suelas de viento”). Y después, Dylan Thomas, el que increpó a su padre muerto there on the sad height. Él mismo, ese otro Cristo, cargando una cruz que nadie verá tan diferente a la de los otros borrachos y miserables parroquianos. Sostenías tu copa/ enjaulada de demonios y tibia verdad,/ de antaño no resuelto y espinas arenosas.//¿Alguno entenderá que esa cruz/ no es la misma que la de esos dos ladrones/ que beben despiadados su pobreza? (“Final (o el enemigo de Los Thirties)”). Y el último poema del libro, para el viejo Samuel Taylor Coleridge embarcado en sus sueños de láudano: Yo, que negué a Cristo en el primer barco, finalmente/ entendí el significado de la palabra adiós. No se trata/ de una simple despedida:/ es el momento en el que todo/ se hunde en los blancos y transparentes mares de números, y/ se pierde la flor,/ única prueba de la existencia del paraíso ( “Distrito de Los Lagos”).
Y las drogas, que tanto se asocian con estos poetas, como telón de fondo. Las que sean: opio, hachís, alcohol, anestesia, amor o dolor. Lo que se tenga a mano… Pero no podemos, decentemente, llamar a esta búsqueda autodestrucción sin igualar los términos con el tallado lúcido de la propia subjetividad. Hay un lugar hacia donde avanzar, algunas cosas que terminar, y el tiempo no va a nuestro favor. A la conciencia se la lleva la corriente. Y es allí donde cada uno hace lo que puede o lo que debe. Juan Arabia maneja ese juego: estamos hablando de poesía, de un lirismo revitalizado al que nos convoca. Sin perder el temple, sin necesidad de alzar demasiado la voz: En la rama más baja de la bauhinia/ descansa el negro azul color marino… El/ colibrí inadaptable… Púrpura como el/ placer del límite, sediento como la/ destructora raíz del sauce:// Néctar, Licor, Hachís: como el origen/ del fuego (“Un colibrí en la Bahuinia”).
Después de leer el último poema recordé una figura que aparece en las primeras páginas a la que no había prestado atención en su momento, más que como un gesto decorativo (a propósito, destaca el delicado correlato visual que logra la diseñadora Camila Evia en este libro). Volví a mirar la imagen: es una lámina sencilla, imagino que tomada de algún manual de joyería clásica, que muestra las dieciocho principales formas de tallar un diamante. Esta clave, casi un poema gráfico por el simple hecho de ubicarse allí, dio sentido a mi lectura. Sí, la antigua idea del universo presente en cada átomo, del mismo modo en que el poeta es, a la vez, parte de un cuerpo mayor que lo contiene y al que da vida. El mensaje está recibido: las formas de tallar un diamante son diversas pero aquello que es auténtico, y esta poesía lo es, se presenta puro, como cada partícula de carbono, única, y queda brillando en nuestras manos como una prueba: ¿Entonces, qué?