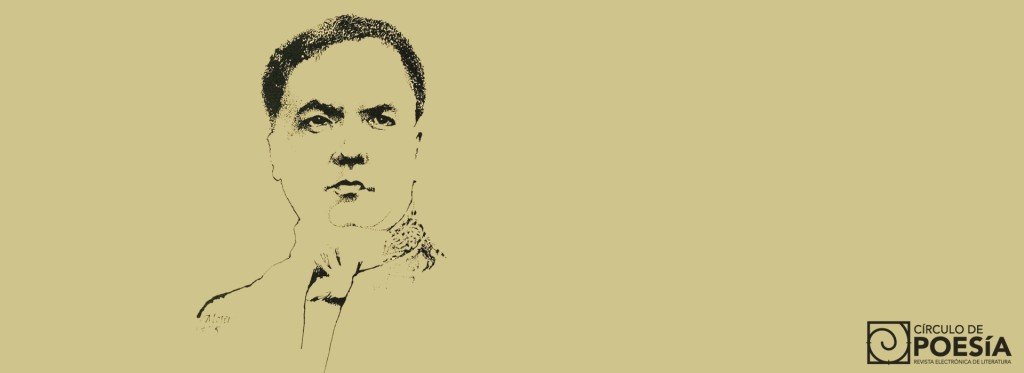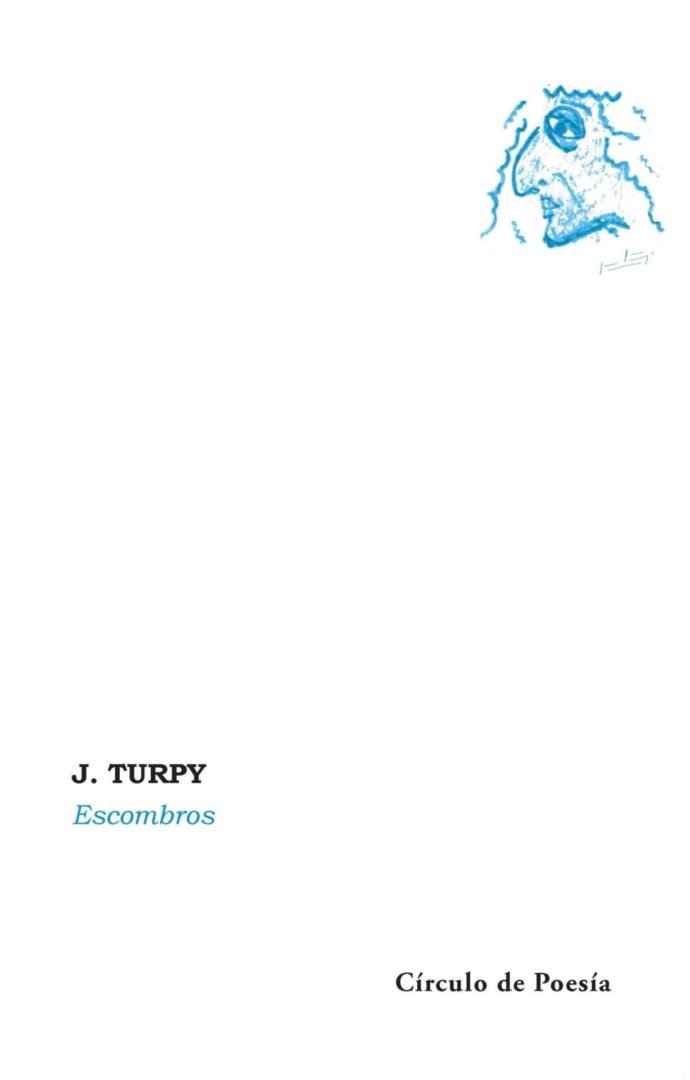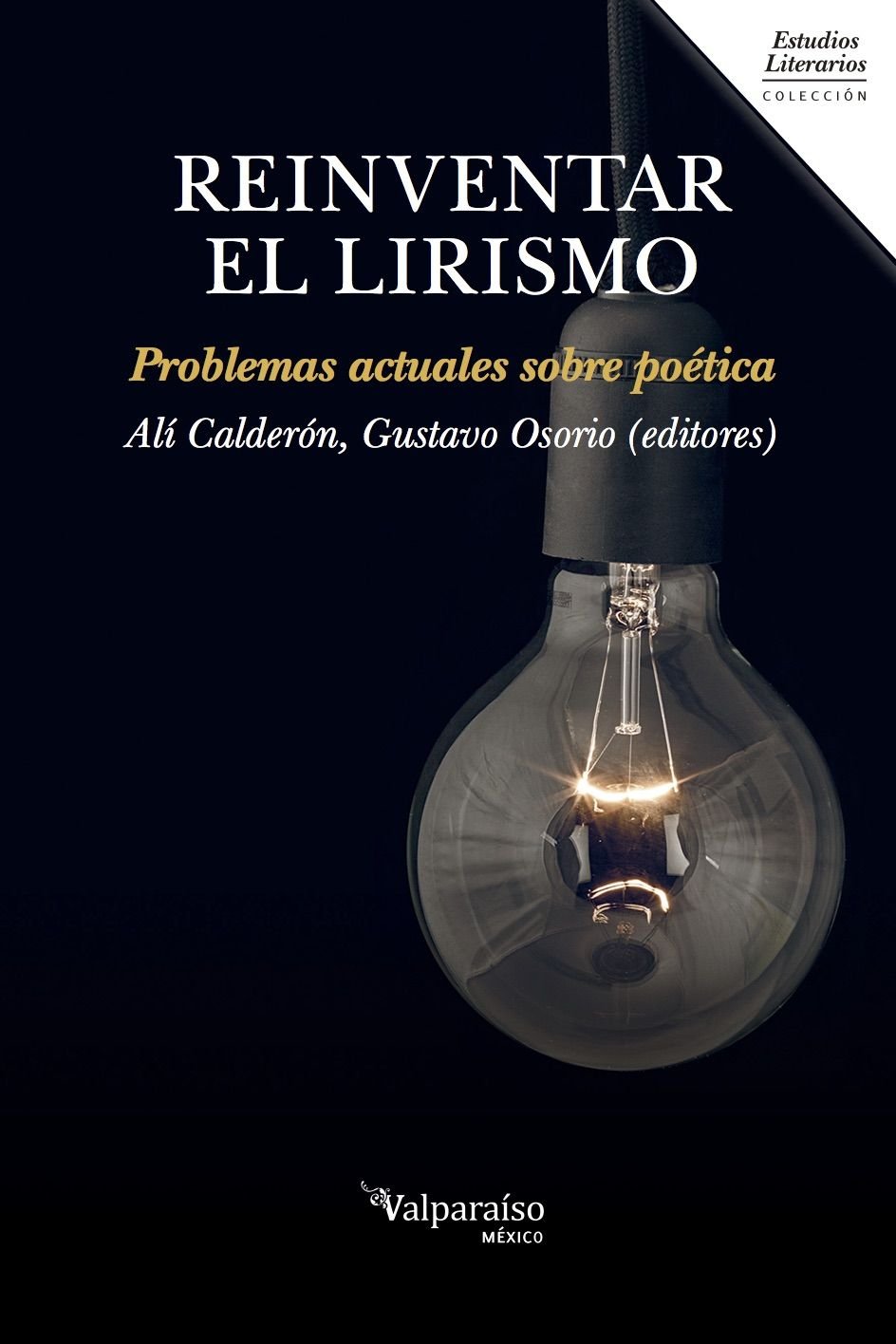Presentamos un ensayo de Roberto Carlos Pérez sobre Rubén Darío y el modernismo. Rubén Darío es uno de los poetas que más influencia haya tenido en la tradición occidental. Roberto Carlos Pérez (Granada, Nicaragua, 1976) es músico, narrador y ensayista. Estudió Música en Duke Ellington School of the Arts y se licenció en Música Clásica por Howard University, en Washington D. C. Además es máster en Literatura Medieval y en los Siglos de Oro por Maryland University.
Cien años después: el Modernismo, Rubén Darío y «Los motivos del lobo»
La pugna entre España y América, ¿galicismo mental o profundo hispanismo?
No hubo precursores; hubo quienes echaron el idioma a andar y en esa corriente revolucionaria se han podido percibir claras divisiones: los que por fuerza se vieron envueltos en el espíritu de la época, o Zeitgeist –a quienes sería mejor llamar «iniciadores»–, y aquellos que luego de 1896 –el año de Los raros y Prosas profanas–, adquirieron plena conciencia de la estética que defendían.
En el siglo XIX el imperio español hizo aguas. Perdidas las colonias en América, la estocada final sobrevino en 1898, cuando Cuba y las Filipinas le fueron arrebatadas por Estados Unidos. Se hacía realidad lo que en su tiempo imaginaron los bárbaros invasores del imperio romano: ver todo vestigio de la Roma imperial, incluso las lenguas nacidas del latín, reducidos a polvo. Así, el siglo XX hizo del inglés la lingua franca, sustituyendo al francés que había dominado el siglo XIX y al español que desde 1492 se dispersó por todos los continentes. Se materializaba entonces la idea del finis latinorum, propagada en el siglo V cuando un grupo de pueblos germánicos asaltó Hispania y el primer rey visigodo, Alarico, se apoderó de Roma.
Según José Ortega y Gasset: «Hacia 1854 –que es donde en lo soterraño se inicia la Restauración– comienzan a apagarse sobre este haz triste de España los esplendores de aquel incendio de energías; los dinamismos van viniendo luego a tierra como proyectiles que han cumplido su parábola; la vida española se repliega sobre sí misma, se hace hueco de sí misma» (Meditaciones del Quijote, 41).
A los intelectuales españoles les resultaba difícil entender cómo y cuándo había venido a menos esa patria que no sólo produjo descubridores y conquistadores, sino la primera novela moderna, una tradición teatral única, el mejor conjunto artístico del barroco, el primer mapa-mundi de Juan de la Cosa, la primera gramática de una lengua europea, el primer debate internacional sobre los derechos humanos, y tantos otros aportes culturales.
Hacia 1880, en Hispanoamérica, algunos escritores hicieron leña del árbol caído. Al menos así lo interpretaron reconocidos intelectuales como Unamuno, escandalizados por el «afrancesamiento» que, encabezado por Rubén Darío, asomaba en las colonias de antaño. Pero a esas alturas, políticamente libres del dominio español, era natural que los hispanoamericanos se sintieran capaces no sólo de articular ágilmente sus ideas, sino de experimentar con modelos franceses en el uso del lenguaje poético.
El crítico español Juan Valera reconoció esta habilidad en Darío, y al hacerlo consagró el movimiento modernista aun cuando en la península no faltaban los insultos. Ramiro de Maeztu calificó sus obras de «basura» y «hollín», mientras Azorín aseguraba que eran un «romanticismo venido a menos». Leopoldo Alas Clarín, por su parte, afirmó que «El señor Darío es muy decidor, no cabe negarlo, pero es mucho más cursi que decidor y para corromper el gusto y el idioma y el verso castellano, ni pintado» (Citado por José Emilio Pacheco en Rubén Darío: Obras Completas, 39-40).
La historia y la poesía le dieron la razón a Valera y en algún momento posterior a 1898 empezó el reconocimiento y la merecida gratitud. Pero la avenencia entre unos y otros sería un camino lento y difícil y casi siempre medido por la obra poética de Darío, radical con respecto a la influencia francesa y ampliamente difundida en España.
Reducido en exotismo y frivolidad, el afrancesamiento interpretado por la Generación del 98 representaba todo lo que ésta no necesitaba. Por el contrario, se requerían profundas reflexiones durante ese período de depresión económica, política y psicológica. A pesar de que España pretendía enderezar velas con la Restauración –la vuelta del trono borbónico del que se lamentada Ortega y Gasset–, la realidad era que se vivía una gran crisis. No es casual que la lengua española le preocupara tanto a Unamuno, pues ¿qué podía unir en esos momentos a la gran diversidad de las provincias de España si no era la lengua que los había hecho nación en 1492?
Así, la Castilla que junto a la corona de Aragón había construido la nación española y un imperio planetario, representaba para la Generación del 98 –Castilla se encontraba en su declive– un símbolo espiritual.
El Romanticismo lingüístico nacido en Alemania a finales del siglo XVIII encontraba después de muchas décadas un eco en aquellos adustos pensadores españoles. En su exigente pasión estética, también ellos buscaban una renovación del castellano, una reafirmación de su capacidad para dar cuenta de las duras realidades que se vivían, totalmente distanciada del ostentoso, vacuamente retórico y oficialista idioma que había diseñado los perfiles de una España ya inexistente.
Así, por más que intelectuales como Unamuno llegaran finalmente a apreciar la obra de los modernistas, sus propias circunstancias no les permitían apoyar el experimentalismo de los jóvenes hispanoamericanos, pues escapaba a las fronteras de lo que ellos entendían como misión de la lengua y por tanto, de la literatura.
Pero cuando escritores como Ramón del Valle-Inclán, Azorín, Manuel Machado y posteriormente Juan Ramón Jiménez incorporaron musicalidades, imágenes llenas de colorido y una sensibilidad reconcentrada e intimista a la prosa y el verso españoles, se hizo evidente que el estilo no aniquilaba ese pathos distintivo de España. Más importante aún: fue posible vislumbrar que el afrancesamiento de los modernistas hispanoamericanos estaba afincado en los viejos preceptos, sintaxis y técnicas literarias usadas por los grandes escritores españoles, desde la Edad Media hasta el Romanticismo. Por lo tanto la renovación que llevaron a cabo los hispanoamericanos no podía ser más castiza.
Indefectiblemente la ideología era lo que distanciaba a los escritores de América y España. Abierto el dique para que países como Inglaterra entablaran relaciones comerciales con las liberadas colonias y éstas importaran de Francia sus propuestas estéticas, a los españoles se les hizo difícil aceptar un pensamiento «distinto» y el intercambio cultural que bañaba con nuevas aguas el pensamiento hispanoamericano.
Como los españoles de siglos atrás que habían construido muros de contención a invasiones y epidemias, esta vez en el siglo XIX se encerraron en sí mismos tratando de encontrar su alma. Por el contrario, los hispanoamericanos derrumbaron los entrepaños y buscaron frenéticamente –acortadas las distancias por el barco de vapor, el automóvil y la locomotora– lo que el mundo moderno les ofrecía, desechando o guardando en una caja de sastre todo cuanto les servía, y articulando lo que aceptaban o negaban del mundo que ahora se movía a una insólita velocidad.
Resulta imposible entender el Modernismo sin conocer el lenguaje de finales del siglo XIX francés. Al excesivo sentimentalismo romántico se sobrepuso una muy racional factura del poema y los temas, repletos en muchos casos de exotismo, los cuales se trabajaron en sucesiones de veloces imágenes, tanto en el verso como en la prosa, resaltando esa técnica llamada sinestesia tan magistralmente expuesta por Paul Verlaine. La traición de los modernistas hispanoamericanos consistía en haberse impregnado de esa Francia vital y rebelde a las normas sociales prescritas por el avance técnico que llevaban los escritos de Víctor Hugo, Mallarmé, Baudelaire y Rimbaud, entre otros.
¿Cómo, a finales del siglo XIX y en una América aún llena de fe con respecto a su autonomía y futuro, dejar de escuchar a los escritores franceses? De algún modo, la Leyenda negra asfixiaba a la España que ante Shakespeare y en los Siglos de Oro dio a un Lope de Vega, un Góngora, un Quevedo, un Cervantes, un Calderón, y una larga nómina que no ha visto ninguna otra literatura en ninguna otra época.
Pero 1905 fue el año en que convergieron Modernismo y la Generación del 98. En Cantos de vida y esperanza un nuevo Rubén Darío se asomó, esta vez profundamente vinculado a Hispania, amenazada por el desastre colonial. Se aferra a su lengua, la primera lengua global de la historia, entonces hablada por cien millones de personas. «Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos;/formen todos un solo haz de energía ecuménica./Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas» («Salutación del optimista», Poesías Completas, 632).
Así instó Darío a España y América a cantar con una sola voz: «Un continente y otro renovando las viejas prosapias,/en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua,/ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos» (632). Por eso Unamuno dirá: «El lenguaje, instrumento de la acción espiritual, es la sangre del espíritu, y son de nuestra raza espiritual humana los que piensan y por tanto sienten y obran en español» (La raza y la lengua, 646).
Las tropas estadounidenses habían triunfado siete años antes en las costas de Manila y La Habana, y el inglés se dispersaba ya no a la velocidad de las carabelas, como se propagó el español en los siglos XV y XVI, sino con la rapidez del buque de guerra que se alzaba con el dominio de los mares. Ante estas muestras de una visión global de la hispanidad, era imposible que los de la Generación del 98 no se dieran cuenta de que también para los hispanoamericanos el español era la casa, el lugar que los unificaba ante los embates del inglés que amenazaba con destruir su hegemonía. Darío logró que América y los intelectuales de la península dejaran a un lado las hostilidades pues era hora de defender la esencia de lo hispano, es decir, la lengua que había hecho hablar al Cid, al Quijote y a Segismundo.
Para 1916 cuando Darío había muerto ocurrió el milagro: Antonio Machado reconoció la proeza del nicaragüense y compuso como un modernista. La muerte de Darío le había herido el alma y en los alejandrinos que tanto estupor habían causado a los suyos, tan caros y llevados hasta el extremo por el nicaragüense, el poeta dijo:
Si era toda en tu verso la armonía en el mundo,
¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar?
Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares,
corazón asombrado de la música astral,
¿te ha llevado Dionysos de su mano al infierno
y con las nuevas rosas triunfante volverás?
¿Te han herido buscando la soñada Florida,
la fuente de la eterna juventud, capitán?
Que en esta lengua madre tu clara historia quede;
corazones de todas las Españas, llorad.
Rubén Darío ha muerto en Castilla del Oro;
esta nueva nos vino atravesando el mar.
Pongamos, españoles, en un severo mármol
su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más:
Nadie esta lira taña si no es el mismo Apolo;
nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan.
«A la muerte de Rubén Darío», (Antonio Machado: Poesías completas, 255).
Los orígenes del modernismo
Se ha hablado mucho sobre movimiento pero no sobre el origen del término. El modernismo, dice Juan Ramón Jiménez, es un:
…nombre dado a un movimiento teolójico de católicos, protestantes y judíos que empieza en Alemania a mediados del siglo XIX… La palabra modernismo empieza entonces a propagarse a otras disciplinas científicas y artísticas… Es muy importante para el asunto, en España y Americohispania, recordar que los parnasistas y los simbolistas franceses, que son los que influyen en los llamados modernistas americohispanos y españoles, no toman ese nombre. Es decir, que el nombre viene a los americohispanos y españoles de otra parte. ¿De dónde? Sin duda de los Estados Unidos, en donde un grupo de poetas del Medio Oeste lo acepta. Cuando Martí y otros americohispanos estaban desterrados en los Estados Unidos, se contajiaron del nombre (El modernismo, 52-53).
Hoy solemos pensar que el movimiento tuvo su génesis en la poesía. Fue todo lo contrario. Para dejarle saber al mundo que el español estaba vivo, se necesitó del diario, las rotativas, la nota de prensa y la crónica. Fue México el punto de encuentro entre José Martí y Manuel Gutiérrez Nájera, dos de los iniciadores, que coincidieron en la capital mexicana hacia 1875. Para 1880 surgieron en el periódico argentino La Nación las crónicas de Martí y la exhortación cristiana de «levántate y anda» se hizo realidad en el ámbito de la lengua. Era la resurrección del español.
La palabra «resurrección» apareció a la manera que hoy la concebimos por primera vez en el Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo jamás se menciona y ni siquiera en tiempos de Jesús hubo un consenso. Los saduceos o casta sacerdotal, no creían en ella, en cambio los laicos encargados de hacer cumplir la ley de Moisés, o fariseos, sí. En todo caso, en el griego antiguo, idioma en que se escribieron los evangelios, «resurrección» equivalía a levantamiento, erección, construcción, trasplante, abandono de una tierra, devastación, destrucción, acto de levantarse o despertar, salida, marcha, retirada, es decir, todo lo que el modernismo englobaba y pudo significar.
Así, en1884 se encendió la llamarada. En ese año comenzaron a surgir poemas situados en lugares exóticos, inundados de una musicalidad llevada al extremo y nunca escuchada con tanta amplitud en nuestra lengua. Pero si Francia fue el agujero por donde se coló el oxígeno que los modernistas necesitaban para darle nuevos brillos al español, el punto de partida y su verdadera escuela fueron, como hemos dicho, los escritores de los Siglos de Oro. No se puede reavivar lo que se desconoce o no se ha estudiado a profundidad. De modo que no existe un solo modernista que en la infancia no haya sido un gran lector de los astros que iluminaron el barroco español.
Darío leyó el Quijote a los seis años y a los dieciocho era un experto en el Cid Campeador, las Églogas de Garcilaso, el teatro de Calderón, la obra de Quevedo, Góngora, Lope de Vega, a quienes leyó en la infancia y la adolescencia en la Colección Rivadeneira. Basta ver su poema «La poesía castellana» para ver la enorme herencia que recibió.
En la Poesía Completa editada por Alfonso Méndez Plancarte y Antonio Oliver Belmás, nos tropezamos con cientos de páginas en las que Darío ensaya todas las formas métricas hasta entonces conocidas en lengua española, para desembocar en su primer poema verdaderamente modernista: «Ecce Homo». De modo que sin el respaldo de la gran tradición literaria española, Félix Rubén García Sarmiento jamás hubiese llegado a ser Rubén Darío.
Pero eso nunca fue un misterio. El nicaragüense admitió muchas veces componer versos en español pasados por el tamiz francés. En el prólogo de Prosas profanas, su libro modernista por excelencia, dejó asentado de dónde venía y adónde llegó:
El abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres: «Este –me dice– es el gran don Miguel de Cervantes, genio y manco; éste es Lope de Vega, éste Garcilaso, éste Quintana.» Yo le pregunto por el noble Gracián, por Teresa la Santa, por el bravo Góngora y el más fuerte de todos, don Francisco de Quevedo y Villegas. Después exclamo: «¡Shakespeare! ¡Dante! ¡Hugo…! (Y en mi interior: ¡Verlaine…»!) (Rubén Darío: Poesías completas, 546)
Un análisis en profundidad revela que en las lecturas de los jóvenes hispanoamericanos también figuran los poetas de la España del siglo XIX, tales como José de Espronceda, José Zorrilla, Bécquer o Gaspar Núñez de Arce, cuyas combinaciones métricas excedían el tradicional octosílabo y el endecasílabo tan caros al romance y al soneto barroco.
Existía, por lo tanto, una base en nuestro idioma que no pasó desapercibida para los escritores modernistas y que sólo pudo verse con claridad tras las independencias de las colonias que permitieron el flujo de nuevos libros, entre ellos los franceses y, sobre todo, gracias a la disolución a finales del siglo XVIII de la Casa de Contratación de Sevilla, entidad que regulaba los movimientos comerciales entre las colonias y éstas con España.
Así como Garcilaso puso en movimiento el engranaje del español medieval, para meterlo de lleno en el Renacimiento, tomando los moldes italianos, los modernistas hicieron lo mismo pero con el francés. En 1884 ocurrió el milagro. Manuel Gutiérrez Nájera, joven mexicano de veinticinco años dio la tónica y así alzó la voz:
En dulce charla de sobremesa,
mientras devoro fresa tras fresa
y abajo ronca tu perro Bob,
te haré el retrato de la duquesa
que adora a veces el Duque Job.
…..…….
No tiene alhajas mi duquesita,
pero es tan guapa, y es tan bonita,
y tiene un cuerpo tan v’lan, tan pschutt;
de tal manera trasciende a Francia
que no la igualan en elegancia
ni las clientes de Hélène Kossut.
…………
Desde las puertas de la Sorpresa
hasta la esquina del Jockey Club,
no hay española, yanqui o francesa,
ni más bonita ni más traviesa
que la duquesa del Duque Job!
«La Duquesa Job» (Antología del modernismo, 9-12)
Ese año se desbordó el manantial. En varias ciudades hispanoamericanas aparecieron poemas que evidentemente intentaban domesticar palabras esquivas, sonidos difíciles, formas métricas aún no amansadas en nuestra lengua, con las que se rescataban escenarios antiguos y lejanos o bien situaban a los personajes de cara a la modernidad, es decir, frente a la vitrina, la tienda de moda o el bazar.
Las coordenadas se multiplicaron. Lo que en principio se vio como casualidad de pronto se percibió como un estilo o, más bien, un movimiento. La nueva sensibilidad poética estalló y los que por años fueron vistos como los precursores del Modernismo en realidad no eran la periferia sino el centro mismo: José Martí en los Estados Unidos, Manuel Gutiérrez Nájera en México, Julián del Casal en Cuba y José Asunción Silva en Colombia.
Rubén Darío y sus comienzos
Pero el arte es caprichoso. El líder del movimiento debió ser un joven aristócrata, quizás el hijo de un latifundista educado en las mejores escuelas. Las posibilidades y los apellidos abundaban tanto en Hispanoamérica como en la Nicaragua de la segunda mitad del siglo XIX, de donde salió la cabeza del movimiento. El joven pudo llevar el apellido Sacasa, Chamorro, Cardenal, Cuadra, etc., o sea, el de las castas que para entonces habían engendrado a los primeros presidentes de la nación centroamericana. Sin embargo el Mesías fue un niño en desventaja, abandonado por sus padres y criado por su tía abuela, Bernarda Sarmiento y su esposo, el coronel liberal Félix Ramírez Madregil. «La voz de la sangre… –dirá– ¡qué flácida patraña romántica!».
Pero si el abandono de los padres fue la desgracia para Félix Sarmiento, no lo fue para Rubén Darío, pues en la casa del coronel –hombre de letras por su rango militar–se llevaban a cabo tertulias en las que desfilaban las mentes más lúcidas del León de aquellos años.
Por supuesto León de Nicaragua no era la Ciudad de México y mucho menos Buenos Aires, las únicas ciudades que competían con las grandes urbes europeas. Era más bien una provincia con ínfulas de metrópolis por la que transitaban los pocos intelectuales nicaragüenses. Aun con sus menguas, el lugar fue justo y el tiempo preciso. Muerto el coronel y viuda doña Bernarda, ésta envió al niño a estudiar con el profesor Felipe Ibarra y luego con los jesuitas, quienes unieron el talento –inservible sino se encauza dentro de la mejor disciplina– del poeta niño con el instrumento adecuado para hacerlo florecer: el libro. Más tarde, en 1882, el adolescente se preguntará:
¿Y qué es el libro? Es la luz;
es el bien, la redención,
la brújula de Colón,
la palabra de Jesús.
Base y sostén de la Cruz;
las frases de Cormenín,
acentos de Girardín,
las comedias de Molière,
carcajadas de Voltaire,
consejos de Aimé-Martín.
«El libro» (30).
Contaba con catorce años cuando en este poema, uno de los más extensos de todos cuantos compuso –cien estrofas en décimas reales, es decir, mil versos–repasa todas sus lecturas y lo que inspira es pavor. La galería es inmensa: Virgilio, Cicerón, Santo Domingo de Guzmán, Dante, Homero, Luis Vaz de Camoens, Shakespeare, Spinoza, Ernest Renán, John Milton, Lord Byron, Darwin, Chateaubriand, Jorge Isaacs, Núñez de Arce, y toda la cuadrilla de escritores españoles.
El adolescente quiere aprenderlo todo y saberlo todo, y por eso se traslada a Managua a devorar –literalmente– los volúmenes que se encontraban en la Biblioteca Nacional. El enjambre se había desbocado y desde Cervantes no se veía una obra totalizadora, que abarcara la historia literaria no sólo del español, sino la de otras culturas.
El resto ya lo sabemos. Por un desengaño amoroso abandonó Nicaragua y su vida de trotamundos será la razón de que su poesía se convirtiera en la primera poesía respetada tanto América como en la península. Rubén Darío fue, por utilizar un término actual, el primer escritor panhispánico. Idas y venidas de Nicaragua a El Salvador y Honduras, país éste dónde devora en francés al parnasista Catulle Mendés y a Victor Hugo. Luego, en 1887, viene la gran oportunidad: el viaje a Chile. Con un escuálido equipaje y dos cartas de recomendación del poeta salvadoreño Juan J. Cañas, Rubén Darío parte del puerto de Corinto a Valparaíso, ciudad donde al año siguiente publicó Azul…
Rubén Darío y la cuarta salida de Don Quijote:
Vistos a la luz de la cábala, 1588 y 1888 representan el rayo de luz y tal vez la mejor manera de entender la realidad que en su tiempo aprisionaron a dos grandes de nuestro idioma: don Miguel de Cervantes y Rubén Darío. Tras su participación en la Batalla de Lepanto, el único puesto que España le ofreció a Cervantes fue el de abastecedor de trigo a los galeotes que pretendían frenar las incursiones piráticas inglesas y luego el de cobrador de impuestos. Posterior a esos viajes a lomo de mula por los campos de Castilla compuso la primera parte del Quijote.
El destino hizo de la vida de Cervantes una de las más trágicas en los siglos de nuestra lengua, y sólo encontraría paralelo, en términos de infortunios y miserias, con la de Rubén Darío. En el cautiverio en Argel y en la cárcel de Sevilla se pueden encontrar algunas claves de la génesis del hidalgo manchego, mientras que las idas y venidas de Darío por Centroamérica, que luego lo conducirían a Valparaíso, ciudad que en 1888 vio nacer a Azul…, se consolidó la corriente estética que bien podría considerarse la cuarta salida del caballero de La Mancha.
Antes, en 1885 y en Nicaragua, Rubén Darío encendió la llamarada. En Epístolas y poemas comienzan a asomarse geografías exóticas, imponentes repasos de la historia literaria, y la flexibilidad métrica que harían que nuestro idioma no se asfixiara y que en 1913 desembocara, según José Emilio Pacheco, en «una de las obras maestras de la poesía en español y un prodigio de versificación por lo variado, por lo inesperado de las rimas». También en una de Las cien mejores poesías de la lengua española de acuerdo a Julio Ortega. Hablamos de «Los motivos del lobo».
Se suele concebir a Darío como una entidad única e invariable, pero un análisis a profundidad muestra que no existió un Darío sino varios Daríos. El adolescente de Epístolas y poemas no es el mismo de Azul… o el de Prosas profanas; tampoco el de Cantos de vida y esperanza y muchos menos el de Canto a la Argentina. Basta observar la manera cómo el poeta adolescente utilizó el recurso del cuento poetizado –inventando historias, personajes, escenarios– para comprender el enorme salto que dio en plena madurez al transformar su propio truco. En «Los motivos del lobo», tal vez el mejor poema en nuestra lengua sobre un animal, utiliza personajes reales, desafía la historia y tuerce la leyenda de la Umbría italiana para darnos inigualables lecciones sobre el comportamiento humano.
Fue con «La cabeza del rawí» (1885) que comenzó su nunca abandonado afán por narrar cuentos versificados. Y con una simple pregunta y su inmediata respuesta, nos induce a una aventura verbal:
¿Cuentos quieres, niña bella?
Tengo muchos de contar;
……………………………………….
Cuentos dulces, cuentos bravos,
de damas y caballeros,
………………………………………
Dime tú: ¿de cuáles quieres?
Dicen gentes muy formales
que los cuentos orientales
les gustan a las mujeres.
(406-407).
A los dieciocho años ya advertimos al experto en la decoración y el artificio, al que no escatima en rarezas –hilos de perlas, rojos corales, diademas, pendientes, arracadas, princesas, astrólogos, etc.– que tanto escandalizaron a los poetas peninsulares por considerarlos superficiales.
El tema es aparentemente frívolo: un rey persa ha sido diagnosticado de mal de amores por un astrólogo de Bagdad. El monarca hace traer a su corte a las doncellas de la región y elige a la más hermosa, ignorando que su corazón le pertenece a Balzarad el rawí, es decir, a un recitador de poesía de acuerdo a la cultura árabe preislámica. Al enterarse de que la nueva reina nunca podrá quererlo porque está enamorada de la guzla, o sea, de la poesía que mana de la boca del rawí, el rey ordena cortarle la cabeza al poeta y enviársela a su amada quién ante la desdicha de ver muerto al rawí decide envenenarse.
Acto seguido y sin siquiera advertir al lector, pues el artilugio envuelve al poema de principio a fin, Darío profundiza en la última estrofa de la narración. Y lo hace mediante los verbos «poner» y «pensar» que, vistos ligeramente advierten poco y sin embargo son la clave del poema: el rey se induce a sí mismo a «filosofar», a racionalizar, a meditar sobre el eje del problema que lo aqueja: la pasión. Y sin más remedio que enfrentar la inquietud, se entrega a la tarea –no sabemos si por un día, un mes o un año–, y es esta imprecisión temporal lo que tal vez irritó a quienes tildaron a Darío de frívolo, ya que el rey parece tomar el ejercicio a la ligera. Sin embargo en el laconismo encontramos la respuesta. Al final, el rey volvió a enfermar, pues siendo la pasión un sentimiento mutable o pasajero, el monarca regresa a su padecimiento inicial.
El problema moral y su complejidad quedan entonces al descubierto: alejado el rey del amor verdadero, pues sólo desea satisfacer su apetito sexual y a través de éste materializar sus sed de dominio, la unión carnal, tan sagrada para Darío, en estas circunstancias no eleva el espíritu, que en situaciones de poder se vuelve anómalo y enfermizo. Así, en estas circunstancias la filosofía resulta inservible, pues el rey, preocupado por su sufrimiento y no por el de su amada, nos descubre un primitivismo salvaje.
La capacidad de transformarse y reformular sus temas llevaron a Darío a componer en 1908 otro cuento: «A Margarita Debayle», uno de los poemas más recitados de todo el repertorio modernista, y que en su tiempo fue admirado por poetas como Joaquín Pasos, Jaime Torres Bodet y Gabriela Mistral, quien elogió a Darío por ser un «poeta que les hace cuentos [a las niñas] como nadie jamás lo hizo bajo el cielo».
En este cuento de hadas el poeta no abandona el exotismo –palacios de diamantes, kioscos de malaquitas, rebaños de elefantes, etc.,–pero sí introduce el tema cristiano ausente en «La cabeza del rawí». Una vez más se vale del cuento versificado para relatarnos el anhelo de una princesita de subir al cielo a cortar una estrella, y la visión del padre que ve el deseo de la niña como «error» o «pecado». Pero la princesa es dueña de un alma pura y no le interesan las malaquitas (hermosas piedras de color verde), los mantos de tisú (tela de seda entretejida de oro y plata), ni los elefantes ni los diamantes.
Para la niña, símbolo de la inocencia, estos lujos resultan ajenos pues contradicen su falta de deseo material. A ella sólo le interesa la estrella, imagen constante de la pureza en la poesía de Darío, y en este caso reforzada por la intervención de Jesús, en cuyo lugar de nacimiento, de acuerdo al Evangelio de Mateo, se posó la estrella de Belén.
Como en otro poema de corte narrativo –«La rosa niña»–en el que la protagonista quiere obsequiarle ella misma la estrella al niño Jesús, el candor y la inocencia difieren con su antítesis –o deseo de poder–, de Herodes el Tetrarca, rey de los judíos, cuya maldad le impidió ver la estrella, forzándolo a suplicarle a los reyes que le indicaran hacia dónde los dirigía, pues su intención era asesinar al recién nacido.
Hemos visto en estos tres poemas cómo Darío ha ido perfilando sutilmente la verdadera naturaleza del hombre, ávida de dominio y poder. Pero la oportunidad de dejar a un lado las delicadezas se le presentó en 1913, año en que compuso y publicó en la revista Mundial un poema raras veces presente en las antologías en las que circulan hasta la infinidad, por ejemplo, «Sonatina», «Canción de otoño en primavera» o «Yo soy aquel que ayer no más decía». Se trata de «Los motivos del lobo», poema que el año siguiente, en 1914, hace exactamente un siglo, formó parte del Canto a la Argentina.
Los centenarios resultan la mejor excusa para poner a prueba lo que ya se conoce, o creemos que conocemos, sobre una obra. ¿Qué diría Rubén, por ejemplo, ante la vergüenza de saber que nuestro idioma sigue sin ponerse al servicio de la defensa de los animales como lo ha hecho, por ejemplo, el inglés?
Sobran dedos en las manos al nombrar poetas que hayan derramado tinta en pos de los animales en el milenio que lleva de existir la lengua española. Y sin embargo podemos vanagloriarnos de hablar el mismo idioma en que Juan Ramón Jiménez compuso Platero y yo, Pablo Neruda la «Oda al gato», Antonio Machado «Las moscas», José Emilio Pacheco «El pulpo», y José Watanabe «El topo». Sin embargo, ninguno tan ejemplar, en el estricto sentido de la palabra, como «Los motivos del lobo».
Ciento cincuenta y nueve versos, ocho estrofas y un aluvión métrico –hexasílabos, heptasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, tridecasílabos, alejandrinos–, ponen a prueba la tradición literaria que desde niño había venido respaldando al poeta nicaragüense: desde Cicerón hasta Lope de Vega, desde Dante hasta Verlaine. Y nos muestra a un Darío profundamente filosófico que ya habíamos conocido, por ejemplo, en «Lo fatal», y que haría que detractores como Unamuno le pidieran disculpas:
Nadie como él nos tocó en ciertas fibras; nadie como él sutilizó nuestra comprensión poética. Su canto fué como el de la alondra: nos obligó a mirar a un cielo más ancho, por encima de las tapias del jardín patrio en que cantaban, en la enramada, los ruiseñores indígenas. Su canto nos fué un nuevo horizonte, pero no un horizonte para la vista, sino para el oído. Fué como si oyésemos voces misteriosas que venían de más allá de donde a nuestros ojos se junta el cielo con la tierra, de lo perdido tras la última lontananza. Y yo, oyendo aquel canto, me callé. Y me callé porque tenía que cantar, es decir, que gritar acaso, mis propias congojas, y gritarlas como bajo tierra, en soterraño. Y para mejor ensayarme me soterré donde no oyera a los demás (1000).
Sin esperarlo y tampoco sospecharlo, Don Quijote ya había emprendido la cuarta salida. Y tal como lo hizo el Caballero de la Triste Figura, emblema de nuestra lengua, Darío vio a través de nuestro idioma lo que nadie quería ver: la vileza del hombre. «Los motivos del lobo» fue compuesto en Francia meses antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, la cual puede considerarse como la primera guerra moderna de la Europa que había precisamente fundado su modernidad en la Revolución Industrial.
Ante los anuncios de la Gran Guerra, Darío decide regresar a los años en que nació el español, tal vez para otorgarle cierto orden al caos por medio del lenguaje, y nos sitúa a finales del siglo XII y principios del XIII, es decir, la Edad Media, justo para la fecha en que fue transcrita la primera obra que muestra un español desatado del latín, su cordón umbilical: el Cantar de Mio Cid.
Un lobo feroz mantiene aterrorizada a la Umbría italiana, específicamente la ciudad de Gubbio, al pie del monte Ingino y atravesada por el río Camignano, hoy parte de la Provincia de Perugia. Y dice Darío:
El varón que tiene corazón de lis,
alma de querube, lengua celestial,
el mínimo y dulce Francisco de Asís,
está con un rudo y torvo animal.
(833).
De inmediato, los arcaísmos llaman la atención pues abundan: corazón de «lis» en lugar de lirio, «mínimo» para dar a entender que es el más pequeño (no en tamaño pero en humildad) entre todos los religiosos. Este adjetivo será posteriormente tomado por San Francisco de Paula en el siglo XV, para nombrar su orden religiosa, la de los Mínimos, en honor al santo de Asís. Así, desde el comienzo Darío compite con el rey de los arcaísmos: Don Quijote de la Mancha, y asistimos a un largo desfile de palabras entonces en desuso: «sayal», «testa», «azor», «roncas trompas», «lego», «risco», «galgo», «probo».
En «Los motivos del lobo» se desploma su arquitectura exótica y fantasiosa –faunos, cisnes, princesas, vestales, doncellas, joyas raras, ambientes dieciochescos, etc.– tan bulliciosa en Prosas profanas, y nos presenta esta vez, a diferencia de «La cabeza del rawí» y «A Margarita Debayle», un cuento o leyenda existente, alejado de la ornamentación.
Darío conoció la historia a través de I fioretti di san Francesco, libro no escrito por el santo de Asís sino por sus discípulos a finales del siglo XIV, en el que se narra en breves párrafos y en el capítulo 21, la historia del lobo domesticado por san Francisco y llevado a la aldea en donde luego de dos años muere de viejo en comunión con los habitantes del pueblo.
Cuando pensábamos que conocíamos la historia de principio a fin, Darío nos da el primer golpe de costado: le concede voz al lobo –cosa extraña pues el lobo de Las florecillas se comunica con el santo a través de orejas, patas y cola–, dándole un vuelco completamente inesperado a la historia: la bestia no muere de vieja en el convento, sino que regresa a su estado animal. ¿Por qué? Porque ausentado el santo del convento de San Verecondo, el lobo luego de ser maltratado y humillado por los humanos, a quienes Francisco creía racionales, entendió que:
(…)en todas las casas
estaban la Envidia, la Saña y la Ira,
y en todos los rostros ardían las brasas
de odio, de lujuria, de infamia y mentira.
Hermanos a hermanos hacían la guerra,
perdían los débiles, ganaban los malos,
hembra y macho eran como perro y perra,
y un buen día todos me dieron de palos.
Las razones del lobo no cesan:
todas las criaturas eran mis hermanos,
los hermanos hombres, los hermanos bueyes,
hermanas estrellas y hermanos gusanos.
Y así, me apalearon y me echaron fuera.
Y su risa fué como un agua hirviente,
y entre mis entrañas revivió la fiera,
y me sentí lobo malo de repente;
mas siempre mejor que esa mala gente.
Y recomencé a luchar aquí,
a me defender y a me alimentar,
(de nuevo los arcaísmos)
como el oso hace, como el jabalí,
que para vivir tienen que matar.
Déjame en el monte, déjame en el risco,
déjame existir en mi libertad,
vete a tu convento, hermano Francisco,
sigue tu camino y tu santidad.
Darío ha puesto en crisis toda leyenda. Quien termina filosofando no es el santo, el sabio, el hombre de Dios, sino el animal. Éste le da la lección a quién creía ver la bondad en todas partes, pero que en realidad, a decir del lobo, no existe. El hombre «nace con pecados», se ve forzado Francisco a admitir ante los argumentos del animal. Así, Darío pone en boca del santo lo que la Iglesia nunca ha aceptado –que el hombre nace malo, pues de acuerdo al dogma cristiano sucumbió a la tentación en el paraíso terrenal– y más bien ha ratificado en tres concilios: el de Cartago (siglo IV), el de Orange (Francia, siglo VI) y el de Trento (siglo XVI): el hombre nació bueno y luego se corrompió tras la caída, o desobediencia, narrada en los capítulos 1-3 del libro de Génesis.
Es decir, el pecado original del que habla la doctrina católica, y que de acuerdo a ella se borra con el bautismo, no aniquila la tendencia del corazón del hombre hacia la maldad. Ante los argumentos del lobo, el santo acepta que si el hombre nace impuro gracias a la desobediencia de Adán, no se purifica ni con las aguas bautismales. Y Francisco, que quizás había leído a todos los padres de la Iglesia, desde los tratados de teología de Orígenes, las cartas de San Pablo, las de san Cipriano, los tratados de san Clemente de Alejandría, hasta las Confesiones y La ciudad de Dios de San Agustín, y un largo etcétera, se queda sin «motivos» para derribar las razones del lobo.
Nada puede reprocharle. Ante su falta de argumentos Francisco recurre a la oración enseñada por Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo: el «Padrenuestro». Lo extraño es que Francisco no la dice en latín (Pater noster, qui es in caelis), la lengua que debió utilizar para dirigirse a Dios, sino en castellano.
Siendo Darío un virtuoso de la rima bien pudo acomodar los últimos versos para rimarlos con el latín del primer verso de la oración cristiana y el último del poema. La historia está situada en un tiempo en aún no se traducía la Biblia al español (lo harán Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en el siglo XVI), y mucho menos al italiano (lo hará Nicolò Malermi en siglo XV). También hay que recordar que la misa se dijo en latín hasta el Concilio Vaticano II (1962-1965), de modo que los contemporáneos de Darío no se hubieran extrañado ante las dos primeras líneas de la oración dichas en la lengua oficial de la Iglesia.
Nunca hay que subestimar el enciclopédico conocimiento de Darío. Al poeta no se le escapa nada pues bien sabía que san Francisco de Asís, quien nunca fue ordenado sacerdote, defendía ya en la Edad Media que las oraciones se hicieran en vernáculo, y que su «Cántico del hermano sol» es considerado, sino el primero, al menos uno de los primeros textos literarios compuestos en italiano. Al darnos el «Padrenuestro» en español, Darío pone nuestro idioma en íntima relación con el lector.
Entre la fábula y el «buen salvaje»
«Los motivos del lobo» se presenta como una fábula, «narración literaria, generalmente en verso, cuyos personajes son animales a los cuales se hace hablar y obrar como personas, y de la que, generalmente, se deduce una enseñanza práctica» (Diccionario de uso del español: María Moliner). Pero el poema no resiste fielmente esta definición.
En las fábulas de Esopo, don Juan Manuel, el Arcipreste de Hita, Tomás de Iriarte y Samaniego, los animales hablan y emiten juicios dentro de cuadros de sobrevivencia humanos y siempre en esquemas comparativos. La tortuga puede ser más lenta que la liebre pero su persistencia la conduce al éxito. Las virtudes que la fábula defiende se ilustran dentro de conductas de comparación y toda virtud inexorablemente conduce a un triunfo.
Sin embargo, la estructura psicológica del lobo está más a tono con el perfil del «buen salvaje» de Jean-Jaques Rousseau que con el de la ética contenida en la fábula. Es probable que para la fecha de la composición de «Los motivos del lobo» y ante la inminencia de la Gran Guerra que estaba a punto de estallar en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, Darío hubiera leído el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres (1754), el primero y quizás el mejor de los discursos de filósofo ginebrino.
Si bien Darío había compuesto «Los motivos del lobo» a finales de 1913 hay que recordar que varios años antes de escribirlo el poeta había pronosticado hacia dónde se dirigía nuestra modernidad: «…esta locomotora que va con una presión de todos los diablos a estrellarse en no sé qué paredón de la historia y a caer en no sé qué abismo de la eternidad» (Citado por Francisco Fuster García en «La prosa bella de Rubén Darío», 154).
Aunque el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres es complejo por los conceptos que involucra, para los efectos de nuestro análisis lo resumimos como sigue: Rousseau argumenta contra Thomas Hobbes quien creía en la necesidad del Estado para asegurarle al hombre una convivencia pacífica. La premisa de Rousseau contra esta afirmación es que el mal del hombre nace en su misma sociedad y por tanto el Estado no resuelve nada.
Rousseau empieza dividiendo a los seres humanos entre «salvajes» y «civilizados». En términos antropológicos el salvaje de Rousseau es un nómada por cuanto no tiene noción de la propiedad privada; es libre, carece de pasiones puesto que, como el animal, vive en el presente, buscando su sobrevivencia. En el momento en que se asienta en un espacio determinado, adquiere conciencia de «lo tuyo y lo mío». Rousseau nos dice sobre los salvajes que:
Como quiera que no tenían entre sí ninguna especie de relaciones y, por consiguiente, no conocían ni la vanidad, ni la consideración, ni la estima, ni el desprecio, que no tenían la menor noción de lo tuyo y lo mío ni ninguna verdadera idea de la justicia, que consideraban las violencias que podían sufrir como un mal fácil de remediar y no como una injuria que es preciso castigar, y que no pensaban siquiera en la venganza a no ser tal vez maquinalmente y en el acto, al igual que el perro muerde la piedra que le tiran, sus disputas raramente habrían tenido sangrientas consecuencias si no hubiesen tenido un objeto más sencillo que el sustento (63-64).
Rousseau ve en el tema de la propiedad el comienzo de la civilización y el inicio de las pasiones que, «cuanto más violentas son… más necesarias son las leyes para contenerlas», y se exalta al decir:
Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no le hubiera ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o cegando el poso, hubiera gritado a sus semejantes: “Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que las frutas a todos pertenecen y que la tierra no es de nadie!”… Es así como la primera mirada que puso sobre sí mismo le produjo el primer movimiento de orgullo… (71-73).
Rousseau no cesa y es aquí donde su discurso se asemeja terriblemente a los «motivos» que el lobo ofrece a Francisco:
…los celos despiertan con el amor; la discordia triunfa, y la más dulce de las pasiones recibe los sacrificios de la sangre humana… El que cantaba o bailaba mejor, el más hermoso, el más hábil o el más elocuente se volvió en el más considerado, y éste fue el primer paso hacia la desigualdad y hacia el vicio al propio tiempo: pues de estas primeras preferencias nacieron de un lado la vanidad y el desprecio, del otro la vergüenza y la envidia; (el lobo dice «…en todas las casas/estaban la Envidia, la Saña y la Ira,/y en todos los rostros ardían las brasas/de odio, de lujuria, de infamia y mentira») y la fermentación originada por estas nuevas levaduras produjo finalmente unos compuestos funestos para la felicidad y a la inocencia (77).
El argumento del lobo, pues, es el argumento de Rousseau. Una vez que San Francisco amansa al animal la gente le pierde respeto. Se transforma es una especie de perro callejero que no sirve de nada y a quien más bien hay que costearle la manutención en Gubbio para que no siga matando gente. El lobo ha sido comparado, vilipendiado, y su mansedumbre no es vista como una virtud sino como característica fundamental de su condición inferior.
La civilización cristiana a la que San Francisco le propone al lobo unirse es para el animal una civilización corrompida. Hay que recordar que la visión de Francisco con respecto al mundo animal es muy particular, puesto que llama hermanos suyos a todos los elementos de la naturaleza. En el mismo libro de Génesis los animales parecen haber sido plantados en el paraíso para servirle al hombre, quien es destacado como un ser superior. La profunda identidad de San Francisco con el sol, las flores, la luna y con toda criatura que habita el planeta es más bien una visión mística, no eclesiástica. Creemos imposible que Darío no supiera esto y debemos siempre recordar que, aunque cristiano por nacimiento y convicción, desde joven se interesó profundamente por la teosofía y que sepamos nunca la rechazó.
En fin, Darío ha trastocado el género de la fábula. El lobo no nos ofrece «ejemplos» ni consejos prácticos para sobrevivir. Su sentimiento es totalmente distinto. No le interesa la sociedad humana, más bien desprecia la civilización. Y gracias a él nosotros los lectores percibimos la inmensa diferencia que hay entre éste y el «buen salvaje».
A diferencia de un cuento casi folclórico como «La cabeza del rawí» o la versión del cuento de hadas contenida en «A Margarita Debayle», y en esta especie de romance que Darío titula «Los motivos del lobo», la misma naturaleza habla y dice que ya no puede vivir como objeto o motivo de abuso del hombre. La condición corrupta del hombre es llevada por el poema a su máximo término. No hay reconciliación posible entre ésta y aquél.
El hombre y los animales. Cien años después
En 2011 la revista londinense The Economist publicó un artículo titulado «If I Could Talk To the Animals» («Si pudiera hablar con los animales»). Harry Eyres, su autor, cuestiona la relación del hombre con las aves y los demás animales en el mundo contemporáneo y no falla en recordar la leyenda de Gubbio tal como es contada en Las florecillas. Lo impresionante es que siendo un escritor angloparlante tampoco se le escapa que un poeta de una remotísima región de América torció la leyenda de la Umbría y hasta traduce –Darío es intraducible por sus rimas, acentos y música verbal– para el público anglosajón algunos versos de «Los motivos del lobo».
El autor termina concediéndole la razón al poeta nicaragüense diciendo que «tal vez Darío tiene razón y que el sueño de san Francisco sobre un pacto fraternal entre el hombre y las criaturas salvajes está condenado al fracaso hasta que la fraternidad humana prevalezca sobre la tierra». Pero ¿será esto posible cuando la barbarie producida por el hombre hace que a cada paso que damos se nos abra el suelo en abismos?
Se calcula que en 1914 la población humana mundial no excedía los dos mil millones de habitantes. Todas las guerras que hemos producido desde principios del siglo XX –la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, Vietnam, Kosovo, Kuwait, Irak, Afganistán, Siria, Ucrania, más los conflictos civiles en todas partes del mundo– no han impedido que hayamos alcanzado en 2014 la aterradora cifra de más de siete mil millones de habitantes.
En cambio todos los días leemos en los periódicos o escuchamos en la televisión que los osos polares están a punto de desaparecer, los elefantes al borde del exterminio por el tráfico indiscriminado de marfil con el que se fabrican las teclas del piano, lámparas y vasijas, o los millones de perros y gatos descuartizados vivos anualmente para producir los elegantes vestidos de las celebridades.
Holocausto de holocaustos. En 2012 y en Ciudad Juárez fueron atropellados o envenenados 4,970 perros. Para que en 2014 Rusia presentara su mejor rostro en los Juegos Olímpicos de Invierno, 5,000 perros fueron sacrificados en la ciudad de Sochi, mientras que en Perú hasta 15,000 delfines son anualmente cazados para luego convertirlos en carnada de tiburón.
El espanto no termina aquí: se estima que alrededor del mundo casi cien millones de tiburones son exterminados cada año, principalmente por la aleta que sirve de afrodisíaco en algunos países asiáticos. Orgullo de Nicaragua, no sabemos si aún existen los tiburones de agua dulce en el lago Cocibolca, pues el último avistamiento se produjo en 2006 cerca de la delta del Río San Juan.
Reflexiones finales
El Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres fue escrito 1754 y estaba precedido tanto por el discurso sobre la Edad de Oro dicho por Don Quijote (1605) a los cabreros y que Rousseau conocía muy bien, por Utopía de Tomás Moro que se hacía eco del pensamiento humanista europeo con respecto a la suerte de los aborígenes americanos, y por la novela Robinson Crusoe escrita por Daniel Defoe en 1719, cuya visión de los aborígenes es totalmente opuesta a la de Tomás Moro.
De cierto modo el Discurso retoma la noción de igualdad de Moro y se mitifica varias décadas después en lo que fue la novela de aventuras. En la época de Darío pintores como Camille Pissarro y Paul Gauguin idealizaron esas partes del mundo –Trinidad y Tahití– que escapaban a los efectos de la civilización.
A finales de siglo XIX Europa empezaba a sentir la incurable corrupción en la que estaba sumergida y que dio origen a las novelas en donde el viaje es una escapatoria, entre ellas algunas del inglés William Somerset Maugham y ya en el siglo XX otra del cubano Alejo Carpentier titulada Los pasos perdidos. En estas novelas y en la tercera y cuarta década del siglo XX, se percibe la imposibilidad del hombre civilizado de asimilarse al «buen salvaje».
El Darío de «Los motivos del lobo» sabía que la división entre el hombre y la naturaleza no tenía retroceso. Su muy amada armonía, expuesta con detalle en «Yo soy aquel que ayer no más decía» de Cantos de vida esperanza, en donde los contrarios se unen y el hombre se funde con la naturaleza y lo divino, ha sido totalmente resquebrajada en «Los motivos del lobo».
Lo que dio origen al Modernismo, el sistema de correlaciones y correspondencias del mundo, ha desaparecido. Lo único que persiste en «Los motivos del lobo» es la maestría de su lengua, ese español que lo unía a la historia de una cultura y a los entonces cien millones de personas que lo hablaban. Maltratado como su lobo, Darío muere dos años después (1916) en Nicaragua, abandonado por sus amigos y víctima de la dipsomanía.
Ante el holocausto que se ha perpetrado en contra de la naturaleza, reconocemos que no hay reconciliación posible entre Gubbio y el lobo. Los ecólogos nos dicen que el planeta ha comenzado a pasarnos factura y bien podemos profetizar lo que nos espera. Darío hizo su parte. Cien años después todavía dudamos en hacer la nuestra.
Obras citadas
Darío, Rubén. Poesías Completas. 11va ed. Madrid: Aguilar, 1968. Impreso.
—.Obras Completas. 1ra ed. Madrid: Círculo de Lectores, 2007. Impreso.
Eyres, Harry. «If I could talk to the animals». The Economist. Web. Febrero. 2011.
Fuster García, Francisco: «La prosa bella de Rubén Darío». El boomeran(g). Web. Julio, 2013.
Jiménez, Juan Ramón. El modernismo. 1ra ed. México: Ensayistas Hispánicos, 1962. Impreso.
Machado, Antonio. Poesías completas. 40ta ed. Madrid: Austral Poesía, 2007. Impreso.
Moliner, María. Diccionario de uso del español. Madrid: Editorial Gredos, 1987. Impreso.
Ortega y Gasset, José. Meditaciones del Quijote. 3ra ed. Madrid. Revista de Occidente, 1956. Impreso.
Pacheco, José Emilio. Antología del Modernismo (1884 – 1921). 3ra ed. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México y Ediciones Era, 1999. Impreso.
Rousseau, Jean-Jacques. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. 2da ed. Barcelona: Ediciones Península, 1973. Impreso.
Unamuno, Miguel de. La raza y la lengua. 1era ed. Madrid: Escelicer, 1968. Impreso.