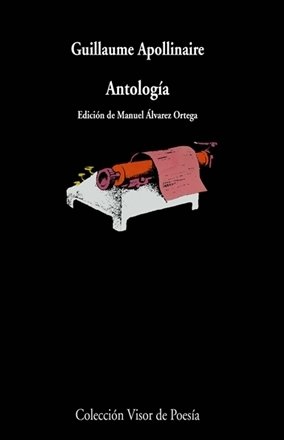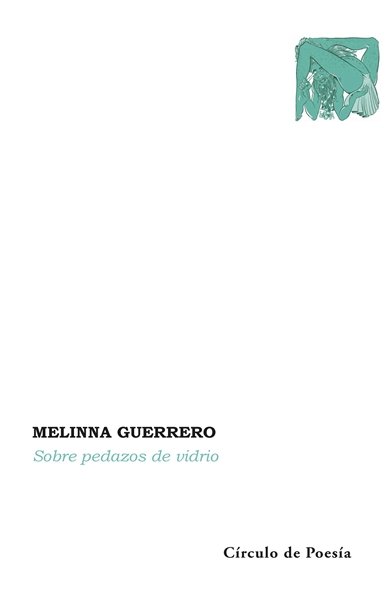Presentamos unos poemas de Anselmo Guarneros. Tamaulipas, 1991. Es licenciado en Derecho, maestrando en Administración y fotógrafo. Ha publicado cuentos y poemas en sitios como HoyTamaulipas, Monolito, Letralia, Cultura Colectiva y Círculo de Poesía. En 2015 fue becario de poesía del Programa Interfaz Literatura Los Signos en Rotación ISSSTE Cultura en Monterrey, NL.
HIJO MÍO
Dios lleva un tiempo echando humo por la boca,
tiene aliento de smog y toxinas,
y unos dientes de acero que destruyen sus labios.
Cuando se cansa suda ácidos que corroen su piel,
y se rasca con unas uñas que dejan surcos gigantescos.
Tiene fábricas en su estómago
que le producen gases,
y vomita artefactos innecesarios.
A veces tiembla de miedo
porque no sabe qué pasa con su cuerpo:
su espalda empieza a llenarse de erupciones
y su sangre corre por los surcos como ríos en el valle.
Le da calor y frío al mismo tiempo,
y no sabe cómo sentirse,
y se asusta más.
Y hay caos.
Cuando llora se inundan sus pies
con agua que hace que le arda el cuerpo entero.
Resopla de dolor y se retuerce,
choca contra las paredes por la angustia,
y eso le duele.
Y llora más.
Y hay más caos.
Cansado, voltea hacia su pecho,
y ve al hombre, que ahí vive.
Se seca las lágrimas con una mano dolorida,
y le dice,
con gesto triste:
hijo, ¿por qué me has abandonado?
PECHO TIERRA
Hoy mi pecho volvió a sentir el suelo,
mientras mis manos, ilusas y tontas,
tapaban mi cabeza
creyendo que podrían protegerla,
y mi corazón, bastante asustado,
latía con la fuerza de un martillo
clavando un par de clavos en mi panza;
así duele el temor,
y así duelen los momentos de angustia.
Se escuchaba un sonido fuerte, sordo,
como los golpes de un palo a una tabla,
así, sin mucho eco,
pues la bala solo rompe el silencio
por un tiempo muy corto,
pero nos deja rotos para siempre;
el eco de una bala son los gritos de dolor
de una madre que entierra a su hijo,
y es la inquietud de un país entero
que sabe que las armas andan sueltas.
Hay instantes en los que me confundo,
y no sé si el sonido que se escucha a lo lejos
es mi pecho tronando,
deshaciendo mis paredes internas
por sus ganas de escapar a un sitio más tranquilo;
o si son balas surcando los aires
en un sitio cercano.
Para mí, el sonido ya es el mismo,
porque me siento tan acostumbrado
a los gestos de violencia,
que mi cuerpo piensa que es normal
sentir este ruido;
y si alguna vez se hace el silencio,
si alguna vez llega paz a este pueblo,
me lleno de duda,
me agito creyendo que algo está mal,
y aumentan los latidos de mi pecho
para que se escuche algo de ruido,
para que todo sea igual que la realidad,
que por el momento solo está ausente.
La paz ya no vive en este lugar,
dicen que se asustó
por tanta balacera;
y que no piensa volver en un buen rato.
Nosotros nos hemos convertido
en una ciudad llena de fantasmas
que se matan los unos a los otros,
vivimos en una zona de guerra,
donde los niños se vuelven soldados.
Yo ya no sé qué hacer,
lamentablemente suenan igual
mi pecho y las ráfagas de las balas,
con la gran diferencia de que un sonido es vida,
y el otro me la quita.
OJITOS DE BOLSILLO
Mi madre dice que se cansó de llorar
por ver tanta costumbre en casa,
que se estaba marchitando
entre los mismos muebles de hace treinta años;
que dos o tres veces por día,
a veces hasta cuatro,
veía pájaros en el patio
picoteando sus sueños de ser cantante,
o algún auto pasando de prisa
que atropellaba sus deseos
y los dejaba tirados
como perro abandonado en carretera.
Dice que a partir de cierta edad
dejó de esperar grandes cosas,
que ya solo desea reír por más de tres segundos,
cocinar algo que no sean frijoles,
o cambiarse la ropa una noche
después del trabajo
y que no huela a tabaco ajeno,
o que no tenga el color
de decisiones mal tomadas.
Dice que cuando está triste
viste de gris,
y cuando quiere renovarse se corta el cabello.
Lo cierto es que toda su ropa es del mismo color,
y su pelo le llega hasta las rodillas.
Mi madre tiene huecos
donde deberían ir los ojos
porque un día se fastidió tanto de que sus lágrimas
mancharan su rostro,
que se los sacó con una cuchara
y se los regaló a un viajero.
Le pidió que se los llevara lejos
para poder ver algo más
de lo que siempre había visto.
Con el tiempo e acostumbró a caminar con la cabeza abajo
para que la luz
no le lastimara las cuencas.
Sonreía de vez en cuando;
lavaba ropa de una familia rica,
mas no veía la ropa:
veía cuadros en un museo,
turistas caminando entre callejuelas,
atardeceres libres de smog
en un campo amarillo,
con flores que llegan hasta las caderas.
Me dice mi madre que si me porto bien
me sacará los ojos
y se los dará a algún desconocido.
Yo ya estoy practicando
para cuando esté ciego;
cierro los ojos y trato de andar,
hago una cosa mientras pienso en otra
e imagino todo lo que otra persona
me podrá mostrar;
después de todo,
para que quiere uno ver tanta miseria.
Uno tiene que comer,
pero no hacen falta ojos para eso,
no quiero ver mi plato de frijoles
si puedo ver pasteles
en un sitio muy bonito,
ver un bosque floreciendo,
pirámides en el desierto;
eso es mejor que ver el camino
que me lleva
a la escuela,
las calles de tierra
y mis zapatos rotos,
que ya no me quedan.
No necesito ojos para tomar unas monedas,
para ir al mercadito
y escoger un pan, o un huevo,
llevarle de comer al tío
que lleva seis meses sin pierna.
Y él no necesita pierna
si sus ojos se los dio a un buen tipo
que anda paseando en Argentina,
o recorriendo los campos elíseos.
Todos podemos ver
lo que esté frente a nuestros ojos,
aunque estén en las manos de alguien más;
de esos viajeros que se llevan
nuestras ganas de vivir
a otros sitios.
A ellos les gusta caminar con una bolsa grande,
cargan los ojos de miles de personas,
y los llevan consigo cuando comen,
cuando van a un restaurante,
o cuando van al baño.
Ayer mi madre vio el cielo
desde por encima de las nubes;
por la noche, antes de dormir
vio un plato de pasta
con mucha salsa de tomate,
cree que es Roma, o Florencia,
por las películas que vio cuando era niña;
mientras, cenábamos tostadas,
pero todos éramos felices:
no todas las noches
puedes dar un paseo en familia
en el país donde vive el Papa.
Un día le regalaré mis ojos
a un desconocido,
le diré que no quiero verme
tras mis gafas viejas de aumento insuficiente,
que los tome y los lleve consigo,
y me muestre el universo.
Solo conoceré su mundo,
así como mi madre, y mis tíos,
mis amigos,
conocen solo lo que otros les enseñan.
Después de todo, quien no tiene ojos
solo puede ver lo que otros le cuentan,
pero cualquier cosa es mejor que lo que vemos,
y por eso es tan fácil engañarnos.
NADA
Una vez le dije a mi ansiedad
que la llevaba dentro de mi cabeza
y lo tomó como una invitación permanente.
Ahora la tengo como inquilina
haciendo ruido en los escalones
que van de mi boca al estómago;
pondré escaleras automáticas
para que ya no me pise tan fuerte.
Sé que nuestro problema es la comunicación
porque yo le pido que no venga
y ella llega después de media hora,
con refrescos
y un mantel para hacer picnic;
entonces se convierte en algo así como hormigas,
sube por mis pies hasta cubrirme el cuerpo entero,
mientras yo me golpeo a mí mismo
con ganas de herirme
y destruirla conmigo;
pareciera que verme retorciéndome de angustia
es uno de sus hobbies favoritos:
comer, dormir, Netflix y hacerme llorar,
algo así imagino
su lista de pendientes.
Le gusta llegar de noche
porque piensa que la oscuridad
combina con sus ojos,
pero yo aprendí a quedarme dormido
con una lamparita encendida.
Ahora me vigila desde lejos,
desde ahí, donde acaba la luz,
y principia el miedo.
Pero se siente tranquila,
porque sabe que basta con que la piense,
para invitarla a dormir conmigo.
DECIR ADIÓS ES DE VALIENTES
Tantas maneras que hay
de decir adiós
y yo siempre escojo la misma;
ausentarse poco a poco
sin decir nada
se me hace la forma más cobarde
de marcharse.
Pero yo nunca he sido valiente.
AQUÍ NO TODOS SOMOS MALOS
Aquí el fuego crece alto
y la luz entra por mis ojos como un taladro,
pero no importa cuánto brillen mis pestañas,
siempre es de noche en el infierno.
Así es mi vida,
el sol se fue de paseo
y las sombras han hecho fiesta desde entonces.
El día, para mí,
son un montón de sombras amanecidas
que no tienen la decencia de esconderse.
Veo el mundo a través de una pupila rota,
no veo las cosas pero ellas si me ven a mí,
y camino con temor a tropezarme
con algo que yo mismo he dejado tirado.
Qué feas son las calles cuando sienten el miedo,
y qué vacías lucen cuando están llenas
de gente muerta.
Hay angustias y ansiedades
que encuentran el modo de multiplicarse
y golpearte las piernas en cada esquina.
El miedo suele llamarse igual
pero tiene diferentes apellidos,
y más de un domicilio.
Le gusta vivir en varios sitios al mismo tiempo.
Vive, por ejemplo,
en aquel payaso
que por las noches despinta su sonrisa
y enciende un cigarrillo
que le sabe a ansia.
Cuenta las monedas de su bolsa y lo sabe,
cena él o cenan sus hijos.
Si pudiera fumarse su suerte lo haría,
así, por un momento, disfrutaría su angustia.
Vive, también,
en el bolero que durante el día
les cuenta chistes a los clientes,
y al terminar la jornada
saca del cajón una foto vieja,
y llora,
como lloran aquellos que lo perdieron todo.
Las lágrimas van de sus ojos al suelo,
y es lo único húmedo que hay
en esta tierra seca llena de muertos.
La gente normal se esconde de nosotros,
se van a dormir tranquilos,
y nos dejan en un insomnio que se siente eterno.
Miedo, tal vez, no sé,
pero el abandono duele.
Ahora no nos queda más que vagar en silencio,
chocando contra las paredes,
tratando de decirle a todo aquel que nos llega a ver
que no todos los que habitamos la noche somos malos:
la mayoría de nosotros
solo estamos tristes.