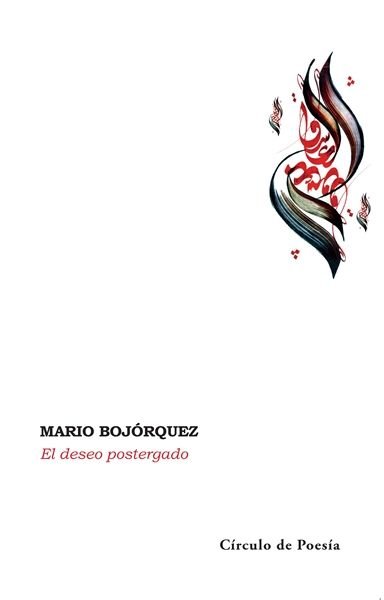Presentamos, en el marco de Fabla Salvaje, espacio de narrativa dirigido por Mario Martz y Enrique Delgadillo Lacayo, un cuento de la narradora nicaragüense María del Carmen Pérez Cuadra (1971). En 2014 publicó, bajo el sello de Das Kapital Ediciones, el volumen de relatos Una ciudad de estatuas y perros. Es licenciada en Arte y Letras y magíster en Literatura Hispanoamericana. Actualmente estudia un doctorado en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es becaria del programa OEA-Conicyt Chile. En 2014 obtuvo el Primer lugar del Certamen María Teresa Sánchez por su libro de poemas Letras para ser embalsamadas. En 2013 obtuvo una beca de escritura del Fondo del Libro y la Lectura otorgada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Chile), para escribir su libro de cuentos Una ciudad de estatuas y perros. (Santiago de Chile: Das Kapital, 2014). En 2008 ganó el Primer Lugar del Concurso Nacional de Poesía Inédita “El Cisne”, convocado por el Instituto Nicaragüense de Cultura y la Alcaldía de Ciudad Darío. Su libro de cuentos Sin luz artificial (Managua: CIRA, 2004) obtuvo en 2004 el Premio Único del II Concurso Centroamericano de Literatura Escrita Por Mujeres “Rafaela Contreras”. Sus cuentos han sido publicados en diversas antologías y han sido traducidos al francés, inglés, alemán y húngaro. Su más reciente publicación es Rama. Microficciones. Managua: Isonauta Ediciones, 2016.
Frío austral
Me pregunta: “¿edad?”, yo no estoy seguro, pero contesto. Estoy nervioso porque la transacción es demasiado fácil, no me gustan las cosas que se ven simples porque siempre hay algo grande y complicado por debajo. “¿Peso?”, me dice, y le doy una respuesta, pienso que menos mal que ésta está rellenita, pero cuando me dice que es demasiado, me aflijo. “No me sirve”, me dice. “Pero es bastante alta”, le digo, con la ansiedad en la voz de quien está a punto de cagar un buen negocio. “Luce delgada pero no es escuálida, tiene muy buenas formas”. “Tiene quince”, le insisto, casi suplicante. Aunque no estoy para nada seguro le hablo con aplomo. “Tráela entonces”, me dice. “Bueno”, le digo, bastante aliviado. Maldito viejo morboso, pienso. Acordamos. “Veinte horas, en punto”, le confirmo. Tengo los dedos congelados, esperé demasiado su llamada, al parecer sólo quería identificarme, darme el visto bueno; me hizo esperar más de lo debido, pero creo que actué bien, si no, no estaría aquí.
Es el primer negocio que hago con él. En realidad ninguno le ha visto la cara, sólo le conocemos la voz. Me han dado buenas referencias: paga bien, y está limpio, es lo que me dijeron, y eso es lo que importa. “Anota bien la dirección”, me dice; pero con aquel tono del que manda: “Y NO QUIERO ERRORES.” “Sé que estás a dos cuadras de acá, te veo aunque tú no puedas verme”, me dice, “Lord Cochrane 208, en la recepción no tienes que decir nada, el encargado es distraído y no se va a dar cuenta, apenas saluda, ‘hola señor Carlos’… y con confianza suban. Piso 15. Torre Panorámica B. Departamento 16B”. Le doy los números de mi cuenta en el Santander. “¿Termina en ocho o en dieciocho?”, pregunta; “ocho”, corrijo.
Espero que todo salga bien, así que cruzo los dedos para que este día termine pronto. Cuando todo acabe me iré a dormir un rato, y al despertar revisaré mi cuenta. Luego que sea lo que dios quiera. Aunque es el primer encargo que hago para él, espero que sea el último, ojalá sea el último. Ya la llamé. “¿Entonces quedamos?”, le digo; “sí”, me responde. “¿Todo bien”, le insisto; “todo bien”, me contesta con su voz virginal y tímida. Me han dicho que soy el primero que logra convencerla. No me costó nada encontrarla, ella apareció solita, como que bajó del cielo. Pero de ahí a engañarla para hacer el bisne, no ha sido tan fácil como imaginé: ella tiene su carácter.
Sí, por una parte fue fácil elaborar toda la trama, dejar que su familia entera se tragara el cuento de que soy un sujeto arrepentido, buscando el perdón y la misericordia, pero por poco llego al punto de creerme mi propia ficción, y casi me arrepiento de todo lo malo que he sido… y ahora que la realidad ha vuelto, me cuesta digerirla.
Pongo música: acordes conocidos, no para ella… Make no mistake I don’t do anything for free / I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me… Me ve con sus ojos de venada peruana, le paso mis audífonos… And if you think that there is shelter in this attitude… La veo con mis ojos pequeños de cruza de potrillo y de perra, raza estéril… Wait ‘til you feel the warmth of my gratitude. Me sonríe tiernamente… One, I get the feeling that it’s two against one. / One, Lucky for me, I’m not the only one. Si ella quisiera pariría conejitos multicolor, de tan pura que es. ¿Cómo se puede ser tan bueno?
La veo directamente a los ojos y le digo: “¿te paso las letras completas o sólo te doy el archivo para que copies la música?” “Preferiría tener las dos cosas, con el nombre del compositor y del intérprete”, me advierte, como si eso fuera importante.
―Bueno. ―Afirmo.
Danger Mouse & Daniele Luppi, anoto. Por otra parte, me he encariñado con ella, ha sido así como tener una gatita linda como única posesión de valor y hacer un trato para que te la maten a pedradas, y luego ¿con qué valor vas a buscar otra gatita?
“¿Viste que se escapó el violador de Santiago Centro?”, me dice mientras come su helado de lúcuma manjar. “No” le respondo. “¿Te doy los otros datos después?”, le pregunto desganado, pero ella como que no me escucha: “Pues dicen que tres de las víctimas lo identificaron: alto, delgado, cabello largo y con un defecto en la nariz que todas recordaban. ¡Ah!, y tiene unas marcas en la espalda, creo, ya no estoy segura. No sé si son tatuajes”. Le digo que no sé nada, pero recién leí en el diario exactamente lo mismo que ella me cuenta. Se ve muy tierna cuando se preocupa por cosas tan insignificantes. Es tan capaz de recoger media docena de perros callejeros atestados de garrapatas, sarnas y parásitos, cuidarlos con esmero y alimentarlos, sólo porque sí, porque les tiene lástima. Al parecer en lugar de corazón le pusieron azúcar de panela. “No termino de entender cómo hacen las mujeres para fijarse en tantos detalles”, le digo. “Cosas de constitución genética”, me contesta.
Y me pierdo en el brillo meloso de sus pupilas oscuras, como las de mi papá.
“Ven”, me dice mi padre, y voy. “No sacaste la leña”, me reclama, “no sabía que tenía que sacarla hoy”, le respondo. “¡De rodillas!”, me indica, y lo obedezco. Siento su mano pesada y gruesa apoyándose en la base de mi nuca. Hay un sonido desleído de una rama lisa, verde, desnuda de toda corteza, partiendo el aire con la misma velocidad que rompe mi carne y la tela de algodón de mi camisa de domingo. ¡Zas! La sangre tibia salpica mi rostro.
Él no dice nada, yo tampoco; no me quejo, apenas un ruido en resistencia, implosivo se agita oprimido entre mis tripas. Pega otra vez, con más fuerza para que aprenda. “¡Aprende! ¡Aprende, infeliz! ¡Aprende!” Otra vez, para que no lo olvide. “El domingo se saca la leña a la carretera.” Pero si yo estaba claro que los domingos eran para levantarse temprano, para sacar los animales, limpiar los corrales, sacar la basura, para poner los canastos de frutas en el borde de la carretera, para ir a misa… Don’t, you know, I need you… Through the sleepless nights, cry for you / And wonder who is kissing you… Y ahora también sé que el domingo es para sacar la leña. Tengo nueve años, y mi padre tiembla mientras me da el tercer, el cuarto latigazo. Cae vencido sobre mi espalda de niño larguirucho. Baja mi pantalón. Llora. No es que lo vea, siento sus lágrimas saladas quemando las heridas de mi espalda.
No tengo voluntad para detenerlo, pero saco fuerzas de flaqueza y devuelvo, enérgico, el pantalón a su lugar. Entonces recibo un golpe seco en cada antebrazo, los glúteos y la espalda. “¡Eres un marica!”, me dice. ¡Yo no soy un marica!, pienso, pero él me lo demuestra. Pero ni el corazón, el esfínter, los intestinos o el resto de vísceras duelen tanto como la actitud de mi madre. Ella nunca quiso escucharme. Siempre de su lado.
“¡Eres un marica!”, me dijo ella también. “No lo soy”, le contesto, “nada más que…” y los ojos se me llenaban de algo húmedo que ardía en la garganta. “Te dije que lo eres, vete antes que llame a tu padre. ¡Qué vergüenza!” me dice, y me señala la puerta. Me voy, siempre he sido obediente.
Pero ella recapacita: “¡Ah…! Y nunca digas que eres mi hijo. Holgazán, bueno para nada.”
La conocí en la calle. Yo quería lanzarme al río y morir de una vez desbaratado por los rápidos, fulminado por la fuerza de la basura y las piedras acarreadas por la tormenta que lavó de noche la cordillera; así quería limpiarme el asco que me daba mi vida. Un año vagabundeando por los campos comiendo pasto, frutas robadas o peces muertos por la contaminación de las fábricas en los ríos fronterizos. Tres años robando carteras en los buses interurbanos. Un par de años consiguiendo mujeres para un degenerado que al fin terminó matando a unas cuantas. Un año durmiendo en la calle, huyendo de la pena que se me impuso por tráfico ilegal de estupefacientes. Sólo se trataba de yerba, pero no quería estar preso. Tanto tiempo aguantando sed, hambre, frío glaciar y miedo. Desterrado. Pero nada hizo que se detuviera mi corazón, ni las temperaturas bajo cero, ni el hambre, ni mi propia pestilencia. Whoa, oh, tell me, baby / Where did ya, stay last night? / A’ why don’t ya hear me cryin’? / Whoo hoo, whoo hoo / Whoo… Yo estaba contemplando el fondo del río, y no la vi llegar. De pronto me sonrió y me dijo: “¿Estás bien?” Carajo, nadie me había preguntado eso en mi vida. “Sí, por qué”, le digo, y las tripas me traicionan, suenan a tigre endemoniado. Y ella saca una galleta de avena, una manzana y un jugo de pitahaya que llevaba en un termo. De todo me dio la mitad.
“Siempre vengo aquí para almorzar”, me dice; “¡ah!”, le digo. Y me siento en el suelo con dolor en el estómago porque llevaba demasiado tiempo de no comer nada tan saludable… Now, was it that you set me free, when you did what you did to me / You said you were my family, but what does that really means… De pronto nos quedamos en silencio, viendo la nada, y ella empieza a tararear algo. “¿Te gusta la música?”, le pregunto; “sí, claro”, me contesta. “Quiero inscribirme en un curso de inglés, para aprenderme muchas canciones… Bueno, no es que sea buena cantando, sólo que es un sueño, me gustaría saber más”. La vi, sin poder creer lo que vivía. “¿Te enseño?” “¡Me encantaría!”, me responde. Pero no sólo le bastó con aceptar a un vagabundo como maestro ocasional, sino que me consiguió trabajo en la Vega Central, el mercado popular más grande de Santiago; también me consiguió un cuarto muy cerca del trabajo.
Suena mi teléfono. “Aló”, finjo, “ah sí, sí, por supuesto, déjame ver si puedo pasar por tu casa. ¿Está toda la familia? Claro, me encantaría saludarlos, si es que llego antes de que se vayan. ¿Al norte? ¿Y por qué tan lejos?… OK. Sí, estoy cerca. Chao”. La veo tan distraída, concentrada en la supuesta descripción del “violador de Santiago Centro” que repasan en el telenoticiero de la noche, que me da cierto pudor. Hay gente que pasa y se acerca a la pantalla pública para saber más.
“Era un amigo, que necesita que le haga un favor; me va a dejar las llaves del departamento para que le cuide a su gata, y para que le riegue las plantas”. Me vuelve a ver y me dice “qué bien”; entonces le digo: “¿Me acompañas? Queda muy cerca de aquí”, le ruego con cara de baboso. “No, ya hice bastante con venir sola a este lugar. Nunca he salido sola con un muchacho”. Y yo: “pero siempre hay una primera vez para todo”. Y ella: “cierto, pero quiero llegar hasta aquí, no quiero que nos vean caminando por ahí, mi madre sabe que sólo vendríamos a tomar un helado a este lugar. No puedo ir más lejos”. Y se levanta, decidida; me deja, me arruina todo, no confía en mí, ¿pero qué hago? “Mira niña, para que estés tranquila voy a llamar a tu casa y amplío el permiso, ¿estamos?” Y ella incrédula, me dice: “a ver”. Y yo, podría haber marcado el número con los ojos cerrados, pero por alguna razón me costaba encontrar las teclas y casi suelto el aparato que como un pez mojado se resbalaba entre mis manos. “Señora Ollanta, soy yo. Sí, todavía estoy con su hija, pero es que se me ha presentado un problema; usted verá, no es en realidad un problema…” y le explico detalladamente lo que pasa. Que no hay cuidado, me dice. “Dice que puedes acompañarme”, le digo. “Pásamela”, me dice la niña. “¿Mamá? Sí. Pero… Está bien. Entonces… bueno, hasta luego. Gracias, mamá”. Y me quedo esperando su respuesta. Tiene el rostro fruncido. “Es que tengo como un mal presentimiento”, me dice. “¡Qué!”, le digo. “¡Por favor!, te voy a cuidar, no hay nada qué temer”. Y ella insiste: “¿me lo prometes?”; y yo: “si te lo prometo ¿vas?” Y ella, que por unos segundos ha estado de pie, toma asiento: “sí”; y yo le tomo la mano que ella retira pudorosa: “entonces lo prometo. ¿Ahora sí vas conmigo?” La verdad que lo piensa, luego responde “¡por supuesto!”. Acepta y nos vamos juntos a hacer el mandado.
“En taxi”, me dice. “Mejor vámonos a pie”. Le explico que es en la calle Lord Cochrane con Padre Miguel de Olivares. Miento: “apenas 8 minutos a pie, al suroeste del Palacio de La Moneda”. “No importa, caminemos”. Al principio caminamos en silencio. Ella se detiene súbitamente: “creo que vi a alguien que conozco”. Y yo: “dónde”; y ella: “saliendo del metro”. Hay un mar de gente yendo y viniendo, bajando al subterráneo, elevándose en las interminables escaleras eléctricas. Son rostros anónimos, pero a fin de cuentas un rostro conocido: el público que todo lo ve y nada ve al mismo tiempo. Son los ojos del frío austral.
Le dije a mi padre un día, mientras él observaba mi cuerpo desnudo y bronceado de tantas horas de sol ardiente, mientras tomábamos un baño en el Camping Andacollo en Valparaíso: “Quiero aprender a bailar ballet”. Mi padre no me dijo nada. Volteó hacia mí como si él ya no fuera mi padre, sino que en su lugar se tratara de un toro enfurecido por una manta roja que era yo, reflejado en sus ojos oscuros. Me levantó en mi propio peso y me dio una bofetada que cambió para siempre la forma alargada de mi cara, y me dejó con esto que tengo por nariz, así de chueca. Quizá siete años. Fue la única vez que salimos lejos de casa.
“Escucha ésta, a ver qué te parece…” I’ve had all the lonely I can take / Now I know letting go was my mistake / I’ll say it again and again and again… Me gusta, pero como que me está cansando escuchar música, mejor conversemos un poco. “¿De qué?” “Pues hablemos de ti, nunca me dices nada concreto”. Pasa un auto que apaga la conversación. Luego una ambulancia chilla como enloquecida. Pasa.
“Pero tampoco vos”. Y ella: “¿Quieres que te cuente algo? ¿Pero no vas a vomitar de aburrimiento?” Y yo hago un gesto con los hombros: “nadie hace eso”. El ruido del tráfico es denso, hay que elevar la voz y concentrarse para poder escucharnos el uno al otro. Me acerco lo más que puedo, pero ella se aparta lo más que puede. Siempre le ha gustado mantener la distancia.
Tengo seis años, tengo frío, mucho frío porque mi madre no ha tenido suficiente dinero para comprarme un abrigo de lana gruesa. Me asusta mucho lo grande que es la escuela y lo chica que soy. Estudio en un internado donde también vivo. Mi madre no puede cuidarme ni pagar un mejor lugar. No es que este lugar sea malo, pero es el lugar al que con tanta ilusión me ha llevado mi abuela analfabeta. La misma que todavía trabaja de nana en una de esas casas ricas de Las Condes, a los 72 años.
Música folclórica interpretada por artistas callejeros. Qué he sacado con la sombra ay ay ay / del aromo por testigo ay ay ay… “¿Está buena, verdad?” “No es la mejor interpretación que he escuchado”. “Ya”. Qué he sacado con quererte ay ay ay / clavelito florecido ay ay ay / Ay ay ay Ay ay…
Por mi mente cruzan trenes negros, ráfagas de luz a velocidades inauditas, témpanos de ruido tan lentos como blancos y húmedos, una carrera desesperada y agotadora a través del cementerio viejo y unas garras arañándome los tobillos… FIEBRE… Un perro negro era descuartizado vivo, a palazos… Una ambulancia que llora su agonía partiendo el espeso calor de la fiebre caliente, calientísima y húmeda que me descascara, me saca entera de una piel que me freía los huesos. Ahora soy otra, una niña descarnada, capaz de captar cada ruido, cada movimiento, cada rastro, cada mueca, cada presentimiento de una manera exagerada.
“Está bien, cuéntame algo. Te prometo que no voy a vomitar de aburrimiento. Al menos voy a disimularlo bien”. “Eso espero”, dice ella. Y comienza: “Estoy en el patio cerrado, cerca del gimnasio de la Ciudad del Niño, así se llama el lugar donde estudio y vivo. Ha llovido mucho, pero hay 8˚ grados Celsius de temperatura”.
“Eso es frío”, le digo. “Sí, mucho”, y continúa: “veo un jardín que se resiste a chamuscarse con la corriente polar que ha llegado demasiado adelantada. Todavía hay flores congeladas que no caen del todo, aún conservan sus pétalos. Veo mi rostro en un charco congelado. Quisiera probar el barro congelado porque parece chocolate. Lo pruebo, pero sabe a tierra, escupo. Me doy cuenta que estoy sola…”
“¡Dama, fíjese por dónde camina!”, reclama un viejo manco que yace tirado en el suelo y que no vimos a tiempo.
“Perdón”, decimos, y ella sigue: “Las niñas han hecho un círculo en una de las esquinas del rectángulo que delimita el jardín. Voy y veo. Distingo a una de las niñas pinchando con la pala algo pequeño y oscuro que yace en el barro congelado. Todas están congregadas como en éxtasis religioso, gritan, chillan: ‘¡Dale, dale, dale, dale…!’ Retrocedo cuando reconozco el juguete partido en cuatro, abierto en pelusas negras y tripitas rojas, ojos saltados… Me roza, me toca el borde del abrigo, y llora con desesperación. La veo y me ve. ¡Miáu, miáu, miáu…! La gata no tiene otros gatitos con ella, pero sin duda parió anoche y éste quizá le nació muerto. Pero la gata negra me reclama, me dice con sus inmensos ojos amarillos de pupila verde esperanza que haga algo, le están destrozando el cuerpo a su hijo indefenso. Retrocedo aun más; hay demasiadas niñas, todas son una cosa gigantesca que me puede matar a palazos también. Quiero gritar, correr, pero la gata me da un zarpazo y caigo enferma de fiebre por cuarenta días. Cuando empiezo a despertar, me duele el estómago, siento como que algo gorgotea en mi estómago, me quiere asfixiar. En realidad fui despertando poco a poco: no podía ver con claridad qué era eso que me pesaba en el vientre, eso que miraba moverse y acurrucarse entre mis pies y entre mi falda. Cuando al fin distinguí algo, había como veinte pares de ojos amarillos de pupila verde esperanza viéndome, interrogándome, juzgándome. Pero pude gritar. Llegó la enfermera y me explicó que eran sus gatos”.
“¿Viste que no me aburrí?” “Ya vi”. “¿Pero eso fue así, o es un cuento? Parece un cuento que ya te sabes de memoria”. “No”, me dice. Y yo pienso: ¡Qué lástima que no me contaste eso antes! “¿Por qué?, me responde como si hubiera escuchado lo que yo estaba pensando, y entonces le respondo: “me habría gustado saber más historias tuyas”. Y ella: “pero todavía se puede”. Y yo: “sí, verdad, aunque uno nunca sabe. Ya ves, es como dices: ‘a veces la realidad supera a la ficción’”. Y ahora ella insiste: “Tu turno”. Y pienso y repienso. “No tengo nada interesante que contar”. “Puedes contarme un sueño, me gustan los sueños”, solicita. “Bueno. Estoy en un mercado de mi pueblo, siento que conozco más o menos, pero ando desorientado. Logro llegar a la terminal de buses. Una vez allí, tomo un colectivo que va hacia la capital. En verdad hice ese viaje, pero no estaba desorientado. Bien, como te decía: entro al bus. Adentro hay gente que conozco y que he visto a lo largo de mi vida. El sacerdote de la iglesia católica a la que asistía toda mi familia, el carnicero, mi profesor de idiomas, unos ex compañeros de clases, vecinos, familiares. Pero toda esa gente me despierta un sentimiento vivo, cada uno representa un estado espiritual o emocional que odio y que quiero que desaparezca. Me lleno de pavor y subo al techo del vehículo. ‘¡Baja de allí muchacho!’, me exige el chofer. Pero yo tomo un cometa de papel de china que veo que alguien me manda del cielo y comienzo a sobrevolar en él todos los días de mi vida, con más gente y más situaciones de las que había en el bus. Nada más que ahora puedo escoger en qué lugar, en qué momento detenerme, y en qué circunstancias no. Al final tengo mucha tristeza y angustia. Lloro a través de la piel porque no sé llorar por los ojos: no está en mí, mi padre me enseñó que llorar es ser débil. Por eso suspendo el vuelo, regreso a un paradero, a esperar que pase nuevamente el colectivo que tomé antes. Estoy cada vez más angustiado, húmedo y salado. Espero, espero, espero. El autobús no llega”.
Silencio. Luego la pregunta: “¿todavía lo estás esperando?”. “Creo que sí”, le respondo. “Mágico”, dice. “¿De verdad piensas eso?” “Claro. ¿Y tú qué piensas?” Y no pienso. “No sé, pero no me suena a nada mágico”. “Es que tu sueño era tuyo, ahora es mío también, y para mí es mágico”.
“Esto sí que es mágico, algodón de azúcar, ¿quieres?” “No, no me gusta lo dulce, pero acepto sólo por complacerte”. “¿Y por qué razón querrías complacerme?” “No sé, siempre he sentido que eres un buen tipo; algo descarriado, eso sí, pero me late que tienes un alma noble”. “¿Noble yo?” “Sí, así como lo escuchas”. Suspiro hondo. Vacilo. Reflexiono. “¿Alguna vez has hecho un sacrificio por alguien a quién quieres?” “Sí, muchas veces”. “A ver, cuenta”. Y me cuenta, pero no la escucho. Quizás no quiero.
Quisiera tener el valor de contarle que aquel día que nos conocimos, yo estaba por suicidarme. Que ahora, gracias a ella, iba a poder ajustar lo que me faltaba para pagarle a un tipo, para que me haga el favor que necesito. No querría una muerte simple: le solicitaré a un drogadicto amigo mío que me dé latigazos hasta matarme. Ya tengo lista una lata de parafina para que me queme antes de marcharse. Todo parecerá un accidente provocado por una estufa a gas en mal estado. Le pagaré en efectivo si me garantiza que me pateará el cráneo hasta aplastarlo, y si me arroja tres escupitajos, mejor. Está tan enfermo que de seguro acepta. Si el cliente me paga hoy mismo, hoy mismo lo haré; no voy a esperar hasta mañana que es el día de mi cumpleaños.
“Doblemos aquí”, le digo. Y doblamos mientras una manada de perros apostada en el borde de la Farmacia Simi se dedica a atacar a los vehículos que transitan. Gamberros, pienso.
Llegamos al edificio. “Hola, señor Carlos…”, le digo al encargado. “Joven, el señor Carlos se retiró, está enfermo”, me contesta clavando una mirada roja y venosa sobre mí. “Perdón, creí que usted era él, como se parecen”. “Él es bajito y moreno”, me dice con su cara blanca lavada y ojos amarillo sucio. “OK, que tenga muy buenas noches”, le digo. Busco el elevador pero me equivoco, doy una vuelta en u y salgo al estacionamiento. “Es que hace rato que no venía”, me disculpo con ella. “Qué raro, te veo nervioso”, me dice. “No. No, no, no estoy nervioso”, le digo ajustándome la corbata. Y me doy cuenta que nunca he tenido corbata. Volvemos sobre nuestros pasos y subimos al piso 15. También me equivoco y avanzo a la izquierda en lugar de ir hacia la derecha. “No sé qué me pasa, ando como desorientado”. “Debe ser por el sueño que tuviste”. “Sí, seguro fue eso”.
Tocamos el timbre. Sale una mujer a recibirnos; no la conozco, nunca la he visto, pero finjo conocerla. “¡Hola, Marta! Al fin vine a tiempo para despedirme. ¡Hola, niñas, cómo han crecido! Marta, te presento a mi amiga”. “Mucho gusto”. “Encantada”. Llega él en bata de descanso y pantuflas, con un gorro y unos anchos anteojos negros, se presenta, saluda y me dice que espere un poco; buscará la llave, que la dejó en la chaqueta, en su cuarto, ya regresa.
Marta y las niñas ofrecen un té calentito a mi amiga, que acepta encantada. Con este frío que llega tan de pronto, no hay cómo rechazarlo. Y mi amiga, después de tomar la poción se disculpa, pide permiso y se mete al baño, tal y como lo habíamos calculado. Marta y sus supuestas hijas salen inmediatamente. El caballero aparece, que qué le parece, le digo. “Perfecta”, confirma. “Entonces ya cumplí”. “Hoy mismo te deposito la plata, el resto es asunto mío. Vete antes que ella salga del baño”.
“Me voy. Pero trátela bien, es una buena chica”. “Si te da tanta pena, mejor no te contrato nunca más”. “No me importa, pero hoy me paga, mañana es mi cumpleaños. Si no me deposita, lo entrego a la Policía de Investigaciones”. “¡VETE DE UNA VEZ INÚTIL!”
Salgo al pasillo estrecho, siento náuseas, no merezco estar vivo; pero ya pronto todo va a terminar. Mañana ella va a odiarme con toda su alma, pero puede que se alegre al saber que ya no le haré ningún daño a nadie.
Me detengo en el parque Almagro, fumo un poco, con ansiedad. Un dolor agudo me da tres patadas sordas en el pecho, en el estómago. Respiro hondo. Ya pasó. Tomo la calle Diez de Julio-Huamachuco. Está demasiado oscuro, imagino a la niña siendo atacada por el pervertido. Ella sale y se asusta, trata de huir pero está drogada. Él la golpea, ella se defiende, caen al suelo. Él la sodomiza. Y yo… camino rumbo a la tibieza de mi cuarto. Yo… ¡la entregué sin el menor remordimiento! No, no soy un marica: soy un maldito.
Un sudor frío baña mi cuerpo de agua salada. Vacilo, aún tengo una oportunidad. Camino rápido, debo regresar sobre mis pasos y salvar a mi única amiga. Me va a odiar mucho, pero es lo mínimo que merezco. Empiezo a correr, corro más rápido, corro con todas mis fuerzas… y choco de frente con una mujer vieja y regordeta que grita al caer al suelo. Yo también caigo, intento reincorporarme, pero por accidente pongo mi mano en su sexo abultado y tibio. “Perdón”, le digo, pero no me sale muy sentido, además ella ya empezó a gritar: “¡AUXILIO, ME ESTÁN VIOLANDO!”
“¡Cállese!”, le digo, con mayor ímpetu, y procuro taparle la boca. Le doy una cachetada para tranquilizarla. Pero la vieja es una fiera, es gruesa y forzuda, casi me domina; me recuerda a mi madre, y hasta tiene un bigote ralo que me pincha cuando le aprieto la boca con la mano izquierda. Pero ella rasga caminos profundos en mi cara cetrina con sus uñas pintadas de púrpura.
De pronto, un grupo de camioneros y mecánicos sale de los bares vecinos. Alguien ha llamado a la policía, una sirena avanza desbocada en dirección oriente. La vieja me da un taconazo en la cabeza que rompe una vena. Los hombres creen que es la sangre de la mujer. “¡ES EL VIOLADOR!”, exclaman; “¡auxilio! ¡Alguien deténgalo!”, brama ella. Y la manada enfurecida me ataca con palos, piedras y macanas. Una lágrima de sangre al fin brota de mi ojo derecho. La sirena aúlla muy cerca.