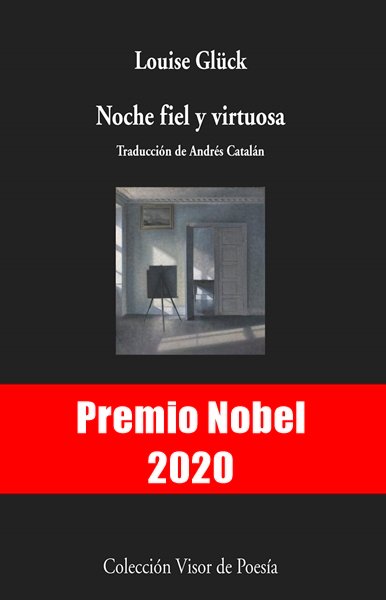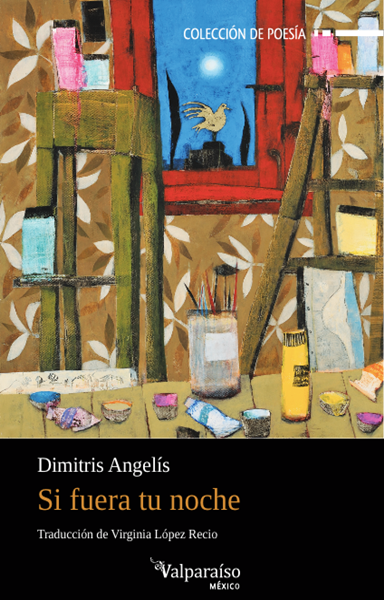Presentamos, en el marco del dossier de cuento contemporáneo en español, un texto del narrador y poeta nicaragüense Mario Martz (León, 1988). Su trabajo literario ha sido publicado en distintos suplementos y revistas, entre los que destacan New York Times, Carátula, Río Grande Review, Contrapuntos, Círculo de Poesía, Álastor, Cuadrivio, entre otros. Es autor de la colección de relatos Los jóvenes no pueden volver a casa (Managua: anamá, 2017), del cual se expuso una muestra en el programa de editores invitados de Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2016. Con el poemario Viaje al reino de los tristes (Managua: CNE, 2010), ganó en 2010 el certamen nacional para publicaciones del Centro Nicaragüense de Escritores. Las antologías Queremos tanto a Claribel (España: Valparaíso, 2014); Instantáneas de la poesía centroamericana (México: Literal, 2013) y Los 2000, autores nicaragüenses del nuevo milenio (Managua: Leteo ediciones, 2012) recogen muestras de su trabajo. Reside en la frontera mexicano-estadounidense (El Paso-Ciudad Juárez), donde estudia la maestría en Creación Literaria en la Universidad de Texas en El Paso.
ELISA VUELVE A CASA
Conocí a Elisa un par de años atrás en el aeropuerto de Ciudad de Panamá, cuando no pudo viajar a Madrid porque las autoridades migratorias no le permitieron tomar el avión y tuvo que esperar ocho horas antes de volver a Managua. Digamos que esa fue la primera vez que Elisa regresaba a casa, aunque haya sido de un viaje truncado por no convencer al oficial sobre la dirección donde se alojaría en España. Su intención era viajar a Madrid, según ella, para visitar a su hermana, a quien no miraba desde hacía varios años. Mientras esperábamos a que abrieran la puerta de abordaje, conversamos sobre los viajes y lo simpática que parecía ser la ciudad desde el aire. Me dijo que era su primera salida del país, yo repliqué que era mi tercera, algo totalmente falso pues era la segunda y no venía —como le dije más tarde— de Miami sino de La Habana, donde había pasado una semana tortuosa y triste a razón de la ruptura con mi novia cubana de mis años de estudiante en la escuela de cine de San Antonio de los Baños.
A Elisa le conté que había estado en Miami de visita en casa de mis padres, a quienes no miraba desde hacía muchos años, y que el viaje lo había realizado en virtud del delicado estado de salud de papá. Ella dijo que eso era lo que un buen hijo debía hacer, yo habría hecho lo mismo, pero lástima, mis padres están muertos y vivo con mis abuelos.
Te felicito, repitió y soltó una risa cálida.
Cuando dejó de hablar asentí, y me preparé para preguntarle su número de teléfono, pero una voz masculina y ronca avisó por los parlantes que en breve abordaríamos el avión.
Tras salir de migración y tomar las maletas, la invité a tomar una cerveza, pero me aclaró que no tomaba alcohol, que un café sí me lo aceptaba. Dios no me lo permite, añadió luego. Me dijo que era cristiana, entonces le pregunté qué se sentía ser una mujer cristiana, a lo que ella me respondió que Jesús era el gran amor de su vida y que estaba segura de que no podía amar a alguien que no fuera Jesús, no puedo amar a otro que no sea Él, enfatizó, hace mucho que tomé la decisión de entregarme a la vida cristiana. Intenté entenderla, se lo dije, a medias, algo así como lo entiendo, creo que yo a veces también he siento el llamado divino, pero nunca me he decidido a asistir a alguna iglesia.
La recuerdo parpadeando y sonriendo con delicadeza al explicar que era una mujer plena y que se sentía satisfecha por lo que le había ocurrido en el aeropuerto de Panamá. Sus ojos cafés brillando al mencionar la palabra Dios, y con la emoción en la garganta, agradeciendo lo ocurrido. Para mí, en cambio, era una hijueputada. Se lo dije y me repitió Dios sabe lo que hace —al final, me dije después en mi cuarto, fue eso lo que me llamó la atención de ella. No había conocido a nadie que estuviera tan convencido del poder de sus palabras, de su fe, y fue la primera vez que me sentí tentado en visitar las iglesias evangélicas, pero esa tentación, desde luego, se trataba de una curiosidad infundada por la belleza de Elisa.
Después de ese día volvimos a vernos.
Nos encontrábamos desde muy temprano, y pasábamos hablando horas que yo hacía eternas a veces incluso preguntándole cosas que ya le había preguntado, y ella respondiendo por educación o porque de verdad no tenía con quién conversar, pues vivía sola en un cuartito en el Colonial Los Robles y ahora se encontraba en busca de un nuevo empleo, puesto que el último lo había perdido porque estaba convencida de que esa vez viajaría a Madrid.
Todo transcurría de manera normal, hasta que una mañana, mientras nos tomábamos el primer café, me dijo que se iba. ¿A dónde?, le pregunté. Me respondió que a Jinotega. Hasta entonces yo no hacía ningún viaje al norte del país, y puesto que no podía dejar de verla, decidí perseguirla. De modo que días después de que se marchara, empaqué un par de cosas en una maleta y tomé un autobús rumbo a esa pequeña ciudad fundida a veces en la neblina del atardecer.
Sucedió entonces una mañana fría. Una mañana cubierta por una neblina espesa. Yo estaba sentado en la banca de un parque y de pronto escuché que alguien me llamó por mi nombre. Me preguntó qué estaba haciendo en aquella ciudad. Le dije que estaba de paso, que mis intenciones eran ir más al norte, que estaba trabajando en un documental para una oenegé, y entonces ella, sin que yo se lo propusiera, me invitó a un café. La verdad, y quizás no sea necesario decirla, es que yo iba detrás de ella porque tenía la ilusión de finalmente concretar algo con ella. No sabía exactamente qué, era evidente que me gustaba mucho y por ello me había movido hasta su ciudad.
Caminamos por una calle empedrada que lleva a una cafetería. Más tarde me preguntó por mis padres; en especial por papá. Le respondí que estaba bien; en realidad, rectifiqué después, está mal, se está muriendo. Pero voy a volver a visitarlo, le dije. Entonces ella me felicitó. Le pregunté que por qué me felicitaba. Me respondió que porque estaba haciendo lo correcto. Y fue en ese momento que me pregunté qué era exactamente hacer lo correcto. Para ella yo había estado en Miami, y mi sorpresa fue descubrirme en mi propia mentira. A veces pienso que esta historia no debería titularse Elisa vuelve a casa sino Los últimos días de mi padre, porque fue con esa mentira que yo la conocí y la última vez que supe de ella.
El caso es que ese mismo día, después de tomarnos varias tazas de café, fuimos a caminar por el parque. Fue una caminata breve, no duró ni una hora. Habíamos recorrido el pueblo conversando y antes de despedirnos, me preguntó dónde me estaba quedando. Le dije el nombre del lugar y me comentó que era un hostal de paso adonde llegaban camioneros y prostitutas. Me doy cuenta, le dije, y le detallé los ruidos que venían del cuarto vecino. Se lo conté esperando una respuesta concreta, que me dijera que podía quedarme en su casa, pero lo que hallé fue un silencio extendido. A la mañana siguiente me llamó muy temprano para decirme que me invitaba a su casa, que también me presentaría a sus hermanos. ¿Hermanos?, pregunté. Sí, respondió ella. A mis hermanos en fe, dijo cuando me presenté en su casa. Me tomó de la mano y atravesamos una sala custodiada por retratos familiares. Al fondo descubrimos a un grupo de gente sentada en un círculo. Elisa me presentó como un amigo que quería unirse al grupo y todos me dieron la bienvenida, uno de ellos externó que era un placer conocer a un hermano en fe dispuesto a congregarse en la misma iglesia que Elisa.
Más tarde salimos a almorzar juntos, y después fuimos a visitar a sus abuelos. Fue un día como cualquier otro; yo regresé como lo había hecho todos los días, caminando despacio, perdido entre la neblina y el atardecer. Y ese día como cualquier otro fue el último día que vi a Elisa, pues al siguiente, muy temprano, me escribió al celular para decirme que no podíamos vernos. Le pregunté qué pasaba, y me respondió que debía marcharse a Madrid. Yo respondí de inmediato puedo ir con vos, no hay problema; pero su respuesta fue terminante: Mejor regresá a Managua.
Al siguiente día me largué de aquella ciudad; apenas amaneció, tomé el primer autobús de regreso a Managua. Durante el camino seguí pensando en el rechazo de Elisa, y fue en ese momento que me sentí estúpido por todo lo que había hecho. ¡Cabrona!, me dije, sólo a mí me pasan estas cosas, por imbécil. No tenía claro qué hacer con mi vida. Mamá me esperaba en Miami para cuidar de papá. Eso era una responsabilidad de la que huía, y al parecer cada vez más se hacía imposible escapar.
Lo primero que hice fue buscar trabajo. Seguía sobreviviendo de los ahorros de las remesas que mamá me enviaba. No volví a saber de Elisa sino hasta que pasó por Managua rumbo al aeropuerto: me había escrito diciéndome que quería despedirse de mí y disculparse por todo, y no pude decirle que no, de modo que me fui a buscarla a la terminal de buses. Le insistí que se quedara en Managua, que se quedara conmigo, y le rebatí que en Madrid no iba a encontrar nada, a lo que ella respondió: claro que sí, voy a encontrar algo, voy encontrarme con mi hermana.
Mi última esperanza era que no la dejaran tomar el avión, pero esta vez tuvo suerte: la dejaron pasar, y finalmente pudo encontrarse con su hermana en Madrid. Lo supe porque a los días me puse a revisar su perfil de Facebook… Imágenes de celebración, ambas hermanas estaban felices por el reencuentro. Los mensajes de amigos y familiares atestaban su muro, todos le enviaban bendiciones. Reconocí a uno de sus hermanos en fe, Elisa, Dios te cuide, acá te esperamos, ya queremos verte pronto y ojalá se cumplan todos tus sueños.
Todo rayaba en la obsesión. Mi obsesión se llamaba Elisa. Cada noche, en la oscuridad de mi habitación apenas con el resplandor de la pantalla, revisando las fotos de su perfil en Facebook. No me perdía ninguna y, cuando aparecía con algún tipo a su lado, trataba de consolarme diciéndome que se trataba de un amigo, o algún familiar, ojalá regrese pronto, ¿y si viajo a buscarla?
En cuanto a mi familia, mamá me enviaba mensajes urgentes que yo tardaba en responder, y, a veces, archivaba en una carpeta del correo a la que había nombrado “La muerte de papá”. Sin embargo, hubo una vez que respondí de inmediato, cuando mi madre me llamó por teléfono y me dijo que a papá lo habían trasladado a un hospital. Me levanté asustado de la cama, y esa fue la primera vez que sentí el remordimiento de que mi viejo se muriera sin haberlo visto. Busqué la manera de conseguir dinero, fui al banco, intenté hacer un préstamo, contar los ahorros, pero fue inútil: no logré reunir el dinero.
Seguí buscando trabajo. No tenía cómo comprar un boleto de avión. Lo que mamá me enviaba lo ocupaba para mantenerme, y meses atrás me había dado para comprar un boleto a Miami que terminé ocupando para irme a La Habana. No tuve de otra que trabajar en un call center. Mi carrera de joven cineasta estaba arrojada al abismo, y mi vida se convirtió en una monotonía estúpida.
Hubiera preferido seguir haciendo comerciales de empresas u oenegés, pero en aquellos meses estaba difícil. Muy poca gente me conocía y apenas me contrataban para editar algunos videos que cariñosamente mis colegas llamaban videos de la BBC: Bodas, Bautizos y Cumpleaños.
La idea era trabajar tres meses. Con el trabajo me olvidé completamente de Elisa. O, bueno, eso creí cuando me di cuenta de que ya no la extrañaba de la misma manera en que la extrañaba los primeros meses. Ahora mi prioridad era comprar un boleto de avión. Incluso pensé pedir prestado a mi hermana, pero al final a ella no le importaba apoyar a un medio hermano, menos prestarme para que yo visitara a su padrastro golpeador.
Me entregué de lleno al trabajo y, mientras pasaban las semanas, enviaba mensajes por correo electrónico a mamá. Le decía que pronto compraría el boleto, y ella, en sus largos mensajes, me contaba la rutina y lo mal que lo estaba pasando papá, que siempre preguntaba por mí —ese jodido anda en otros lados, viaja a todos lados y no viene a vernos, leí una vez al final del mensaje, que, según mamá, eso le había dicho mi padre sobre mí.
Cuatro meses después compré el boleto a Miami. Y lo que son las cosas, el azar, llámenlo como quieran, en esa misma semana volví a saber de Elisa, días antes del viaje, cuando me puse a escudriñar en su muro de Facebook. Me llamó la atención una serie de mensajes escritos en el muro. «Todo estará bien», «Dios cuida de ti, amiga», o «nosotros siempre te recordaremos como la muchacha feliz y sonriente que fuiste». Al comienzo pensé que se trataba de simples mensajes cursis, pero cuando leí repetidas veces «Todo estará bien» me quedé atónito.
Seguí buscando; no encontré nada: ningún mensaje que me diera más indicios sobre Elisa. Esa noche no dormí, pensando qué había pasado con ella. Me pregunté si estaba viva, si había muerto; y si había muerto, cómo había ocurrido y en dónde.
A la mañana siguiente tuve las respuestas. Estaba en el cafetín del call center, en mi break, y en el televisor transmitían el reportaje Elisa vuelve a casa. La noticia me desconcertó. Una foto suya apareció de repente en la pantalla, y no era Elisa, parecía otra mujer; pero, viéndola más cerca, era ella, era la misma Elisa. Sentí rabia. Rabia y tristeza. María Celeste, en su programa Al Rojo Vivo de Telemundo, daba la noticia de que Elisa, mejor conocida por sus amigas como Eli, regresaba al país después de una larga travesía de trámites burocráticos entre autoridades españolas y nicaragüenses. Contaba, además, que Elisa no volvería a hablar y que ni sus familiares la reconocieron a su regreso al país. Ahora estaba en una silla de ruedas, paralítica y con los ojos hundidos en la tristeza. Pesaba menos de cincuenta kilos. La mirada ida, tratando de emitir alguna palabra. Un cadáver respirando en una silla de ruedas.
Más tarde aparecieron los abuelos de Elisa dando declaraciones. Luego sus hermanos en fe, como ella los llamaba, que pasaban día y noche orando por la salud de Elisa. Pude reconocer a varios. Invitaban a todo el país a orar por Elisa. María Celeste siguió dando más detalles de los sucesos. A Elisa la habían atacado en una calle de Madrid, mientras paseaba con su novio ecuatoriano. Varios hombres aparecieron de un callejón y los cargaron a tubazos, a ella y a su novio, y un golpe fuerte en la cabeza la mandó al hospital, donde estuvo varias semanas, sin recuperarse, hasta que una mañana despertó del coma, y quedó postrada en una silla de ruedas.
Apagué el televisor y salí a caminar. No quise volver al trabajo. Mientras caminaba pensaba en Elisa, en mi viaje a Jinotega. Llegué a un parque. En el cielo un racimo de nubes sucias desafiaba con llover. A mi lado varios hombres tomaban alcohol a pico de botella. Me senté en una banca y estuve un largo rato observándolos de manera impasible. Me recordaron a mi padre, cuando aún vivía en Managua y me tocaba buscarlo en las cantinas de los barrios, o en las del Roberto Huembes. Los hombres me observaron, me preguntaron si quería tomar, levantaron la botella y me invitaron a sentarme con ellos. Volteé hacia el otro extremo, y a través del sarro de una malla descubrí a una niña que se lanzaba de un resbaladero. Pronto me quedé solo, esperando a que lloviera. Cuando había pasado más de dos horas allí, sentado en esa banca, pensando en Elisa, me levanté y caminé en dirección a casa. En un par de días debía abordar el avión, en un par de días… me dije. Pensé en llamar a casa de Elisa, recordé que guardaba su número en una libreta, lo busqué, y después de marcar tres veces, del otro lado de la línea emergió una voz masculina.
Aló, ¿quién habla?, dijo la voz desvanecida. ¿Con quién quiere hablar?
Me quedé en silencio, un silencio corto que se sintió como si hubiese sido de una hora. Vi hacia el interior de la sala, en la computadora el rostro de Elisa, sonriendo en algunas de sus fotos de Facebook.
¿Qué quieren, jodidos?, replicó el hombre a voz en cuello condenada a la impaciencia. Era su abuelo: el mismo timbre, sus palabras perforadas por la vejez, la tristeza. Insistió que quién llamaba, y que con quién quería hablar. No pude responder, decidí colgar y cerrar la cuenta de Facebook. Pasé el resto de la tarde escuchando los golpes de la lluvia sobre el techo y al rato preparé mis maletas; no volví a poner un pie en el call center, pues dos días después volé a Miami y esa fue la última vez que supe de Elisa. Desde entonces todo queda ya lejano y borroso, y lo único que suena con precisión es el titular de la televisión, Elisa vuelve a casa.
Datos vitales
Mario Martz nació en 1988 en León, Nicaragua. Su trabajo literario ha sido publicado en distintos suplementos y revistas, entre los que destacan New York Times, Carátula, Río Grande Review, Contrapuntos, Círculo de Poesía, Álastor, Cuadrivio, entre otros. Es autor de la colección de relatos Los jóvenes no pueden volver a casa (Managua: anamá, 2017), del cual se expuso una muestra en el programa de editores invitados de Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2016. Con el poemario Viaje al reino de los tristes (Managua: CNE, 2010), ganó en 2010 el certamen nacional para publicaciones del Centro Nicaragüense de Escritores. Las antologías Queremos tanto a Claribel (España: Valparaíso, 2014); Instantáneas de la poesía centroamericana (México: Literal, 2013) y Los 2000, autores nicaragüenses del nuevo milenio (Managua: Leteo ediciones, 2012) recogen muestras de su trabajo. Reside en la frontera mexicano-estadounidense (El Paso-Ciudad Juárez), donde estudia la maestría en Creación Literaria en la Universidad de Texas en El Paso.