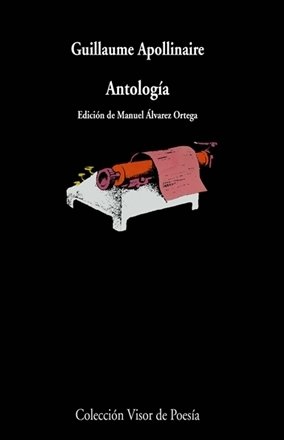Presentamos un cuento de la narradora mexicana Daniela Armijo (Cananea, 1985). Es Maestra en Creación Literaria por la Universidad de Texas en El Paso y licenciada en Ciencias Humanas por la Universidad Iberoamericana Puebla. Algunos de sus textos han sido publicados en Revista La Peste, Revista Baquiana, Revista Replicante y Rio Grande Review. En su trabajo hay influencia de Truman Capote, Patricia Highsmith, Jorge Ibargüengoitia, Flannery O’Connor, Sergio Ramírez, Vicente Leñero y el trabajo fotográfico de Enrique Metinides. Constantemente se desempeña como docente a nivel universitario en las áreas de literatura y escritura, así como en talleres independientes. Entre 2010 y 2014 residió en Buenos Aires, donde trabajó como redactora publicitaria y realizó estudios de cine. Es becaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico – PECDA Quintana Roo en la categoría de cuento, emisión 2018.
Tres maneras de relacionarse con un pollo muerto
- Buen augurio para un recién nacido
Cuando Luciano regresó a su casa y quiso tomar agua, tuvo que sumergir la mano en el fregadero y escarbar entre la montaña de cacharros sucios para buscar un vaso. No lo encontró vacío: atrapada en el cristal, rodeada de espuma, pedazos de cilantro y gotas de aceite, una cabeza de pollo flotaba.
. . . Con pasos de atleta Luciano abandonó la cocina, y aunque al atravesar la sala se negó a voltear, el sofá, la televisión y la mesa se le colaron por el rabillo del ojo como una sola mancha, barrida y multicolor, desde donde emergió la voz de su esposa: “¡Lucho!”
. . . Al salir de la casa, Luciano azotó la puerta principal.
El sol de las tres de la tarde rellenaba los surcos recién abiertos para la siembra. No le importó a Luciano pisar lo que le había llevado toda la mañana hacer con tal de acortar camino para llegar al corral. Desde el terreno vecino las vacas lo miraron sin levantar la cabeza del pasto: el chicloso movimiento de sus mandíbulas era una percusión que acompañaba los saltos del corazón de Luciano trotando sin pausa hacia el corral.
. . . Luciano apoyó las dos manos en la reja de alambre y contó una, dos, cinco gallinas. Sobre el techo del gallinero construido por sus hijos con lámina y madera estaba el gallo Garfio, supervisando con el pecho inflado su reino de plumas y granos de maíz. Un pollo picoteaba una cáscara de papaya junto a un tanque de gas oxidado. Otro se acicalaba bajo la sombra de un naranjo. El Pinto no estaba.
. . . Luciano abrió la reja y caminó – trozos de mazorcas secas reventaron bajo sus pies- hasta quedar en el centro del corral. Movió la cabeza en círculo, al igual que la lámpara de un faro de vigilancia. Nada.
. . . Al ver a Luciano acercarse al gallinero, Garfio se reacomodó con un ruido gutural. Aunque era manso, Luciano no confiaba en él. Sus patas parecían dos columnas de bambú, su cresta, una flor de lengua humana. Luciano se asomó al interior del gallinero: tampoco encontró al Pinto ahí.
Su esposa ayudaba a Paula a hacer la tarea cuando Luciano regresó con un pollo retorciéndose entre sus manos.
. . . “¿Cocinaste al Pinto?”, dijo Luciano.
. . . Los ojos de Paula se clavaron directamente en las manos de su padre.. . .
. . . “Nos tocó llevar el mole al bautizo de mañana”, dijo la esposa.
. . . “¿Por qué no cocinaste a este?”. Luciano aventó al pollo sobre la mesa. Plumas blancas cayeron al suelo.
. . . El pollo corrió, pasó por encima de un campo a cielo abierto dibujado con trazo infantil sobre una cartulina y con un salto bajó de la mesa. Paula se levantó y se acurrucó con él en un sofá junto a la televisión.
. . . “Sabes que a un bautizo sólo se pueden llevar pollos nacidos en jueves”, dijo la esposa.
. . . “A la chingada”, Luciano jaló una silla. Al sentarse, sus rodillas puntiagudas chocaron contra el borde de la mesa. “A la chingada con tus supersticiones”, murmuró, y se tapó la cara con las manos.
- Manita conciliadora
Mariela asomó la cabeza por la puerta del baño, apenas entreabierta. Una ráfaga de vapor con olor a loción de afeitar le nubló la vista. “¿Abuelo? La función es a las seis”.
. . . No recibió respuesta.
. . . Los nudillos de Mariela golpearon tres veces la madera blanca.
. . . “Ya voy”, escuchó a sus espaldas. Volteó. Envuelto en una toalla, el abuelo sonreía detrás de ella. Algunas de las gotas desprendidas de su cabello se perdían entre los vellos del pecho o en los pliegues de la panza. Otras, las que saltaban por encima de la toalla, lograban llegar al piso y convertirse en puntos oscuros sobre la alfombra gris.
. . . “Fui a buscarlo al cuarto”, le dijo el abuelo a Mariela, mostrándole un rastrillo a manera de trofeo. El abuelo se metió al baño y Mariela alcanzó a gritar “¡Tienes quince minutos!” antes de que le cerraran la puerta en la cara.
El abuelo nunca subía de los 40kmph cuando manejaba en la ciudad. Cada vez que recibía una crítica al respecto su respuesta era siempre la misma: “A mis 76 años jamás me han multado”. A Mariela le decía que cuando cumpliera dieciocho le enseñaría a manejar, aunque ella esperaba que su madre la enviara a la escuela de manejo. Ahora, estancados en el viejo Grand Marquis en medio del tráfico, Mariela intentaba concentrarse en los rostros de tedio encerrados en los autos vecinos para tratar de olvidar que llegaría tarde al cine. Era el último día que proyectaban La isla de la seducción. Su abuelo era experto en arruinarle los planes. Un hombre disfrazado de payaso se acercó a limpiar el parabrisas. Mariela le dijo “no” con la mano.
. . . “¿No me hablas porque me tardé en el baño?”, preguntó el abuelo.
. . . Mariela lo miró. El abuelo presionó con el dedo un puntito de sangre seca en la barbilla recién rasurada, como queriendo mostrar la prueba de su retraso. Ella no dijo nada.
. . . “Allá tú”, dijo el abuelo, y suspiró. Con el índice golpeó una manita de pollo colgada del retrovisor. Mariela no había reparado en ella. Era sólo un poco más pequeña que su celular, la piel anillada, como el cuerpo de un gusano. Las cuatro garras estaban pintadas con esmalte de uñas rojo.
. . . Mariela rompió su silencio:
. . . “¿Es de verdad?”.
. . . “Me la regaló Carmita”, dijo el abuelo.
. . . Con eso, Mariela comprendió. Carmita era una amiga del abuelo que tenía pollos como quien tiene gatos. Les limaba el pico para que no perforaran los muebles y los hacía dormir junto a su cama en una cuneta acolchonada.
. . . “¿Es de buena suerte o algo?”, preguntó Mariela. Acarició la manita con un dedo. Le pareció más suave de lo que hubiera esperado.
. . . La luz verde del semáforo se reflejó en el brazalete de plata del abuelo y el Grand Marquis avanzó. “Teri se murió y ella quiso quedarse con un recuerdo”, dijo el abuelo.
. . . Mariela imaginó a Carmita arrancando de un tirón la pata del pollo. “¿Carmita profanó el cuerpo de Teri?”.
. . . Usó la palabra profanó a propósito. Sabía que era una forma de retar al abuelo.
. . . “Se escapó y lo atropellaron. Cuando Carmita lo encontró tirado en la calle la pata estaba a un lado”, dijo el abuelo.
. . . Delante de ellos, un Chevy rojo dio vuelta a la izquierda sin usar las direccionales y el abuelo tuvo que meter el freno de tajo. Miró a Mariela y señaló con la barbilla la calle por donde el Chevy había doblado. “Por ineptos como ese mueren pollos como Teri”, dijo, y puso el auto nuevamente en marcha.
. . . La manita se balanceó con la cadencia de un péndulo, como haciendo eco de las palabras del abuelo.
- La suerte de Leonor
Al sonido de la campana, Leonor debía parar cualquier cosa que se encontrara haciendo (barriendo el patio, tendiendo la cama, sacudiendo los muebles) e ir inmediatamente a donde estuviera La Señora. Pero esta tarde Leonor cayó en la cuenta, mientras abrillantaba el espejo del baño, que la campana no había timbrado en todo el día. Fue como si su pensamiento invocara a La Señora: “¿Dónde estás?”, apareció finalmente la voz desde el pasillo.
. . . Leonor escuchó el inconfundible desliz de la silla de ruedas, primero a lo largo de la cerámica recién pulida y después entre la rugosidad de la alfombra. A través del espejo, vio a La Señora en el marco de la puerta. Leonor disparó un chorro de detergente sobre el vidrio y expandió el líquido en la superficie frotándolo con una hoja de periódico. El reflejo de La Señora pronto quedó cubierto de espuma.
. . . “Huele a cigarro”, dijo la Señora. “¿Estuviste fumando?”
. . . Leonor volteó y se alisó el delantal. “No señora. Han de ser los vecinos”.
. . . Bastó una mirada de su patrona para que Leonor supiera lo que tenía que hacer. Caminó hacia la puerta y se hincó para quedar a la altura de La Señora. Echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca, a la manera de una paciente frente al doctor. La Señora asomó la nariz a la boca de Leonor y con una inhalación estudió los olores ahí guardados.
. . . Una gota de agua que se desprendió del lavabo marcó el fin de la examinación.
. . . “Está bien”, dijo La Señora. Envolvió con su mano arrugada el control de la silla de ruedas y se echó en reversa. “Vente, ayúdame a cocinar. En la noche tenemos invitados”.
A La Señora le gustaba que Leonor se cubriera la cabeza con un gorro de chef cada que la ayudaba en la cocina, y frente a las visitas la obligaba a usar guantes de látex y un tapabocas. “Ella es una muchachita muy higiénica”, le dijo en una ocasión La Señora a sus amigas, cuando Leonor pasó ofreciendo una bandeja con queso y uvas.
Ahora, en la cocina, La Señora le señaló a Leonor un pollo, desnudo y decapitado sobre la barra de acero. “Deshuésalo. Ya sabes, como te enseñé. Primero el esternón”, dijo, y se puso a jugar solitario en la mesa de al lado, vigilando a Leonor de reojo.
. . . Junto al cuerpo descansaban los instrumentos para la operación. Con un cuchillo grande Leonor cortó las alas y las echó en un tazón de metal. Sentó al pollo y estiró la piel de la parte superior, tratando de tensarla con sus dedos, que resbalaban entre los poros gelatinosos. Leonor tomó un cuchillo pequeño, parecido a una navaja, y lo introdujo por el hueco donde había estado la cabeza del pollo. Hizo dos cortes en diagonal y con los dedos índice y pulgar extirpó el primer hueso, uno en forma de V. Al caer en el tazón, el hueso rebotó en el metal con un sonido agudo, casi como la campana de La Señora.
. . . “¡Qué haces!”, dijo La Señora, levantando la mirada de su partida de cartas. “El huesito de la suerte nunca se tira”. Hizo avanzar su silla de ruedas y se estacionó junto a Leonor. “Dámelo”.
. . . Leonor obedeció.
. . . La Señora tomó el hueso de un extremo. “Ándale, jala. Ya sabes. Más grande, más suerte”.
. . . Leonor agarró el otro extremo y pensó de qué manera tendría que tirar del hueso para que La Señora se quedara con la pieza más grande. Pero La Señora se adelantó y, con un tronido, el hueso quedó dividido, la parte más grande apresada entre los dedos de Leonor.
. . . La Señora encogió la boca. Surcos color carne aparecieron entre los emplastes lilas de su lápiz labial. “Eres una muchachita con mucha suerte, Leonor”, dijo. Extendió una mano con la palma hacia arriba y con los ojos señaló el pedazo de hueso que Leonor sostenía. “Dámelo”.
. . . El hueso cayó silencioso sobre el colchón de arrugas en la palma de La Señora. “Síguele”, dijo ella, marcando con un movimiento de cabeza la orden para las manos de Leonor, que retomaron la limpieza del pollo. La Señora echó a andar su silla de ruedas, tiró el hueso roto a la basura y salió de la cocina.
—–