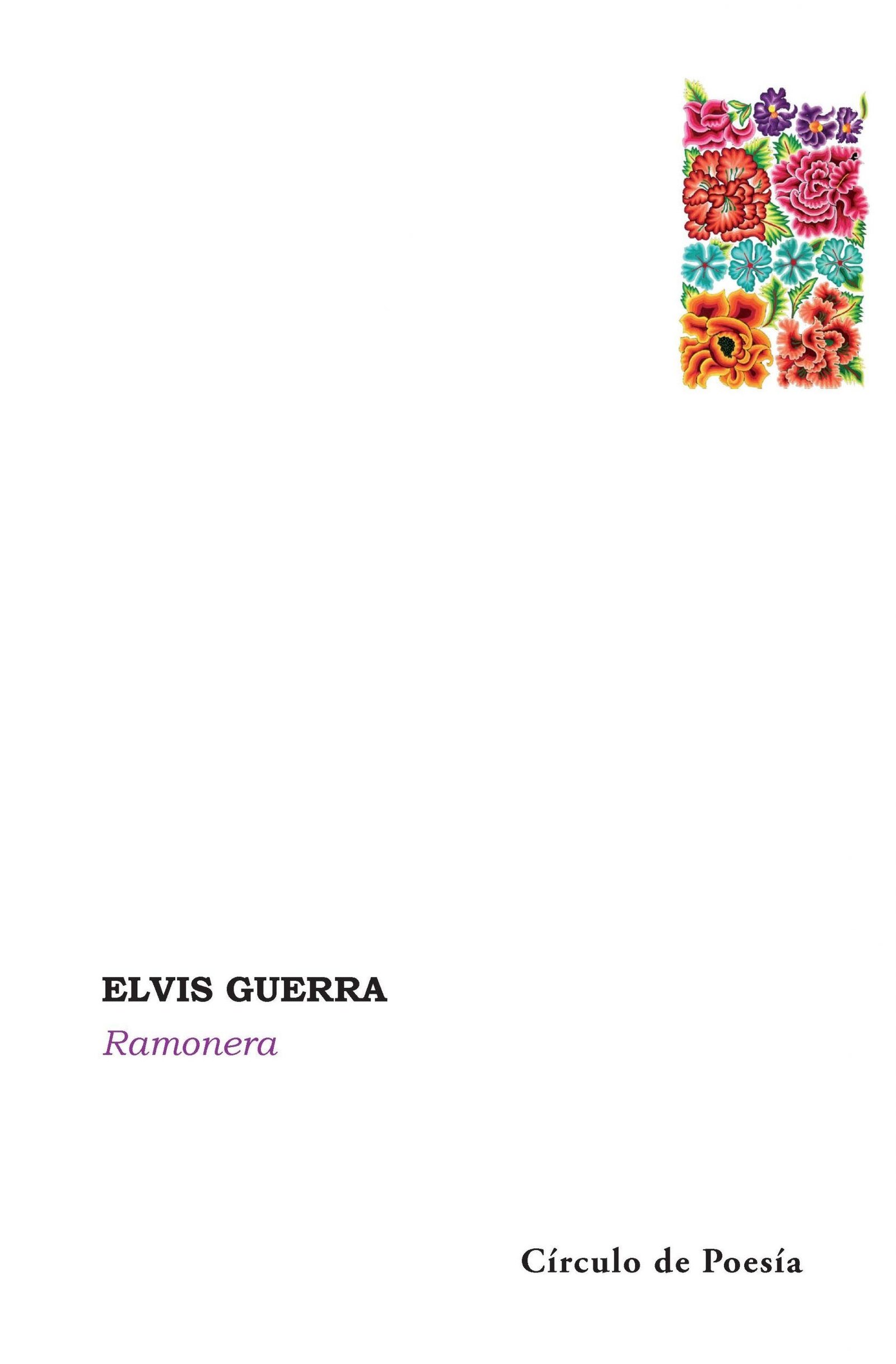Presentamos un espléndido cuento del narrador chicano Daniel Chacón (California,1962) cuyo tema es la migración. Es autor de Hotel Juárez: Stories, Rooms y Loops (2013) y ganador del premio Pen Oakland Award for Literary Excellence en 2014, del Tejas NACCS Award for Best Book of Fiction en 2013. Su colección de cuentos, Unending Rooms, obtuvo el Hudson Prize en 2008. Editó los poemas póstumos de Andrés Montoya, A Jury of Trees así como coeditor de The Last Supper of Chicano Heroes: The Selected Work of José Antonio Burciaga. Fue galardonado con el Hudson Prize, la Chris Isherwood Foundation Grant, el American Book Award, el Pen Oakland, y el Peter and Jean de Main Emerging Writers Award, entre otros. Actualmente funge como director del posgrado de escritura creativa de la University of Texas at El Paso. La versión de este cuento está a cargo de la traductora sonorense Gabriela Martínez Reyna.
GODOY VIVE
de Daniel Chacón
El primo de Juan dijo lo que sabía sobre el muerto. Era de Jalisco. Soltero. Algunos lo llamaron ‘maricón’ porque sospechaban que era gay, pero nadie lo sabía de cierto.
La edad del hombre era la misma que la de Juan, 24, y en la foto de la tarjeta de residencia el parecido era enorme: mejillas chupadas, frente diminuta y unos ojos pequeños y hundidos que en Juan daban la impresión de que le daba miedo, pero en el muerto lo hacían parecer enfocado y seguro. “Podrías usarla para venir a trabajar aquí”, le escribió su primo.
Era perfecto, pensó Juan, si no fuera por el nombre escrito en la tarjeta de residencia: Miguel Valencia Godoy.
¿Godoy? Juan no estaba seguro de cómo pronunciarlo. María, su esposa, sostuvo la ‘green-card’ en su pequeña mano, nudosa de trabajar, miró el nombre y luego a Juan.
“Go-doy”, le dijo.
Él lo intentó: “Gu-doy”.
Ella respiró pacientemente y repitió: “Go-doy”.
Él practicó y practicó. Llegó un punto en que la familia entera lo decía: María, Juan Junior, su hijo de cuatro años, e incluso la bebita de ojos grandes estuvo cerca de pronunciarlo con un “go-go”. Solamente Juan no podía decirlo. Algunas noches María lo mantenía despierto hasta tarde, empujándolo cuando se amodorraba, hasta que lograba pronunciarlo correctamente tres veces seguidas.
Cuando llegó el día de que se fuera, él la besó para despedirse, apretó la mano de su hijo como si de un hombre se tratara y besó la cabeza suave y cálida de la bebé. El camino de tierra, sin árboles, se extendía por las colinas estériles, con el pueblo más cercano a siete millas, donde tomaría el autobús para Tijuana.
“Regresaré”, le dijo a María.
“Sé que lo harás”, le contestó.
“Te mandaré dinero cuando encuentre trabajo”.
“Ya sé”, le dijo y coloco su mano en el rostro de él.
“Eres un buen hombre, Juan. Sé qué harás lo que sea correcto”.
La miró a los ojos, decepcionado por no poder encontrar en ellos una sola lágrima. Ella le sonrió con tristeza, como una madre que manda a su hijo a la escuela.
“Vete, Juan”, le dijo. “No hagas esto más difícil de lo que es”.
“No puedo evitarlo”, lloriqueó. Ella lo rodeó con sus brazos fuertes y huesudos. Olió su cuerpo.
“No hagas esto. Pórtate como un hombre”, le dijo de manera firme.
Se separó de ella y limpiándose las lágrimas, le dijo, “Ya voy”.
Inclusos sus delgadas sombras, arrojadas en la tierra seca, parecían tristes, una frente a la otra, sus narices, sus brazos estirados, claramente despidiéndose.
“Otra vez”, le dijo.
“Gu-duy”, lloriqueó.
“Go-doy. Otra vez”.
“Gu-doy”.
“Juan, si no lo dices bien, las cosas se van a poner feas”.
En la frontera, cruzó nerviosamente una línea roja pintada en la acera. Pasó por entre las señales de advertencia que le ordenaban a la gente a retirarse si no podía entrar a Estados Unidos. Dentro del edificio, grande y brillante como un estadio deportivo cubierto, se sorprendió por el número de mexicanos esperando en fila para llegar al lado americano. Aun así, la mayoría de las personas era blancas, sostenían bolsas con souvenirs, coloridas mantas mexicanas, cerámica y botellas de tequila. Echó un vistazo al inicio de las filas para ver a cuál oficial de inmigración estadounidense debería acercarse.
La gente que sabía le había dicho que los peores oficiales de inmigración en Estados Unidos eran los de ascendencia mexicana. Elige a un oficial caucásico, había escuchado, porque los mexico-americanos y los oficiales chicanos de la INS tenían que probarle a los blancos que ya no eran mexicanos. Había escuchado que golpeaban a la gente en las montañas o les soltaban perros salvajes, riéndose mientras la carne ensangrentada volaba en todas direcciones.
Había tres filas abiertas, tres oficiales, una mujer blanca, y dos hombres blancos. Escogió a un joven hombre con la cabeza afeitada cuya línea se movía rápidamente porque apenas y miraba las identificaciones que le mostraban, solo agitaba las manos para pasarlos, aburrido, como si no quisiera estar ahí.
Juan sabía que esto sería más fácil de lo que había imaginado. Con una confianza que nunca antes había sentido, se dijo a sí mismo, un poco en voz alta y con perfecta pronunciación: “Godoy”.
Cuando estaba a dos personas de distancia de llegar, algo horrible ocurrió. Un chicano alto palmeó al agente blanco en el hombre y le dijo algo. El tipo blanco sonrió, se levantó y se fue, dejando que el chicano alto tomara su lugar. Este mexico-americano lucía mal encarado, de más de seis pies de altura, unos hombros enormes y piernas tan gruesas como los troncos de los árboles. Su uniforme verde de la INS se estiraba como el de un jugador de futbol americano. Debajo de su frente plana y arriba de sus cachetes rechonchos, tenía unos pequeños ojos negros que, con mirada desconfiada, corrían apresuradamente de un rostro a otro. Su cabello estaba cortado muy pegado a su cráneo, muy recto, y no sonreía.
Juan quería salirse de la fila, pero era el siguiente.
El chicano lo miró de arriba-abajo. “¿Por qué debería dejar que entraras?” le preguntó en inglés.
Juan no entendió ni una palabra excepto “tú”, la cual creía que significaba él, pero asumió que el oficial había preguntado por su ‘green-card’ así que la mostró.
Y sonrió.
El chicano miró a los ojos de Juan sospechosamente. Tomó la tarjeta de sus dedos y miró de cerca a la fotografía, luego a Juan.
“¿Cuál es tu nombre?” le preguntó en español.
Juan respiro profundamente y dijo: “Miguel Valencia Goo doo”.
“¿Qué?”, preguntó el oficial, inflando su pecho con aire.
Juan estaba seguro de que sería agarrado del cuello de la camisa y arrastrado hacia fuera.
Lo intentó de nuevo: “Miguel Valencia Godoy”.
“¿Cuál es ese apellido?”
El sudor le escurría por la espalda.
“¿Godoy?”, repitió nervioso.
“¿De dónde eres?”
“Jalisco”, se acordó.
El oficial puso la identificación en el mostrador y dijo, con una gran sonrisa, “¡Primo, soy yo!” Lo había dicho en español, pero las palabras de todos modos no tenían significado para Juan.
“Soy tu primo. Francisco Pancho Montes Godoy.”
“¿Eh?”
“¿No me recuerdas?”
“Ah, Pancho, claro”, dijo Juan, débilmente.
“Mentiroso, hijo de la chingada”, dijo Pancho. “Ni siquiera me reconoces. Ven para acá”, le dijo, rodeando el mostrador. “Ya sé qué hacer con tipos como tú”. Recogió la maleta de viaje sin ningún esfuerzo, como si fuera una bolsa, y condujo a Juan al otro del inmenso piso del edificio, a través de la multitud de gente y hacia un pequeño cuarto con sillas, una televisión y revistas en inglés. Pancho dejó caer la bolsa, se volteó y le dijo “Un abrazo”, extendiendo sus largos y gruesos brazos. Le quitó el aliento a Juan con el abrazo. Olía a ropa recién lavada. Luego lo sostuvo a un brazo de distancia para mirarlo mejor. “No has cambiado nada. Espérame aquí. Cuando salga, te voy a llevar a casa. Podrás ver a mi esposa e hijos”. Comenzó a caminar hacia fuera, pero algo lo impactó de pronto. Se volteó. “Ah, acabo de pensar en algo”.
“¿Qué?”
“En serio. Se me acaba de ocurrir”.
“¿Qué cosa?”
“Tengo una sorpresa muy especial para ti, Miguel”.
“¿Qué sorpresa?”, preguntó Juan.
“Ya verás”, dijo Pancho, “Una sorpresa”.
Juan esperó unas tres horas en ese cuarto. Trató de escapar una vez, pero cuando abrió la puerta, Pancho, detrás del mostrador, lo miró directamente y le guiñó un ojo.
Finalmente, Pancho abrió la puerta. Ahora estaba vestido con ropa de calle, pantalones de mezclilla 501 y una camiseta con una imagen descolorida de Mickey Mouse. Parecía un niño gigante.
“Vamos, primo”, dijo. “Te llevaré a casa”.
Como un cordero llevado al matadero, Juan lo siguió por el estacionamiento, buscando entre las filas una ruta de escape, la sombra de Pancho extendiéndose a través de los cofres de varios autos. Pancho lo agarró por el brazo con fuerza y lo escoltó hasta el lado del pasajero de un Ford Pickup de gran tamaño. Juan se imaginó a María con un vestido negro y un velo, de pie frente a su tumba, sin llorar, solo sacudiendo la cabeza y diciendo: “Tan tonto, Juan. ¿Por qué no puede hacer nada bien?”
Se subió a la cabina, usando manos y pies, como un niño trepando a un árbol. Tenía que salir rápido de allí, encontrar a su primo de verdad, el que le había mandado la tarjeta de residencia del muerto, y trabajar bien duro para poder enviarle dinero a María. Ella lo necesitaba. Su familia lo necesitaba.
Condujeron por la ciudad, el camión tan arriba del pavimento que Juan pensó que seguramente esto era lo que era estar a caballo. Se agarró del borde del asiento.
“Oye, primo. Escúchame”, dijo Pancho. “Nunca adivinarás la sorpresa que te tengo”.
“¿Qué es?” Juan preguntó.
Pancho soltó una carcajada malvada, una risa de “te atrapé”.
“Ya verás”, dijo.
“¿Podrías darme una pista?”
“No te vas a decepcionar. Cuéntame, ¿dónde has estado estos últimos años?”
“No estoy casado”, dijo Juan, recordando otro detalle sobre Godoy.
“¿Eh?” preguntó Pancho.
“Nunca encontré a quien amar”, dijo.
“Bueno, aquí encontrarás muchas mujeres. Lorena tiene una hermana bonita. Lorena resultó ser la mejor esposa del mundo”.
Juan quería decir “no”, que María era la mejor, pero no podía.
La había visto en un baile al aire libre en el zócalo de un pueblo cercano, un soleado domingo por la tarde. Era la chica más bonita de ahí, con un vestido blanco que caía justo encima de sus rodillas, sus piernas color canela, suaves y bien formadas. Tenía 17 años. Toda la tarde los hombres la rodearon como gigantes, muchachos con hombros grandes, botas vaqueras negras y sombreros de paja blanca que brillaban al sol, mientras que Juan, un chico flaco y enfermizo de apenas dieciocho, la miraba desde atrás del vendedor de globos. Sin embargo, María lo notó.
Como era la costumbre, los jóvenes solteros caminaban en círculo en el centro de la plaza, las chicas en una dirección, los chicos en otra, y aunque había muchas disponibles, la mayoría de los muchachos miraban a María, y cuando se la cruzaban, arrojaban confeti en su largo cabello negro, o le ofrecían sus manos, pero ella pasaba junto a cada uno de ellos mirando a Juan todo el tiempo. Él, a su vez, miró por encima del hombro, a la cúpula de la catedral, convencido de que ella veía más allá de él. Como estaba rechazando a tantos otros, decidió que no sería tan malo cuando ella lo rechazara, por lo que estaba decidido a tirar un poco de confeti en su cabello. Cuando estaba justo a su lado, él levantó su mano cerrada, pero cuando la abrió, se dio cuenta de que no tenía nada. ¡Qué idiota soy! Se dijo sí mismo. Pero María cepilló el confeti que ya tenía en el pelo y le ofreció su mano. De tan emocionado, no estaba seguro con qué mano tomar la suya, extendiendo una, retirándola y extendiendo la otra, así que ella tomó el control. Lo agarró del brazo y lo alejó del círculo.
Pancho estacionó el pick-up en un terreno de grava bordeado por una valla metálica de tres pies de alto, la cual rodeaba a un gran patio delantero y una pequeña casa. Dos perros ladraron al carro, un pastor alemán y un enorme labrador negro. “Ya llegamos, primo”, dijo. “Esta es casa.”
Pancho abrió la cerca y los perros saltaron sobre él con afecto, pero luego se detuvieron y parecieron esperar a que Juan entrara al patio, con la lengua colgando, las colas moviéndose, lloriqueando como si no pudieran contener su emoción.
“¿Muerden?” preguntó Juan.
“No te preocupes, solo muerden a los extraños”, dijo Pancho.
“Está bien”, dijo Juan. Los perros lo rodeaban, olisqueándole la entrepierna, las piernas, la tierra de Michoacán apelmazada en sus botas.
Los hombres entraron a la casa, que tenía una alfombra de peluche púrpura, un sofá de terciopelo y un sillón. La pintura que estaba sobre el televisor, terminada en terciopelo, era de un guerrero azteca con una mujer muerta en sus brazos.. El lugar olía a frijoles cocinándose.
“Lorena”, llamó Pancho. “Aquí está.” Luego miró a Juan. “La llamé y le dije que vendrías”.
Lorena, una mujer sorprendentemente hermosa en una falda de mezclilla que le llegaba por encima de las rodillas y una camiseta blanca que abrazaba su voluptuoso cuerpo, entró, limpiándose las manos con una toalla de cocina. Parados uno al lado del otro, ella y su esposo se veían como la pareja perfecta, él alto y ancho de hombros, un poco gordito en el medio y en la cara, y ella, alta, huesuda, caderas anchas. Tenía una mandíbula larga como la de una india, cabello largo y negro sujetado en una cola de caballo, y ojos negros.
“No lo creo”, dijo ella. Corrió y le dio un gran abrazo a Juan. Su carne era suave y acolchonada, olía a cebollas frescas. Ella lo sostuvo con el brazo extendido. “Este es un día maravilloso. Imagínense”. Ella dijo. “Sólo imagínense.”
“Imagínense”, dijo Pancho, con las manos en las caderas, sonriendo ampliamente.
Juan no estaba seguro de si Godoy había visto a Lorena alguna vez, por lo que no sabía bien qué decir. Él repitió: “Imagínense”.
“Tengo tu habitación lista”, dijo. “¿Quieres lavarte o descansar?”
“Más tarde”, dijo Pancho. “Primero tiene que conocer a las niñas”.
Condujo a Juan por el pasillo. Cuadros de familia enmarcados se alineaban en las paredes. Pancho se detuvo en un marco de metal con varias fotos y señaló a dos niños pequeños vestidos como vaqueros, sosteniendo pistolas de juguete e intentando parecer mezquinos. “¿Te acuerdas?”
Era Pancho y el hombre muerto cuando niños. Juan miró de cerca. Las similitudes entre ese niño y la forma en que recordaba haberse visto de niño eran tan grandes que lo asustaron, como si hubiera tenido toda su existencia, dos vidas que sucedieron simultáneamente. Casi recuerda ese día jugando a los vaqueros.
“Eso fue en Jalisco”, dijo Juan.
“Es correcto. En el rancho del abuelo. ¿Recuerdas ese rancho?”
Juan se imaginó acres de tierra, un establo con veinte de los mejores caballos y un jardín donde la familia cenaba, servida por indios, en una larga mesa de madera. “Yo sí”, dijo soñadoramente.
“Y todos esos caballos”, dijo Pancho, tristemente. “Ah, bueno, vamos. Tenemos mucho tiempo para recordar, pero primero quiero que conozcas a las niñas”.
Juan esperaba que se estuviera refiriendo a las hermanas de Lorena, pero cuando Pancho abrió la puerta de un dormitorio, dos niñas pequeñas, gemelas de cinco años con ojos negros, estaban sentadas en el piso jugando con muñecas. Levantaron la vista hacia su padre. “Hola papi”, dijeron al unísono.
“Vengan aquí, queridas. Quiero que conozcan a alguien”.
Obedientemente, se levantaron y se acercaron a su padre, paradas a cada lado de él. “Este es tu tío Miguel”.
Ambas niñas corrieron hacia Juan y lo abrazaron. “Hola, tío. Te amamos”.
Olían a talco de bebé.
Lorena insistió en que se acostara temprano debido a su largo viaje, así que después de la cena –chile verde con tortillas de harina– lo llevó a la habitación extra y encendió una lámpara de mesa, un arco de luz que lucía como una aparición sagrada sobre la pared blanca. Sus sombras eran tan altas que sus cabezas tocaron el techo. Ella le mostró la ducha y dónde guardaban las toallas. Cuando se inclinó para explicar cómo usar el estéreo, su camiseta quedó abierta, exponiendo su escote. Lentamente lo besó en la frente, sus labios suaves y húmedos y lo dejó solo. Mientras yacía en la cama, se sintió excitado. Por mucho que intentara imaginarse a María, no podía dejar de ver a Lorena, ni podía evitar fantasear sobre cómo sería su hermana. Bajo su mano a la altura de su ropa interior y comenzó a tocarse, pero en la parte alta de la pared, sobre la sombra de su cuerpo horizontal, en el arco de luz, vio una imagen de María llevando un velo, sacudiendo la cabeza. Apagó la lámpara.
Al día siguiente, Pancho lo despertó temprano y dijo que era su día libre así que le mostraría a Juan la ciudad.
“Y mañana diré que estoy enfermo. Tenemos mucho que hacer”.
Mientras conducían por la ciudad, Juan dijo: “Necesito trabajar, primo. Necesito un trabajo”.
“¿Qué vas a hacer?” dijo Pancho.
“Tengo algunas conexiones en Fresno”, dijo Juan. “Pensé en ir allá y recoger fruta”.
Pancho se rió. “Eso es trabajo de espaldas mojadas”.
“Soy un espalda mojada”, pensó Juan. Pero dijo: “No tengo suficiente experiencia en cualquier otra cosa”.
“Miguel. Miguelito”, dijo Pancho, sacudiendo la cabeza. Sus mejillas regordetas estaban ligeramente picadas de acné de cuando era adolescente. “Lo tengo todo resuelto, primo. No te preocupes”.
Salieron de la ciudad hacia una estrecha carretera de dos carriles, bordeada de altos pinos, hasta llegar a un claro, con un vasto y verde rancho en una cañada, más allá de la misma, el océano se extendía sobre el horizonte como una azul y brillante sábana. Entraron por una verja blanca con el nombre del rancho, Cielito Lindo, y condujeron por el camino pavimentado hasta llegar a una hacienda de estilo español de tres pisos.
“¿Qué es este lugar?” Juan preguntó.
“Ya verás”.
Un hombre blanco en sus cincuentas salió de la mansión. Vestía pantalones de mezclilla ajustados y una camisa de franela fajada, estaba en buena forma para su edad. De cabello gris, se estaba quedando calvo en la parte superior. Sonrió mientras se acercaba a Juan, extendiendo su mano. “Bienvenido, Miguel. Mi nombre es BD”.
“Pancho me contó todo sobre ti y el encuentro chistoso que sucedió en la frontera”. Aunque hablaba con acento de Estados Unidos, hablaba bien el español.
“Sí, fue muy divertido”, dijo Juan.
“¿Cuáles son las posibilidades?” dijo BD.
BD los condujo de la mansión a los establos: edificios de madera blanca con tantas puertas extendiéndose en el horizonte que parecía un espejo de sí mismo. La gente llevaba caballos dentro y fuera de las puertas. Entraron en uno y vieron caballos parados orgullosamente en sus puestos, árabes blancos y negros, con las aletas de la nariz ensanchándose, como conscientes de su propio valor. Un hombre mexicano cepillaba a uno de ellos, y mientras acariciaba su sedoso cuello, le decía dulcemente lo hermosa que era.
“Memo”, le dijo BD al hombre.
Memo alzó la vista.
“Este es Miguel Godoy. Va a unirse a nuestro equipo.”
“Mucho gusto en conocerte,” dijo Juan.
“Guillermo Reyes” contestó el hombre, extendiendo a Juan su mano. “¿Godoy dijiste? ¿Es un nombre mexicano?”
“Claro que sí,” dijo Juan.
“Bueno, el nombre en sí no es”, dijo Pancho. “Pero nuestra familia es puramente mexicana. Aunque somos la primera generación de estadounidenses”, dijo, poniendo orgulloso su brazo sobre Juan.
Los ojos de Memo escudriñaron a Juan. “¿Eres de Michoacán?”
“No, demonios, no. Él es de Jalisco”, dijo Pancho, ofendido por la idea.
“Suenas como alguien de Michoacán”, dijo Memo.
Con té helado bajo una glorieta blanca, BD explicó cómo se convirtió en copropietario del rancho cuando tenía la edad de Pancho, 25 años, y había invertido dinero en la tierra con otros cuatro socios. Con el paso de los años construyó el club de campo, los establos y compró 20 acres más en los cuales sus clientes montaban a caballo. Algunos de los caballos que cuidaban eran de los ricos y famosos. BD, que trabajó como oficial del INS con Pancho, se retiró en pocos años como un hombre rico. “Pasaré todo mi tiempo aquí”.
“Ves, primo, ese es el secreto del éxito. Te pasas tu vida invirtiendo. Ahora mismo estoy pensando en comprar un edificio de apartamentos. Invertiremos juntos nuestro dinero, primo, y seremos ricos”.
“¿Qué dinero?” preguntó Juan.
“Qué dinero”, repitió Pancho, riendo.
El trabajo de Juan en el rancho, explicó BD, era sacar los caballos del establo para los clientes, asegurarse de que estuvieran montados de manera segura, y luego, cuando los devolvieran, entregar el caballo a Memo o a otra persona del establo.
“Pero yo no hablo inglés”, dijo Juan.
“Qué mejor manera de aprender”, dijo Pancho.
“No sé nada de caballos”, dijo Juan.
“Está siendo modesto”, dijo Pancho. “Él tiene un don”.
Cuando BD le dijo a Juan cuánto ganaría, Juan tuvo que volver a oírlo para estar seguro de haber escuchado bien.
“Y la mejor parte de ello es”, dijo Pancho. “Que es libre de impuesto. Efectivo”.
Esa noche, la hermana de Lorena, Elida, una chica de dieciocho años con cabello castaño claro y ojos dorados, cenó con la familia. Era tan hermosa que Juan no podía dejar de mirarla furtivamente; ella lo miraba con frecuencia y sonreía con timidez, lo que hacía que las gemelas de ojos negros se cubrieran la boca con las manos y se rieran. Cuando Pancho estalló con las historias sobre Miguel de cuando era niño, lo valiente que era y cómo todos sabían que sería un gran hombre, cómo las chicas lo seguían, sobre las peleas que tenía con muchachos más grandes y mayores, Elida lo miró con una mirada que bordeaba lo reverencial. Juan saboreó las historias, imaginándolo todo y casi creyendo que había hecho esas cosas. Después de la cena, mientras la familia tomaba café y las niñas comían su postre, Juan se levantó y dijo que le gustaría tomar un poco de aire fresco. Miró a Elida y le preguntó si quería ir con él.
Ella dijo que encantada.
Ya en el patio se sentaron en el columpio. La luna llena brillaba como una cruz en el cielo negro y se reflejaba en los grandes ojos de Elida. Su rostro era suave. El dulce aroma de su perfume se elevó como volutas de humo y nadó hasta la nariz de Juan, llegando tan lejos en él hasta masajear su corazón. “¿Puedo tocar tu cara?” él dijo.
“¿Mi cara? Qué chistoso. ¿Por qué querrías hacer eso?”
Su español no era tan bueno, pero probablemente nunca había estado en México.
“Porque es la cara más hermosa que he visto”.
Ella bajó la mirada. Él siguió observando la suavidad de su piel, bajando por su cuello delgado, con un lunar en el hueso sobresaliente. Vio sus pechos.
“Está bien”, dijo ella. “Puedes tocar.” Él levantó la vista.
Extendiendo su mano, abrió la palma y como si estuviera tocando algo sagrado, lentamente sintió la calidez de su rostro. Apasionadamente, ella presionó la mejilla en su mano, cerró los ojos y suspiró. “Eso es lindo”, dijo, abriendo sus ojos y mirando a los suyos.
Lorena los llamó para ver una película que habían rentado. Uno al lado del otro en el sofá, se miraban con tanta frecuencia como lo hacían a la televisión. Cuando terminó la película, Elida dijo que tenía que irse a casa. Juan la acompañó al auto. Abrió la puerta, pero antes de entrar, se giró, se mordió el labio inferior y lo miró con ojos que hablaban de deseo. “Supongo que te veré luego”, dijo.
“Lo harás”.
La vio salir a la calle y sus luces traseras desaparecieron en la oscuridad.
Cuando regresó a la casa, Pancho y Lorena lo esperaban, de pie uno al lado del otro, con una gran sonrisa en sus caras.
Aunque no habían pasado dos días, estos dos se veían tan familiares: parecían familia. Se le ocurrió que podría mantener esto durante mucho tiempo, quizás para siempre. Ellos nunca lo sabrían. Juan, francamente, estaba pasando un buen rato.
¿Cuál era la prisa por trabajar en esos campos calientes, ganando en un mes menos de lo que ganaba en una semana en los establos? Aún podría enviarle dinero a María.
María. Ella ni siquiera lloró cuando él se fue. Probablemente estaba contenta de que él se hubiera ido.
“Bueno, primo, cuéntanos”, dijo Pancho, como si no pudiera soportar la expectativa. “¿Qué pensaste de la hermana de Lorena?”
Juan se rió, dirigiéndose hacia el pasillo de su habitación, y dijo, como si la pregunta tuviera su propia respuesta: “¿Qué pensé de la hermana de Lorena?”.
La vida era genial.
Hizo mucho dinero, del que gastó gran parte en llevar a Elida a restaurantes; estaba empezando a aprender inglés y Pancho quería que invirtieran juntos en bienes raíces, como equipo. Cuando Juan le recordó que no tenía mucho dinero, Pancho le aseguró que funcionaría. “No creo que eso sea un problema”, dijo. Un día en el trabajo, sintiéndose bien después de una noche con Elida –en la que fueron más allá de lo que alguna vez habían hecho, pero sin dejarse ir totalmente– fue amistoso y bromeó con los clientes en inglés. Alrededor del mediodía, sintió el impulso de almorzar con alguien, de chocar copas con un viejo amigo. Buscó a Memo en los establos pero no pudo encontrarlo, ni en el pequeño hotel ni caminando por los jardines. Finalmente, mientras caminaba por la parte trasera de los establos, lo vio en una mesa de picnic almorzando con lo que debió haber sido su familia, su esposa y sus dos hijos, un niño pequeño y una niña pequeña. No estaban hablando mientras comían. Simplemente comieron, pero era una imagen de felicidad tal que, por primera vez en mucho tiempo, pensó en sus propios hijos, Juan JR y la bebé y sintió una gran añoranza por su María.
¿Qué iba a hacer sin él? Lo correcto sería agarrar el dinero que ya había ganado, quizás ganarse un poco más, y mandárselo a María. Dondequiera que ella estuviera en ese momento, lo que sea que estuviera haciendo, no había duda en su mente de que él regresaría. Debía dejar de ver a Elida.
Más tarde esa noche, estaban caminando por el muelle de San Diego cuando le iba a decir que todo había acabado entre ellos. Él dijo: “Creo que deberías saber algo”. Elida dejó de caminar y lo miró. Sus ojos llenos de amor y esperanza. De expectativa.
“Te amo”, soltó. Se besaron.
Esa misma noche, en el pequeño dormitorio de Elida, cubierto con lustrosos carteles de Ricky Martin, hicieron el amor. Sus padres estaban fuera de la ciudad. Después, mientras sostenía su suave cuerpo en sus delgados brazos, con el olor de su perfume mezclado con el aroma de la vela de durazno parpadeando en su mesita de noche, le dijo que nunca quería estar sin ella. Y lo decía en serio. Estaba enamorado.
Cuando llegó a casa, Pancho estaba sentado en el sofá esperándolo, con sus grandes piernas cruzadas y el brazo extendido sobre el respaldo del sofá.
“¿Qué pasa?” dijo Juan.
“¿Recuerdas la sorpresa de la que te hablé?”
“¿Que sorpresa?” preguntó Juan.
“Cuando te vi por primera vez en la frontera, te dije que tenía una sorpresa para ti”.
“Ah, sí”, dijo Juan.
“Bueno, mañana te voy a dejar que la tengas”, dijo, poniéndose de pie.
Cuando Juan se despertó a la mañana siguiente, Pancho ya se había ido. Encontró a Lorena en la cocina, cortando un melón en rodajas del tamaño de un bocado. Le dijo que Pancho fue a buscar la sorpresa. Mientras le servía un plato de melón y una taza de café negro y cargado, vio la preocupación en su rostro. “No te preocupes tanto”, dijo mientras se sentaba en la mesa frente a él.
Él permaneció en silencio, preocupado.
“Te gusta estar aquí conmigo y Pancho, ¿verdad?”
Estaba distraído, pero aun así dijo que sí.
“Mira”, dijo, sintiendo pena por él. “Creo que lo que está haciendo Pancho está mal. Se lo dije. Si no estás preparado para esto, las cosas podrían ser difíciles”.
“¿De qué estás hablando?”
“La sorpresa. Le dije que no lo hiciera de esta manera, pero no me escuchó. A veces no piensa bien las cosas. Esta es una de esas veces”.
“¿Cuál es la sorpresa?” preguntó Juan.
“Está bien, te lo voy a decir”, dijo Lorena. “Pero sólo porque no creo que sea correcto lo que está haciendo”.
Pancho fue a la estación de autobuses de Greyhound, dijo, para recoger a la madre de Godoy que había estado viviendo en El Paso. La traía aquí para que pudiera vivir con Miguel, su único hijo vivo.
El mundo le cayó encima. Todo había terminado. Una madre siempre sabe quién es su hijo. “No te preocupes”, dijo Lorena. “Estará tan feliz de verte. Nunca dejó de ser tu madre”.
Después de comer un par de rebanadas de melón y tomar café, Juan dijo que no se sentía bien y que quería recostarse. Cuando llegó a su habitación, sacó rápidamente la sucia bolsa de lona del armario y comenzó a empacar todo lo que cabía. Agarró el dinero que ya había ganado, se lo metió en el fondo de sus calcetines y luego se puso las botas. Tenía que irse antes de que Pancho regresara. Perdería unos pocos días de paga, pero era mejor que perder la vida. Estaba listo para irse, cuando escuchó un golpe en la puerta de la habitación. Metió la bolsa en el armario y saltó a la cama, tirando las sábanas sobre su cuerpo.
“Adelante”, dijo.
Lorena entró, perturbada. Tiró de la silla que estaba apoyada contra la pared y la acercó a la cama. “Hay algo más. Y esto es todo. Quiero decir que esto es realmente todo. Esto es por lo que te estoy diciendo lo que está haciendo Pancho. Creo que debes estar preparado”.
“¿Qué?” dijo él.
“Ha pasado mucho tiempo desde que la viste”. Hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado difíciles. “Miguel, tu madre se está volviendo senil”.
“¿Qué tan senil?” dijo, animándose.
“A veces olvida cosas. La gente a veces. Y …”
“¿Qué, que?”
“Después de que tu padre te repudió, y ella todavía no cree la historia”.
“¿La historia?”
“Sobre ti y ese otro chico. Ella no lo cree. Ninguno de nosotros lo hace”.
“Ah, está bueno”.
“Pero después de que él te repudió, ella nunca se rindió contigo. Sabía que te vería de nuevo. Ha estado guardando cosas para ti. Después de que tu padre murió, dejó, bueno, bastante dinero”.
“¿Qué tanto?”
“Mucho, Miguel. Ni siquiera tienes que trabajar si no quieres. Lo ha estado guardando para ti. Solo te digo esto porque quiero que estés preparado. Le dije a Pancho que no era buena idea eso de no decírtelo primero. Pero estaba tan entusiasmado con, ya sabes, él … Bueno, él quiere que seas feliz “.
“¿Qué pasa si ella no me reconoce?” preguntó. “Está senil. Simplemente significa que tendríamos que … ¿Qué estoy diciendo? Ella lo hará”.
Juan se sentó en su cama. “Bueno, entonces, ya quiero conocerla. Quiero decir, volver a verla”.
Lorena salió de la habitación. Juan se paseaba de un lado a otro en un estallido de energía. Cuando oyó que el camión se detenía en la grava, se dijo a sí mismo: “Aquí vamos”. Se miró en el espejo. Vio que lo miraba Miguel Valencia Godoy. Bien afeitado, guapo, cuerpo delgado, seguro. Pero entonces vislumbró algo que le molestaba, un brillo apagado en sus ojos, algo que no le pertenecía. Inseguridad. Era Juan. Se sacudió y salió a la sala para ver a su madre.