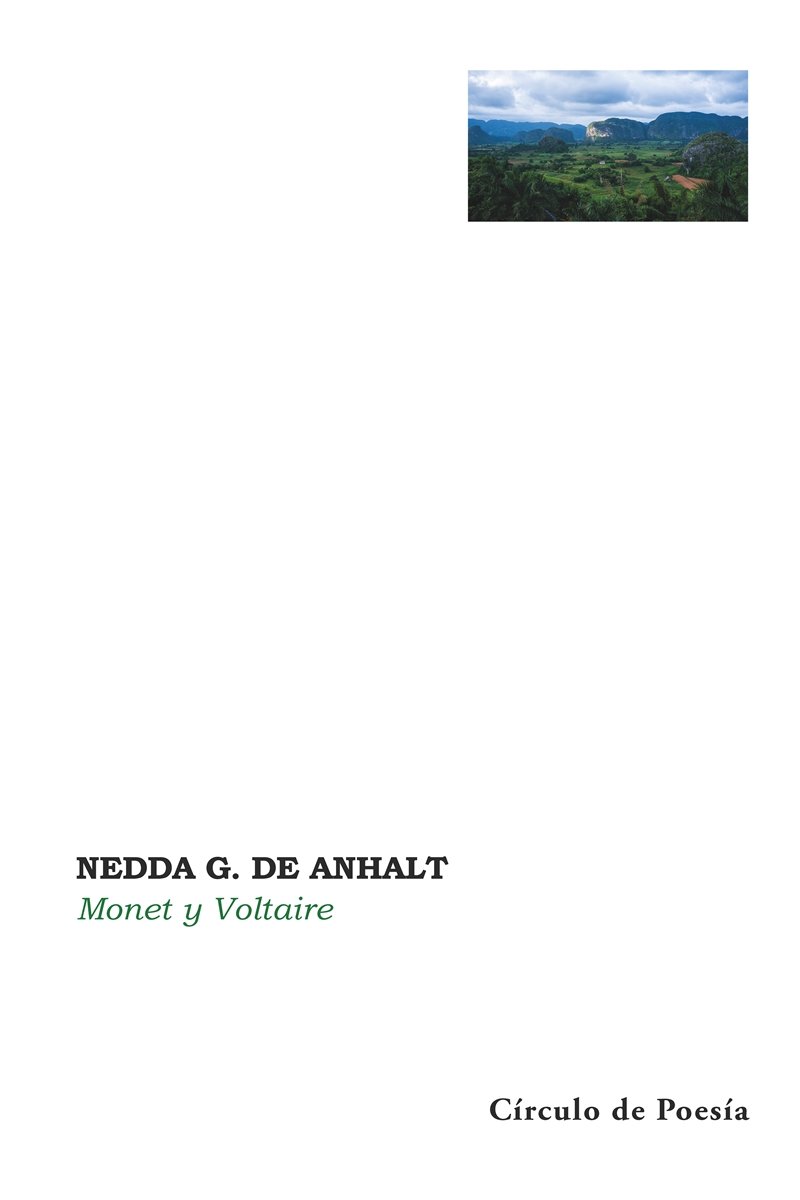Presentamos un poema de largo aliento del poeta sonorense José Filadelfo García Gutiérrez. Estudio la Maestría en Literatura Mexicana en la Universidad Autónoma de Sonora.
Lobo en su bosque
… nuestra alma se eleva con naturalidad bajo
la acción de lo verdaderamente sublime y,
habiendo adquirido una cierta animosa dignidad,
se llena de alegría y orgullo como si ella misma
hubiera producido lo que ha oído.
Longino, De lo sublime
Vibro al talante
de los sonidos estertóreos
de las bocinas mentales.
No me reduje,
convoqué
el aullido
de un lobo
en plenitud
explosiva
hacia los vientos.
Me crecí
en mi propio ropaje
de naufragio.
Y en esa soledad
—Dios humano y de todo—
vi mi mirada
como un punto de luz
entre la nada afirmante.
Aparecí
sin cadenas
como la bestia de los bosques
—ya se dijo—
silencioso,
y ocupé mi lugar en el mapa
donde los ríos son límites
y no las casas.
Me refugié en mi canto
y el miedo
fue una ráfaga
que anidó
en la parte más serena
de mi ardoroso cerebro.
Pasaron por mí
los vientos temibles
y los azúcares tiernos.
Todo pasó, y yo,
incólume,
en vez de bajar
ascendí
hasta perderme del tiempo,
y en los instantes de arriba
distintos
a los instantes de tierra
y a los soñados también,
me vino el temblor
de la oscuridad sin imagen,
mas nunca dudé
como un grisáceo de ciencia
sino que, ciego y andando,
me sumí en el asombro.
Y mi asunción
la pueblan,
no obstante,
los carros alegóricos
de los hechos pasados
que al transcurrir marcan sitio y,
aunque el sol no perdone
magnífico,
sombra no hacen.
Depurado me encuentro,
en penumbras me visto,
veo mi gesto en la luz.
Transubstanciado y voraz
quedo elevado
pero nunca manifiesto.
Pruébame y verás
que tengo sabor a polvo
cuyo regreso no hay.
Los lugares que ocupo
son lugares indómitos,
inciertos.
Además de mi rima
el sonido que llevo
es apenas un segundo
silente
en la paz de su entraña.
El aullido expansivo
de mis versos profundos
es un hoyo en lo cósmico
del que espasmos se salen
musculares y serios
de un atónito lobo
que derrite la nieve
con su espera de árbol,
que medita en lo suyo
y se queda muy solo
como un punto en paisaje
sin saberse
—nada tiene que saber el paisaje—
que al fondo, sin verano ni invierno,
sus pupilas se aguzan
y en su centro de negro
se mira
al animal con prudencia
que, sin comer, va satisfecho
y sin morir, asciende,
y sin sentir, entiende.
Nada termina de nada,
todo comienza sin orillas,
huele el polvo impactante,
pasa la vida el lobo,
absorto,
que la mira.
II
Y en sus ojos
hay un muro de cristal;
una latencia diáfana
donde la luz
de lo visto
en el devenir mudo
se presenta
como una renuncia,
en lo oculto
y sereno que,
sin compasión,
permite en su noche
que el animal,
sin afligirse,
se entregue al relámpago,
el finito segundo
de la muerte,
y en libertad se desplome
sin derretir su materia.
Vive la nada,
detenido,
quien
afirma el ocaso,
el misterio
de Dios que se aparta.
Vive la nada,
Ecce lupus,
entregado
mas nunca en el caos.
Atento a las sombras,
no es la ceguera
su cincel
sino la animación
sin sinestesia
—habitante del logos,
recóndita blancura—.
El mañana deslumbra
pero no le obedece.
La sangre devora
sus impulsos carnales,
no le sobra el espacio
al polvo que canta.
Sin semejantes
—aquí no los hay—
no hay pozo sin fondo
que lo anude en la tierra.
Su alimento es el viento,
es el tiempo que pasa.
En el claustro se oprime
el susurro en la vela,
que apagada le insiste:
solo hay calma, es la ausencia.
Y su cuerpo se fuga
sin perder él su casa,
habitar en tinieblas,
él se eleva,
él espera.
Y los climas se mudan,
los pinos al tanto,
encerrados e inadvertidos,
los mamíferos huelen
el espíritu ajeno;
animales que vuelan
sin saber que en un punto
en la tierra
se consuman
las semillas del alma,
y se van por ahora,
cada quien con lo idéntico
—no hay semejantes—,
y él espera, y espera,
hierático plomo,
sin dudar,
en permanente apertura.
El mundo en movimiento
en nada lo privilegia
para su avance,
árido de cotidianos acentos,
y sin embargo
es evidente
—parábola oculta
para el empírico testigo—
que la lluvia llega
cuando las raíces están preparadas.
III
En la naturaleza,
irregular o simétrica
—un planeta o el alba—
pero siempre estricta,
funde Dios su palabra
además de su ausencia
—llena de Él—:
afíliate, afíliate.
Y es entero el silencio,
la hora se cansa,
y le llega, por lobo,
un furor indomable
do los dientes se entibian
y las lágrimas, secas,
tatúan cada poro,
y se acepta elevado,
y afiliado, poco
—aterrado en su rostro
y con tierna insolencia—,
pero muy necesitado.
Sin perder el balance
—duradera conciencia—
de su altura astronómica,
al galileo de los hombres
le dice entre labios:
siéntate aquí, estoy convulso.
Y la noche donde la nube arde
—la zarza hizo lo suyo, pero—
se recoge en sí misma
y se alarga,
se alarga.
Los grillos sincronizan el acto.
Como la luna
a punto de desaparecer
—oscuro ardor—,
su ánimo palpa
los temblores del cielo.
Condensado en el vahído,
sus sentidos opacos,
entra al coro el hallazgo:
comparece el sí mismo
sin conciencia que lo ate,
ni se queda, ni parte,
lobo intacto y fulgente,
el impacto del denso
paso firme de atmósfera,
lobo quieto y prudente,
no lo tumba el presente,
el ahora lo arroja.
Dios que
sin ventanas se asoma
mira al lobo
en actitud de semejanza,
no lo altera o persuade,
deja al carbón a su arbitrio,
sin quemar el árbol
que lo conoce todo,
para que surja la piedra
—dureza el diamante—
en su propio comienzo
y resplandor.
No obstante, sin límites,
el lobo en diamante,
mira su polvo grandioso,
más alejado del mundo,
y en su ritmo de luz vertical,
admira, sin pestañear,
las notas prohibidas de la finitud,
músculos firmes, vacíos,
ojos inclementes,
pálida respiración.
A un lado de Dios,
semejanza incomparable,
la llama no lo suelta.
Y entra, abrupto, un segundo distinto,
el segundo, agotado, lo quema,
página del tiempo,
con sus manos de hielo pesado.
Un error lo finito,
locura.
Entre el hielo y la llama,
vive el lobo
los esquemas celestes,
quemado por igual,
sin mirar al vacío,
sin perder la cordura.
IV
Y ha llegado a los límites,
timbre de voz,
cuerdas en la garganta compactadas,
tautológica presencia
que al decirse, llega,
imperante sustancia
que del bosque
a las órbitas elípticas
aplica una misma
y sola
cara del tiempo,
sobria residencia,
una caricia
en el rostro, ya despojado,
vago pedazo de una sinfonía;
nunca calavera
y sí la pasmosa ausencia
de una cosa, otrora sangre,
huesos,
y ahora,
evaporado animal
ante el eclipse,
y su memoria
—el lobo quieto—
comparte lo que olvida,
y en el hueco que deja,
entre el negro y la luz,
fraternos contradictorios,
todo origen abdica.
Con los colmillos
cunde los labios de la vida,
una paciencia levitante lo persigue,
las paredes en que mora
retumban, traen tambores,
el abismo, el huérfano amistoso,
lo oprime,
una espiga crucial
reina el cerebro,
patas alzadas
fauces incitadas,
se mueve el lobo,
las articulaciones se empeñan
fuera del ritmo del crepúsculo,
raspa la nieve
y mientras sube,
peso ligero,
versos de la sístole,
se agita la montaña,
y en la cima tan breve
y silenciosa,
su calor cubre el ancho pico
y con sus ojos sin color
mira lo ya conocido.
Vibra al talante
de sus propios estertores
y da el aullido,
testimonio de coordenadas,
norte, sur, oeste, este,
anuncia su firme vigilancia
del ser en latitudes extremas.
Y los bosques habitan en su sombra,
truenan sus ramas,
las fieras lentas,
fecundadas por un cielo
helado,
llamadas
al acecho insomne
de su sitio, la aurora.
Es el lobo ya
de la casta solar,
se mantiene callado,
ausente y expandido,
y descansa en su lecho final,
posado al frente
—lo mismo—
de su propia progresión,
con un par de ojos más, adentro,
y avanzado en kilómetros de luz
se concibe, con el único aliento
que le pertenece,
la respuesta.
La perla reposa:
ha llegado el momento,
he de dar este brinco,
me consumo en el polvo,
se agita, es el centro.
Soy el hombre primero.