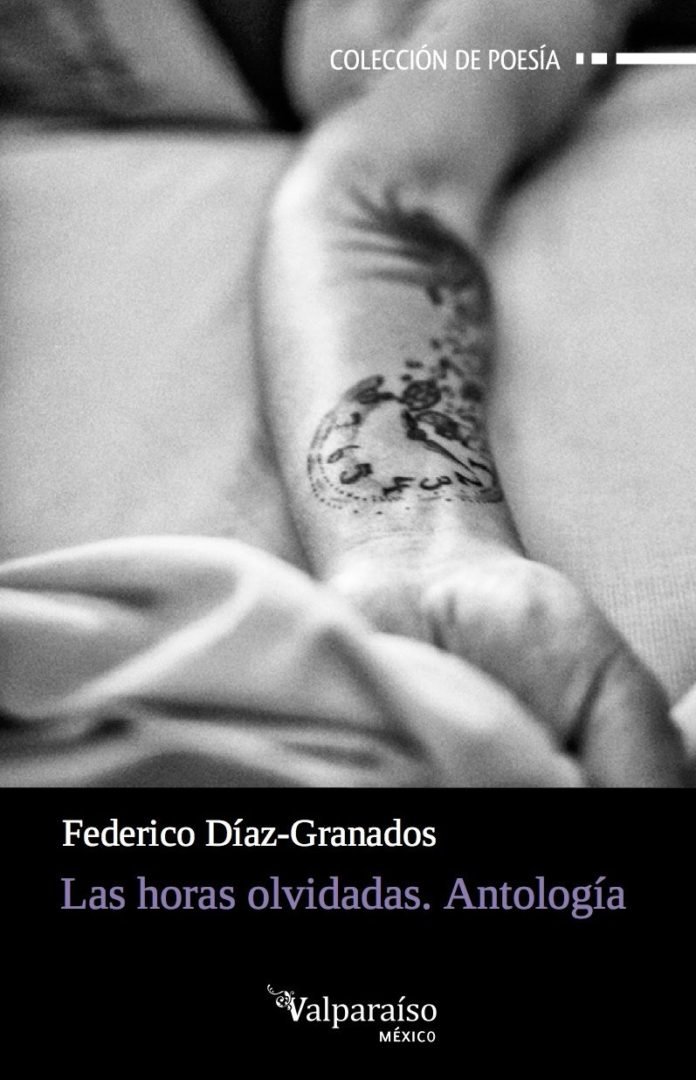El poeta y ensayista Félix Suárez (Estado de México, 1961) nos ofrece una reflexión en torno a la poeta, filósofa y ensayista española María Zambrano (1904-1991). En 1981 recibió el Premio Príncipe de Asturias y en 1988, el Premio Cervantes. Según Adolfo Castañón, “La escritura de María Zambrano está decisivamente marcada y tensada por la poesía y la religión, por el lenguaje en el límite de lo decible y por el espacio de lo indecible sagrado. Anda en el filo de la navaja buscándole al fantasma descarnado del pensamiento un cuerpo y una incorporación”.
Im memoriam María Zambrano
Dice T. S. Eliot que ni Dante ni Shakespeare fueron precisamente grandes pensadores. Es verdad. Como tampoco lo fueron ninguno de los trágicos griegos. Lo que nos dicen sobre el amor, la redención o la fragilidad de la vida de los hombres son en realidad asuntos por demás sabidos. Y sin embargo, lo más extraordinario de todo es que en esa particularidad radica justamente su grandeza. Macbeth asciende y se precipita desde lo alto como Faetón, luego de su crimen. Nada es constante en los dominios de la fortuna, pareciera advertirnos el dramaturgo inglés. Los griegos lo sabían ya muy bien. Por eso, al final de Edipo Rey, el Coro de la obra nos recuerda que nadie puede dar a ningún hombre por dichoso hasta no haber visto terminados sus días sin infortunios. Lo dice también Esquilo en la Orestiada. Ambos autores nos recuerdan la fragilidad del hombre y la inconsistencia de la fortuna.
Nadie es pues completamente dichoso. Es por demás sabido. Entonces, lo que hacen Shakespeare y los trágicos griegos que hemos mencionado es apenas recordárnoslo con palabras nunca antes dichas e igualmente irrepetibles. Es verdad que nadie de ellos se propuso crear una nueva teoría sobre el destino o la justicia. Y sin embargo, cada una de estas obras ha acompañado a los hombres por cientos de generaciones recordándonos estas verdades de tanto en tanto.
De eso se trata entonces. La literatura, y la poesía en particular, están hechas no de conceptos filosóficos, sino de una materia aun más inestable y acaso también por eso más explosiva, la de las pasiones, la de la vida misma. Por eso, en su defensa ante los atenienses, Sócrates, por boca de Platón, dice que no halló tampoco entre los poetas un hombre con suficiente sabiduría, aunque todos ellos pretendían saber… Y es que para entonces la razón, el logos filosófico, ese gran hallazgo griego, había plantado por todo lo alto sus banderas, desterrando también lo que no pudiera explicarse de manera racional.
María Zambrano, la extraordinaria pensadora malagueña de la Generación del 27, afirma que ese ha sido justamente el drama de la razón, pero sobre todo la tragedia del hombre concreto, y en particular del hombre de la cultura moderna, dividido entre dos formas insuficientes de conocimiento. Si la razón no ha sido capaz de mantenerse cerca de la vida, que es sobre todo pasión y dispersión; si no ha sabido enamorarla, seducirla, convencerla, en una palabra “dejarla vencida sin rencor”, la vida entonces, como respuesta, se ha declarado en rebeldía contra la verdad pura.
La consecuencia ha sido que el hombre como tal, el espíritu humano, ha quedado desgarrado, incompleto, confundido y en desamparo. ¿Dónde, en qué resquicio de la razón abstracta, por ejemplo, puede guardar este hombre su fe, su amor, su duelo, su ira? ¿Cómo explicar lo que no es visible si sólo lo visible es racional, o como creía Leibniz, nada de lo que es lo es sin razón? Pero también, ¿cómo amigar la verdad con la vida, cómo conseguir guiarla sin que ésta se sienta humillada y ofendida por la razón?, se preguntaría también María Zambrano, quien buscó crear una nueva forma de pensar desde la vida misma, reuniendo en el espíritu humano el logos poético y el logos filosófico. Su tentativa de la razón poética sigue en pie, aunque nunca logró decirnos cómo opera ese camino-método de instrumentación personal, que va en busca de esa otra forma de conocimiento híbrido de razón y poesía.
Lo cierto es que Zambano pensó siempre que la literatura, y en particular la poesía, por su propia naturaleza, estaba más cerca de la vida. Ahí se podía encontrar esa otra Verdad a la que la razón formal le había negado el acceso; otra verdad que indaga en la realidad de los hombres, no a través de la suma de argumentos, sino de la manifestación y la revelación concreta de lo que somos. A través de un acto performativo y fragmentario de la condición humana.
Aristóteles creyó que la importancia de la poesía trágica radicaba en que ésta es sobre todo mimesis, es decir, representación de las acciones de los hombres. Observando la obra, según Aristóteles, los griegos debían llenarse a un tiempo de sentimientos de terror y piedad, de un perturbador placer trágico, que los volvía concientes de la fragilidad de sus vidas y los dejaba en camino de la compasión por el otro. Marcel Schwob ha reparado en que al poeta trágico “le preocupaba menos la emoción demostrada por el actor que la que su representación provocaba en el espectador”. Quería en sus espectadores terror y piedad: una piedad que desalojara el terror de sus corazones, aunque bien sabía también cuán lento y difícil es ese tránsito que recorre “el alma para ir del terror a la piedad”.
Por eso, luego de la representación del drama, ya nada podría entonces volver a ser igual, ni para la polis ni para el ciudadano común, reconciliado ahora por un momento con sus pasiones y sus semejantes.
Ignoramos si la emoción y el disfrute estético que nos causan la lectura de las tragedias griegas eran parecidas a lo que ellos pudieron experimentar entonces. Pero con toda seguridad se reconocían, como nosotros, en los rasgos y en el carácter humano de los personajes de la obra. Aún nos sucede, sea que veamos un drama o leamos un poema. Ahí estamos nosotros siendo otros, hablando de la vida, del amor, de la muerte, como si nos sucediera a nosotros mismos. La poesía tiene ese don. Aun más: es el único género literario que nos presta una voz personal a cada uno de sus lectores. De este modo, puedo yo entonces leerle a mi amada un poema del siglo XVII -digamos de Quevedo- como si hubiera sido escrito para ella y para nadie más:
Hablándote a mis solas, me anochece;
contigo anda cansada el alma mía;
contigo razonando me amanece;
tú la noche me ocupas y tú el día;
sin ti, todo me aflige y entristece,
y en ti, mi mismo mal me da alegría.
Borges ha dicho por esto que, gracias a la lectura, podemos sentir lo que otro sintió en otro momento. El autor de Ficciones lo ha dejado admirablemente escrito, refiriéndose a su experiencia de la lectura de un poeta antiguo: Dice Borges: “Él está viviendo en mí en ese momento, yo soy ese muerto. Cada uno de nosotros es, de algún modo, todos los hombres que han muerto antes”.
Justamente por eso podemos decir también, acaso: qué bien nos sientan las coplas que escribió Manrique a la muerte de su padre. No importa que esos versos hayan sido escritos hace más de quinientos años, porque en nosotros se renuevan, re-viven, se rehacen, no importa que sea bajo otra circunstancia. Leo sólo seis breves versos de este largo poema:
Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenecemos;
así que cuando morimos
descansamos.
¿Qué hace entonces que una obra literaria cualquiera o un poema antiguo como los fragmentos anteriores, sigan estando vivos para nosotros y sigan siendo capaces de re-presentar y despertar nuestras emociones?
No hace falta gran intuición para saberlo, si podemos imaginar una suerte de igualdad de la conciencia que enlaza las dos orillas y hace posible el diálogo entre el lector y el autor del texto, o más exactamente, entre el texto y su lector. Así, lo que el lector encuentra en el poema es a otro ser humano, tan diferente a él, pero tan parecido a él al final del día, cuyas palabras nos conducen hacia nosotros mismos, hacia el conocimiento de nosotros mismos.
En eso consisten en realidad el sentido y el placer más profundo de la lectura de un poema -más allá del disfrute de sus valores plásticos y sonoros; no en “deslumbrarnos con una idea sorprendente, sino en hacer que un instante del ser sea inolvidable y digno de una nostalgia insoportable”. Todo lector de poesía lo sabe. Por eso volvemos invariablemente a ciertos poemas y a ciertos libros, convencidos de su verdad, de su realidad, de su necesidad ingente en nuestras vidas.