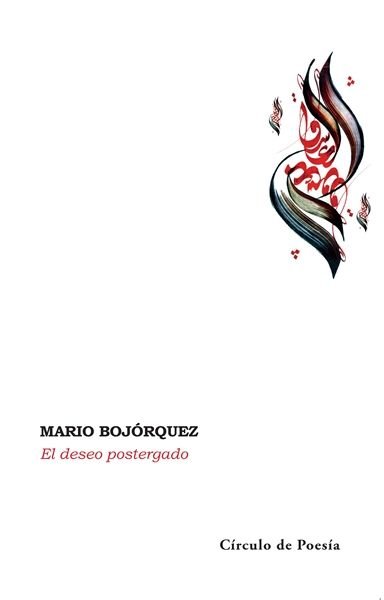En nuestro tiempo postutópico, el tiempo de la poesía panhispánica, continuamos la revisión de la pluralidad de pasados desde la que escribimos y leemos poesía. Presentamos a Olga Orozco (1920-1999). Poeta y periodista argentina. En 2012 se publicó su Poesía Completa. Entre los reconocimientos que ha recibido, destacan el Premio Nacional de Poesía en 1988, el Premio Konex de Platino en 1994 y el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, que otorga la FIL de Guadalajara en 1998.
Olga Orozco
Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero.
Amé la soledad la heroica perduración de toda fe,
el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas,
la sombra de un gran tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones,
y también el pequeño temblor de las bujías en el anochecer.
Mi historia está en mis manos y en las manos con que otras las tatuaron.
De mi estadía quedan las migas y los ritos,
unas fechas gastadas por el soplo de un despiadado amor,
la humareda distante de la casa donde nunca estuvimos,
y unos gestos dispersos entre los gestos de otros que no me conocieron.
Lo demás aún se cumple en el olvido,
Aún labra la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba en mi
igual que es un espejo de sonrientes praderas,
y a la que tú vieras extrañamente ajena:
mi propia apariencia condenada a mi forma en el mundo.
Ella hubiera querido guardarme en el desdén o en el orgullo,
en un último instante fulmíneo como como el rayo,
no en túmulo incierto donde alzo todavía la voz ronca y llorada
entre los remolinos de tu corazón.
No. Esta muerte no tiene descanso ni grandeza.
No puedo estar mirándola por primera vez durante tanto tiempo.
Pero debo seguir muriendo hasta su muerte
Porque soy tu testigo ante una ley más honda y más oscura que los cambiantes sueños
Allá, donde escribimos la sentencia:
“Ellos han muerto ya.
Se habían elegido por castigo y perdón, por cielo y por infierno.
Son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento.”
Al pájaro se lo interroga con su canto
Hay en algunos ojos esas borras de añil que dejan los crepúsculos al evaporarse
–un ala que perdura, una sombra de ausencia–.
Son ojos hechos para distinguir hasta el último rastro de la melancolía,
para ver en la lluvia el inventario de los bienes perdidos,
así como hace falta un invierno interior
“para observar la escarcha y los enebros erizados de hielo”
dijo Wallace Stevens congelando el oído y la pupila,
convertido tal vez en el hombre de nieve que contempla la nada con la nada
y que oye sólo el viento,
sin ningún evangelio que no sea ese sonido único del viento
(aunque tal vez hablara de la más extremada desnudez;
no de la transparencia).
Pero yo sé que cada tiniebla se indaga solamente con la noche que llevo,
que la piedra se entreabre ante la piedra
de la misma manera que se tantea el corazón con el abismo.
¿Hay alguna otra forma de asomarse hasta el fondo del subsuelo,
el fondo de otra herida, el fondo de otro infierno?
No hay ninguna otra lámpara para reconocer lo próximo, lo ajeno, lo distante.
Lo atestigua la esquiva intención de la rata chillando entre los vidrios,
resbalando en la rampa de una impensable luz;
lo proclama la estrella con su remoto código adherido a un temblor,
tal vez a una agonía que ya fue;
lo confirma ese yo que camina contigo y es memoria dondequiera que olvides,
y ese otro, inabarcable, centelleante,
que le sale al encuentro bajo el agua de las transformaciones,
y a veces ni es persona, ni color, ni perfume, ni huella de este mundo.
Ambos están tejidos con la sustancia misma del silencio.
Se parecen a Dios en su versión de huésped reversible:
el alma que te habita es también la mirada del cielo que te incluye.
Densos velos te cubren, poesía
No es en este volcán que hay debajo de mi lengua falaz donde te busco,
ni es esta espuma azul que hierve y cristaliza en mi cabeza,
sino en esas regiones que cambian de lugar cuando se nombran,
como el secreto yo y las indescifrables colonias de otro mundo.
Noches y días con los ojos abiertos bajo el insoportable parpadeo del sol,
atisbando en el cielo una señal,
la sombra de un eclipse fulgurante sobre el rostro del tiempo,
una fisura blanca como un tajo de Dios en la muralla del planeta.
Algo con que alumbrar las sílabas dispersas de un código perdido
Para poder leer en estas piedras mi costado invisible.
Pero ningún pentecostés de alas ardientes desciende sobre mí.
¡Variaciones del humo, retazos de tinieblas con máscaras de plomo,
meteoros innominados que me sustraen la visión entre un batir de puertas!
Noches y días fortificada en la clausura de esta piel,
escarbando en la sangre como un topo,
removiendo en los huesos las fundaciones y las lápidas,
en busca de un indicio como de un talismán que me revierta la división y la caída.
¿Dónde fue sepultada la semilla de mi pequeño verbo aún sin formular?
¿En qué Delfos perdido en la corriente
suben como el vapor las voces desasidas que reclaman mi voz para manifestarse?
¿Y cómo asir el signo a la deriva –ese y no cualquier otro–
en que debe encarnar cada fragmento de este inmenso silencio?
No hay respuesta que estalle como una constelación entre harapos nocturnos,
¡Apenas si fantasmas insondables de las profundidades,
territorios que comunican con pantanos,
astillas de palabras y guijarros que se disuelven en la insoluble nada!
Sin embargo
ahora mismo
o alguna vez
no sé
quién sabe
puede ser
a través de las dobles espesuras que cierran la salida
o acaso suspendida por un error de siglos en la red del instante
creí verte surgir como una isla
quizás como una barca entre las nubes o un castillo en el que alguien canta
o una gruta que avanza tormentosa con todos los sobrenaturales fuegos encendidos.
¡Ah las manos cortadas,
los ojos que encandilan y el oído que atruena!
¡Un puñado de polvo, mis vocablos!
En el final era el verbo
Como si fueran sombras de sombras que se alejan las palabras,
humaredas errantes exhaladas por la boca del viento,
así se me dispersan, se me pierden de vista contra las puertas del silencio.
Son menos que las últimas borras de un color, que un suspiro en la hierba;
fantasmas que ni siquiera se asemejan al reflejo que fueron.
Entonces ¿no habrá nada que se mantenga en su lugar,
nada que se confunda con su nombre desde la piel hasta los huesos?
Y yo que me cobijaba en las palabras como en los pliegues de la revelación
o que fundaba mundos de visiones sin fondo
para sustituir los jardines del edén sobre las piedras del vocablo.
¿Y no he intentado acaso pronunciar hacia atrás todos los alfabetos de la muerte?
¿No era ese tu triunfo en las tinieblas, poesía?
Cada palabra a imagen de otra luz, a semejanza de otro abismo,
cada una con su cortejo de constelaciones, con su nido de víboras,
pero dispuesta a tejer ya destejer desde su propio costado el universo
y a prescindir de mí hasta el último nudo.
Extensiones sin límites plegadas bajo el signo de un ala,
urdimbres como andrajos para dejar pasar el soplo alucinante de los dioses,
reversos donde el misterio se desnuda,
donde arroja uno a uno los sucesivos velos, los sucesivos nombres,
sin alcanzar jamás el corazón cerrado de la rosa.
Yo velaba incrustada en el ardiente hielo, en la hoguera escarchada,
traduciendo relámpagos, desenhebrando dinastías de voces,
bajo un código tan indescifrable como el de las estrellas o el de las hormigas.
Miraba las palabras al trasluz.
Veía desfilar sus oscuras progenies hasta el final del verbo.
Quería descubrir a Dios por transparencia.
Las muertes
He aquí unos muertos cuyos huesos no blanqueará la lluvia,
lápidas donde nunca ha resonado el golpe tormentoso
de la piel del lagarto,
inscripciones que nadie recorrerá encendiendo la luz
de alguna lágrima;
arena sin pisadas en todas las memorias.
Son los muertos sin flores.
No nos legaron cartas, ni alianzas, ni retratos.
Ningún trofeo heroico atestigua la gloria o el oprobio.
Sus vidas se cumplieron sin honor en la tierra,
mas su destino fue fulmíneo como un tajo;
porque no conocieron ni el sueño ni la paz en los
infames lechos vendidos por la dicha,
porque sólo acataron una ley más ardiente que la ávida
gota de salmuera.
Esa y no cualquier otra.
Esa y ninguna otra.
Por eso es que sus muertes son los exasperados rostros
de nuestra vida.
Vuelve cuando la lluvia
Hermanas de aire y frío, hermanas mías:
¿Cuál es esa canción que se prolonga por las ramas y rueda contra el vidrio?
¿Cuál es esa canción que yo he perdido y que gira en el viento y vuelve todavía?
Era lejos, muy lejos, en las primeras albas de un jardín custodiado por ángeles y ortigas.
Cantábamos para siempre la canción.
Cantábamos nuestra alianza hasta después del mundo.
Era hace mucho tiempo, hermana de silencios y de luna.
Era en tu adolescencia y en mi niñez más tierna,
cuando apenas te habías asomado a las sinuosas aguas del amor, que te apresaron pronto,
y aún te vestías contra nuestro candor con el muestrario de las apariciones:
la novia fantasmal, el alma en pena o la mendiga loca;
pero al día siguiente eras la paz y el roce de la hierba.
Cuando te fuiste, faltó el cristal azul en la canción.
Era hace mucho tiempo, hermana de aventuras y de sol.
Yo era la más pequeña y seguía tus pasos por sitios encantados
donde había tesoros escondidos en tres granos de sal,
un ojo de cerradura enmohecida para mirar el porvenir más
bello y un espejo enterrado en el que estaba escrita la palabra del supremo poder.
Tú inventabas los juegos, las tentaciones, las desobediencias.
Fueron tantos los años compartidos en fiestas y en adioses
que se trizó en pedazos la canción cuando tu mano abandonó la mía.
Hermanas de ráfaga y temblor, hermanas mías,
las escucho cantar desde las espesuras de mi noche desierta.
Sé que vuelven ahora para contradecir mi soledad,
para cumplir el pacto que firmó nuestra sangre hasta después del mundo,
hasta que completemos de nuevo la canción.
Lejos, desde mi colina
A veces sólo era un llamado de arena en las ventanas,
una hierba que de pronto temblaba en la pradera quieta,
un cuerpo transparente que cruzaba los muros con blandura
dejándome en los ojos un resplandor helado,
o el ruido de una piedra recorriendo la indecible tiniebla de la medianoche;
a veces, sólo el viento.
Reconocía en ellos distantes mensajeros
de un país abismado con el mundo bajo las altas sombras de mi frente.
Yo los había amado, quizás, bajo otro cielo,
pero la soledad, las ruinas y el silencio eran siempre los mismos.
Más tarde, en la creciente noche,
miraba desde arriba la cabeza inclinada de una mujer vestida de congoja
que marchaba a través de todas sus edades como por un jardín
antiguamente amado.
Al final del sendero, antes de comenzar la durmiente planicie,
un brillo memorable, apenas un color pálido y cruel, la despedía;
y más allá no conocía nada.
¿Quién eras tú, perdida entre el follaje como las anteriores primaveras,
como alguien que retorna desde el tiempo a repetir los llantos,
los deseos, los ademanes lentos con que antaño entreabría sus días?
Sólo tú, alma mía.
Asomada a mi vida lo mismo que a una música remota,
para siempre envolvente,
escuchabas, suspendida quién sabe de qué muro de tierno desamparo,
el rumor apagado de las hojas sobre la juventud adormecida,
y elegías lo triste, lo callado, lo que nace debajo del olvido.
¿En qué rincón de ti,
en qué desierto corredor resuenan los pasos clamorosos de una alegre estación,
el murmullo del agua sobre alguna pradera que prolongaba el cielo,
el canto esperanzado con que el amanecer corría a nuestro encuentro
y también las palabras, sin duda tan ajenas al sitio señalado,
en las que agonizaba lo imposible?
Tú no respondes nada, porque toda respuesta de ti ha sido dada.
Acaso hayas vivido solamente
aquello que al arder no deja más que polvo de tristeza inmortal,
lo que saluda en ti, a través del recuerdo,
una eterna morada que al recibirnos se despide.
Tú no preguntas nada, nunca, porque no hay nadie ya que te responda.
Pero allá, sobre las colinas,
tu hermana, la memoria, con una rama joven aún entre las manos,
relata una vez más la leyenda inconclusa de un brumoso país.