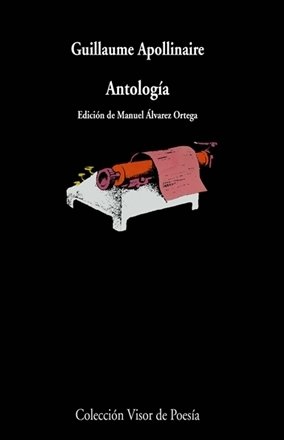Javier Mardel (Ciudad de México, 1978) recibió el 2011 el el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños por Lo que no sabe Pupeta. fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas (2006-2007). Publicó Los fantasmas (Editorial Dos Líneas, México, 2005).
Como el sonido de un cristal al fracturarse
Si me llamaras,
si hacia el final de cierto sueño,
suave y de pronto, apenas perceptiblemente,
como el sonido de un cristal al fracturarse,
me llamaras,
yo dejaría de nombrar las cosas
con las que intento diariamente no nombrarte
y escombraría el disimulo de estos años
hasta encontrar la última palabra que te dije.
No indagaría las razones.
Me bastaría con saber que aún existo
en algún punto medio entre mi olvido y tu memoria,
donde es palpable todavía lo invisible,
donde perduran quirománticas las líneas
de una palma cuya mano se ha cerrado ante mis ojos.
Si me llamaras, si tan sólo me llamaras,
no esperaría a confirmarlo: borraría,
yo borraría de inmediato cada una de las tantas otras voces que me llaman
para dejar tu sola voz, tu voz llamándome,
llamándome,
tal como sé (y sabes tú)
que yo me llamo.
Un filón de sonido,
una apenas pronunciable veta de sonido
desdibujándose en las infinitas capas
de los ruidos del planeta.
Una pavesa de significado,
no más que una pequeña avispa de sentido
que, no bien arde, muere y se disipa
en la espiral divagación de la humareda.
Un nombre como muchos, como granos de arena,
como seres y cosas cuyo nombre conocemos,
como palabras que ignoramos y que nombran algo.
Un nombre solamente.
Apenas eso y nada más que eso
para salvar a quien lo porta
de caer al abismo si consigue recordarlo,
para indicar a otros la autoría y el sepulcro,
para ser llamado alguna vez
y acariciar la brasa del silencio
mientras tanto.
Llama en el agua,
bajo el agua llama,
no sobre el agua donde sopla el aire.
Pero si es aire,
en el aire llama.
Llama en el aire, en cada brisa llama
para avivar la luz y levantar al agua
de su localidad provisional
restituida en nube.
Y cuando llueva,
en la lluvia llama.
Llama de gota en gota
mientras caen y se adelgazan
y aún no son de golpe sofocadas en la tierra.
Pero si es tierra, en la tierra calla,
a ras de tierra y bajo tierra
calla;
que los que ya se han ido de su nombre
pueden creer que el fuego los está llamando
y no sabrán qué hacer
y morirán de nuevo congelados.
Tras el silencio raso de la puerta
se oyen la casa susurrar entre paredes
y más allá la calle comenzar a balbucear el tránsito.
Un pájaro en el árbol se adjudica la mañana,
una vecina llama por su nombre a su hija
y un vendedor de cloro alarga sus pregones.
A un costado del barrio vocifera una avenida.
Se oyen las fábricas bramando su jornada,
las iglesias clamando desde lo alto de sus torres,
los mercados bullendo hasta su última verdura.
Alrededor de la ciudad, otras ciudades
monologando en ilegibles aluviones de noticias,
marejadas de chismes, órdenes, preguntas…
Un Boeing 747 rasga el cielo a la mitad como una horda de ángeles.
Suena el teléfono.
(Número equivocado.)
¿Y si has llamado ya,
si más allá de este monótono horizonte de edificios
has levantado ya una casa inusitada,
una casa distinta, casa nueva,
en cuyo fondo duerme aquel que estoy soñando?
Sobre el papel, a cierta altura de la página,
entre otras convenciones de la tinta,
un puñado de letras forma un nombre.
Lo miro con reserva:
no es la primera vez que me lo encuentro
(pienso en la tierra seca, en el cemento húmedo),
y sin embargo siempre hay algo que no es real
o no termina de ser real en lo que nombra.
A fuerza de saberlo ineludible, irrelevante,
he venido habituándome a mirarlo
—a mirarlo nomás, no sé leerlo—
en la pantalla de mi celular,
en mis correos electrónicos.
Puedo incluso imaginarlo
en los lugares donde no lo he visto nunca
(la arena de una playa, la corteza de un árbol),
y adivinar que un día, cuando muerto,
cuando los ojos se me pudran bajo tierra,
sobre el jaspeado mármol de una lápida,
las mismas letras seguirán, interminablemente,
dando forma a ese nombre que a veces se parece al mío.
No necesito aceptarlo:
basta reconocer mis rasgos en sus sílabas,
el color de mi piel en sus vocales,
para mirarme en él como ante un espejo
(inútil al contacto, reducido
a ser conciencia muda: un rostro falso
mucho más natural que ningún otro,
mucho más familiar que el mío mismo).
Toco el espejo, digo el nombre:
no está mi rostro ahí, no estoy llamándome.
Bajo el silencio sin azogue de las horas,
ensayando relámpagos de letras en el aire,
aguardo un rumor, una caricia
que dé sentido al trazo que las letras forman
para que sea un nombre,
para que exista,
y hacia el final de cierto sueño haya una voz,
una delgada y luminosa voz sin rostro,
que emerja de la grieta de su propia transparencia
y me llame.