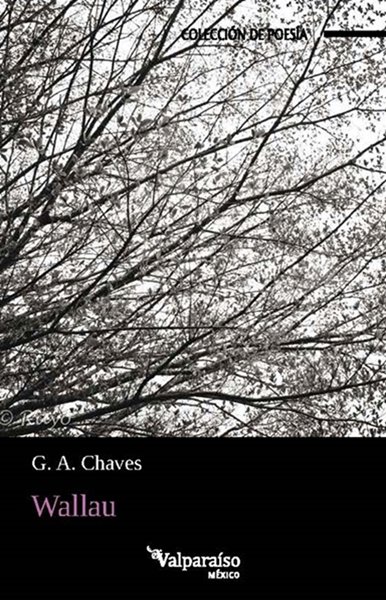Leemos una selección de poemas de Hugo Oquendo-Torres (Chigorodó, Colombia, 1982), pertenecientes al poemario Días de fuego (Secretaría de Cultura de Pereira, 2019). Es teólogo, profesor catedrático Universidad Tecnológica de Pereira. Ha publicado los libros de poesía: Catarsis de la memoria y otros silencios (Medellín, 2011), Poesia do corpo nuo (Metanoia, Rio de Janeiro, 2014), Días de fuego (Mención de honor. Premio de Poesía. Secretaría de Cultura de Pereira, 2019); y de cuento titulado: Lo secreto (Klepsidra, Pereira, 2018).
—«Ha muerto
Se te ha enseñado la imagen de Dios
con el pedernal en la mano,
pero no has conocido el rostro
del dios vaciado de Dios.
Se te ha privado sentir la tierra en los pies,
en la incertidumbre atesorar la riqueza,
desandar las arenas cansadas del día,
para que no te descubras extranjero
en los caminos del país del viento,
donde los caballos son el polvo rezagado.
Ahora que regresas la mirada
la selva se torna en dominio,
en milagros extintos las aves
y el número en religión.
¡El hombre ha muerto!
Su vacío, el grito.
Sísifo
El recién contratado gerente,
con el nervio contenido en dicha,
se despide. Da la espalda al jefe,
cierra la puerta con sigilo.
—Cuatro de la mañana,
el reloj despierta—.
Sísifo aún tiene sueño,
pero el destino apura.
Salta de la cama,
del refrigerador toma zumo
de naranja. Lava sus dientes.
Moja su pecho
con el aroma cítrico del jazmín.
Viste un traje de lana
hecho a la medida.
Él empujará la roca,
pronto Minos
con el látigo
despertará la ciudad
En la avenida espera
con las manos puestas en el volante.
Tras su espalda el oro rebasa
las montañas del oriente.
Los destellos del gris automóvil
encandilan sus ojos.
Con las gafas negras
se protege de la ira del fuego.
El cabello peinado lo roza la brisa.
Al aguardar el cambio de luz,
piensa. —Por fin podré tener
un apartamento
en las colinas del norte.
—En el horizonte
la cima de una era acecha.
La avenida despejada
es una quimera. Arranca.
Antes de llegar a la oficina
otro semáforo lo detiene.
El edificio del consorcio
está erigido como un frío titán.
Al lado, una grúa demuele
una antigua construcción.
—El nacimiento del hombre,
—suspira.
A las tres de las tarde
tendrá la cita con el jefe.
Las musas le sonreirán
al tomar el oscuro café.
La señal enciende en amarillo,
Sísifo hunde el acelerador.
La bola de derribo lo aplasta.
Tirado en el pavimento
espera
que pronto sea mañana.
De la copa de un roble
salta un gallinazo,
en la caída
despliega las alas.
Al levantarse sobre la ciudad
libera
el peso del mundo.
En las alturas,
planeando entre las nubes,
da círculos
en espiral descendente,
como si con los bordes
de sus plumas
acariciara la luz.
Al pie de una colina,
en un vertedero,
encuentra la bandada.
Al tocar suelo
abre el pico salvaje,
extiende sus negras garras,
con amenaza
quita una bolsa roja.
De inmediato se eleva.
En pleno vuelo
el plástico se rasga,
los despojos del hombre
quedan esparcidos
en la plaza central.
El gallinazo
no detiene su rumbo.
Luciérnagas
El hombre de la tierra
y la mujer de la tierra miran al cielo,
al respirar la noche
no se preguntan por el infinito
ni por la inmortalidad del alma.
Ambos,
si bien del tiempo lo ignoran todo,
las luciérnagas les resultan eternas,
apenas
de las estrellas les basta el titilar
A las familias cultivadoras de
flores en Santa Elena.
El sueño de Adriana
Habita al pie de la nublada montaña,
en cuya ladera descollan los yarumos.
Mientras duerme en su cabaña,
a través de la ventana
sobre su cama posa la luz,
con la misma delicadeza
con que la pijama la cubre.
Al costado izquierdo dormita una loba negra,
a la diestra una cierva joven;
el cobertor de lana cae al piso,
debajo reposan un zorro y un conejo.
Al anunciarse la lluvia
en las primeras gotas,
Adriana recoge los hombros
para abrigarse en el sueño.
Una ráfaga bate las cañas,
las espigas ondean;
frente a su rostro la tempestad arrecia,
envolviendo en su vientre la cima.
Lupa bosteza,
Cerinea una vuelta se da.
Al escurrir el tiempo sobre el tejado,
cae granizo fugaz.
Tras de sí la quietud.
Las nubes se despejan,
relucen de nuevo las colinas,
una garza surca el horizonte,
Adriana despierta y me pide café.
Del silencio que nos nace
Tras el ocaso humano
se escuchará la lluvia.
Los truenos cantarán al silencio
que no tendrá nombre,
cuando ausente sea la palabra.
Cuando con el dulce golpe
el agua
bendiga otra vez la tierra.