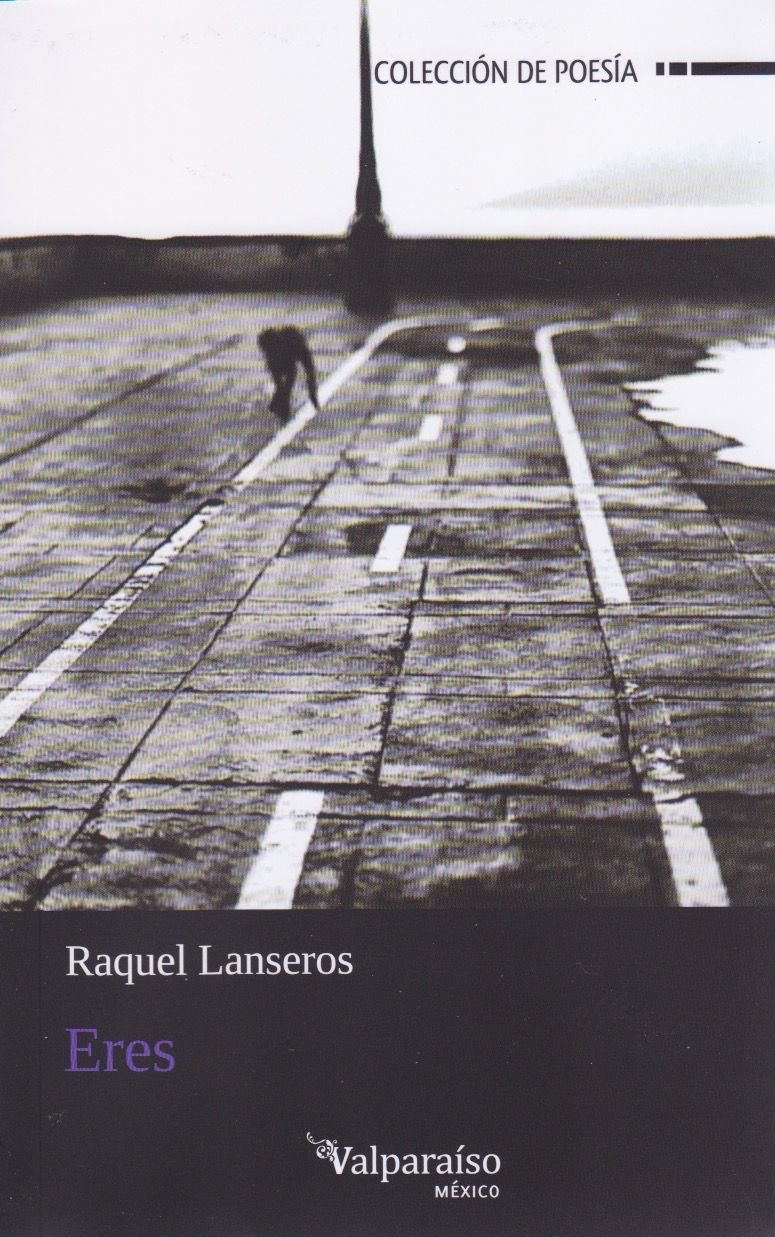Iniciamos un breve dossier de cuento contemporáneo de la India. Leemos a Tishani Doshi (1975). Es una galardonada escritora y bailarina de ascendencia galés-guajarati. Es autora de cuatro libros de poesía y ficción. Desde 2001 ha trabajado como bailarina principal en la compañía Chandralekha, en Madras. Actualmente divide su tiempo entre Tamil Nadu y otros lugares. La versión del texto es de Karen Elizabeth Flores y se trabajó en el seminario de traducción de Gustavo Osorio de Ita.
El invierno de descontento de la señora Rashid
La mañana en que su único hijo se arrojó de un precipicio, rompiéndose diecisiete huesos, incluida su vértebra C4, asegurando, casi con certeza, que nunca volvería a caminar, la señora Rashid se compró una cabra. La mantuvo en el balcón de su departamento y la llamó Mansoor por su hijo. Los vecinos querían quejarse del olor a mierda y los constantes balidos, pero cuando veían a la señora Rashid en el elevador —la ropa que solía llenar tan bien ahora holgada de la noche a la mañana, con toda su legendaria belleza desaparecida- simplemente la tocaban con suavidad en el hombro y se retiraban.
La señora Rashid le fabricó a Mansoor una cama de paja. Se percató que dormía durante toda la noche si ella ponía un poco de whisky en su leche y pan. Nunca había consumido alcohol, pero después del accidente de su hijo descubrió que un peg[1] antes de ir a la cama, la ayudaba a calmarse.
Su esposo insistió en quedarse en el hospital, durmiendo en una silla al lado de su hijo y asegurarse de que las enfermeras fueran amables cuando entraran para darle la vuelta y secar sus pulmones. Algunas picaban a sus pacientes como si fueran animales, como si, debido a que eran viejos o sufrían, de alguna manera estuvieran desprovistos de sensibilidad.
Su hijo había cautivado a cada una de ellas. “Podré haber entrado en una camilla”, les dijo, “pero voy a salir con mis propias piernas”.
Las enfermeras le creyeron, siempre demorándose con él, teniéndole un cuidado especial. Pero aún así, la señora Rashid sabía que su esposo no se arriesgaría. En la mañana, antes de ir a relevarlo en el hospital, llevaba a Mansoor a pasear por el parque cercano, después lo dejaba atado a la rejilla del balcón con una pila de zanahorias y un plato de agua.
Había chicas en el hospital. Habían llegado a las pocas horas de enterarse del accidente. Al principio había sido agradable, después, asombroso. El hijo de la señora Rashid siempre había sido popular; era atlético y guapo a su propia manera, pero la gentileza había sido su mejor cualidad. Todos —desde los niños del barrio que jugaban críquet en los galis[2] hasta las viejas en el club que siempre le ofrecían a sus nietas en matrimonio— lo adoraban. Su hijo era una criatura excepcional. Su único defecto era no haber deseado fuertemente algo para sí mismo. Porque no era ambicioso, la vida no había sido seria para él. De alguna forma esto lo había conducido a su caída. Habría sido fácil echarle la culpa al mal de ojo, pero la señora Rashid no creía en nada de eso. Ella tenía fe en la oferta y la demanda, las leyes del retorno.
Las chicas se reunían todos los días en la sala de espera para sentarse bajo la luz de los tubos con bufandas alrededor de sus cuellos, listas para enfrentar horas de aire acondicionado. La variedad era sorprendente. Algunas eran indiscutiblemente hermosas. Esto no molestó a la señora Rashid. Pero había otras. Quería saber qué había visto su hijo en ellas. Lo que hicieron cuando estuvieron juntos. Por qué ellas sentían el impulso de aparecer día tras día, esperando seguirla por los brillantes corredores durante minutos.
La señora Rashid les había confesado que era imposible admitir a tantas. “Nos quedaremos aquí” – dijeron. “No importa si no podemos verlo”.
¿Qué podía decir? Las dejó ser, en su mayoría. De vez en cuando les ordenaba pedir algo en la cafetería. “No son buenas para él si están mal” les decía, y ellas obedientemente salían a comprar un chicken puff.[3]
Cuando su hijo dio la señal, la señora Rashid tocó a una de ellas en el hombro y guio a todas hasta su cama. “No olviden usar desinfectante”, les recordaba. “No olviden pararse detrás de la cama. Hagan lo que hagan, ¡no lo toquen!”.
La señora Rashid se preguntaba con cuál de esas chicas se había acostado su hijo. ¿Algunas? ¿Todas? No le había compartido esas historias a pesar de que siempre había tenido una mente abierta. Es verdad, él había establecido límites con ella al permanecer fuera toda la noche con sus amigos en bicicleta. Algunas veces, cuando él estaba viendo a esa chica, Samara, los había descubierto en la mesa de la cocina desayunando juntos. La señora Rashid había intentado decirle a su hijo que no se veía bien delante de la criada que Samara se quedara a pasar la noche. Pero sabía que él simplemente la llamaría hipócrita. Una parte secreta de ella creía que si él estaba, en su casa, con una chica en la cama, al menos estaría a salvo.
Al final, ninguna de esas chicas había protegido a su hijo. Ni siquiera Samara. La señora Rashid sabía que necesitaba pensar positivamente. No tenía sentido hacer preguntas. Su esposo tenía razón.
¿Qué estaba haciendo su hijo con un grupo de chicos que apenas conocía fuera de los límites de la ciudad a las cuatro de la mañana?
¿Por qué él no estaba usando el cinturón de seguridad? ¿Qué lo había hecho regresar por esa última vuelta alrededor del acantilado cuando acababan de decirse “buenas noches”? La señora Rashid no podía dormir por las noches a causa de las preguntas. Seguía reproduciendo escenas en su cabeza, como si por la constante repetición fuera capaz de descubrir el momento preciso en que su hijo tomó la decisión que cambiaría su vida, y de alguna manera pudiera rectificarla.
Él era un buen chico. No fumaba, no bebía, ni consumía drogas. Conocía sus límites. Ni una sola persona en el mundo podía decir algo contra él. Incluso las chicas cuyos corazones él había roto, aquellas a quienes había enamorado temporalmente con sus afectos inconsistentes, estaban aquí. Hasta las que se habían rendido y establecido sus hogares con otras personas. Todos pensaban lo mismo que ella. ¿Cómo podía pasarle algo así a un chico como él?
La señora Rashid había sido la chica más hermosa de su clase. Algunos aventurarían que la más bella en toda la historia de la Escuela Secundaria JB para señoritas. En 1966, después de graduarse de la universidad con honores en literatura, se convirtió en la primera mujer de su familia con un empleo pagado. Su apariencia, ambos padres estuvieron de acuerdo, era demasiado buena como para ser desperdiciada inmediatamente en el matrimonio. A ella le hubiera gustado seguir una carrera en actuación, pero eso estaba fuera de discusión. El acuerdo se hizo con una profesión que era tanto glamorosa como respetable. Apenas seis meses en su vida como azafata, anunció que había recibido una propuesta de matrimonio del Capitán Rashid, un hombre ocho años mayor que ella. Su padre sólo dijo que era inevitable que alguien la atrapara tan pronto.
Los Rashid fueron a Londres para su luna de miel. Volaron en primera clase por cortesía de Air India y se alojaron en el Ritz durante una semana. Ella recordaba haber caminado por toda la ciudad con el brazo enlazado al de su esposo. Apenas durmieron. Él la prodigó de amor, estaba embelesado con su belleza. Lo decía mientras estaban en un restaurante, o sentados en un parque con la luz cayendo sobre sus hombros: “Fauzia, Dios mío, eres tan hermosa”. Ella podía sentir su cuerpo hincharse de orgullo cuando los hombres la reconocían por las calles.
Los recuerdos de su primera semana de matrimonio eran los más fuertes que la señora Rashid poseía. Habían sido tan codiciosos el uno con el otro, tan dispuestos a revelar piezas de su pasado. Era doloroso recordar ser tan joven, tan inocente. Lo que ella no podía recordar era cuándo las cosas comenzaron a cambiar. Si hubo un momento decisivo o si los años simplemente se deslizaron entre ellos, haciéndolos crecer alejados como plantas que se mueven hacia diferentes fuentes de luz. Cómo sucedió que el principal chiste de su esposo en el bar Gymkhana de Bombay fuera: “¿Sabes lo que dicen sobre las mujeres hermosas? Por cada una que ves caminando por la calle, hay un hombre que está cansado de cogérsela”.
Cuando su hijo comenzó el kinder, la señora Rashid descubrió una tira de condones en la maleta de su marido. Acababa de regresar de un viaje a Bangkok y había dejado su bolsa de viaje en la cama para que ella la desempacara. Lo que la enfureció no fue su evidente infidelidad, sino que no había pensado siquiera en ahorrarle el conocimiento. Cuando salió de la ducha, ella le arrojó los condones y observó cómo los paquetes azules se dispersaban a sus pies. Para entonces él se veía mucho más viejo que ella, derrotado, como a un hombre al que se le ha pasado su hora —gris en el pecho, con la barriga contoneándose sobre el borde de la toalla a pesar de sus trotes diarios.
“Fauzia”, dijo. Estaba tan cansada de escuchar el nombre de su boca.
En la mañana del accidente de su hijo fue la señora Rashid quien había tomado la llamada. Las palabras, cualesquiera que fueran, golpearon directamente en su estómago. Toda su vida había estado esperando por esta llamada, temiéndola. Ahora que estaba aquí, todo lo que podía sentir era alivio —oleadas de él pasando a través de su cuerpo. Estaba vivo. Su esposo estaba ya fuera de la cama, poniéndose la ropa. Ella agarró su bolso y ambos corrieron escaleras abajo, entraron al automóvil y manejaron por las calles de Bombay, infestadas a esa hora de cuerpos dormidos en las banquetas. Afuera, la señora Rashid podía ver árboles, espinosos y oscuros, y una gran luna naranja que resplandecía sobre el mar. Su marido conducía rápido, demasiado rápido. Tenía una mano en el volante y la otra en su regazo -un gesto que él no había tenido con ella desde que se casaron.
La chica, Samara, llegó sólo una semana después. Ahora vivía en Filadelfia y trabajaba como una abogada corporativa. Había cambiado desde la última vez que la señora Rashid la había visto —estaba más delgada y amarillenta. “Será mejor que vengas”, le dijo. “Él querrá verte”.
Cuando su esposo vio a Samara parada junto a ella, asintió sombríamente.
“No esperes demasiado”, le dijo. “No recuerda nada sobre el accidente. Si pregunta, dile que no sabes. Todavía tiene el tubo traqueal en su garganta, así que no puede hablar, pero es bueno para gesticular con la boca lo que quiere decir”.
Su hijo lloró en cuanto vio a Samara. Lágrimas constantes y desvergonzadas.
“El amor de mi vida está aquí”, dijo. “Caí muy mal, Sam. No recuerdo nada. ¿Sabes qué sucedió? ¿Me lo dirás?”
Samara se quedó allí. Al verla, la señora Rashid podía decir que ella había planeado ser valiente al respecto y no llorar, pero, después de asimilarlo todo, la chica comenzó a temblar, los gruñidos se escaparon de su boca y los mocos fluyeron de su nariz.
“Sam”, dijo él.
“¿Cómo te sientes?”
“De la mierda. Sabes que no puedo sentir mis piernas. No tengo control sobre mis manos. Ni siquiera puedo hablar”.
“Lo harás”, dijo Samara. “Lo harás”.
“¿Cuánto tiempo estarás aquí?”
“Todo el que me necesites”.
“¿Por qué estás tan lejos, Sam? Ven acá. Dame un abrazo. Llévame a casa contigo”.
Samara se acercó a la cama y lo abrazó. Le susurró al oído, luego se enderezó y retrocedió.
“Tu madre me correrá si no sigo las reglas, amor”, dijo.
“Esta es mi segunda vida. No te voy a dejar ir esta vez”.
Samara permaneció en Bombay por dos semanas. El señor y la señora Rashid insistieron en que durmiera en casa, en la habitación de su hijo. Era lo menos que podían hacer. Era extraño para ella estar de vuelta en su habitación, rodeada de sus cosas —sus cascos, zapatillas y raquetas de tenis—, símbolos de su antigua vida que no tenían nada que ver con el joven que había visitado en el hospital.
Hasta el día anterior, él le había dicho: “¿Sabes que me pusieron un catéter en el pene, Sam? Sólo pensé que te gustaría saber… Menos mal que no puedo sentir nada”.
Ella había sonreído y apretado su mano. “Puedes sentir esto, ¿no?”
“Hazlo de nuevo”, dijo él. “Otra vez. Otra.”
Ahora le decía todo tipo de cosas, algunas que nunca antes le habría dicho. “Mi corazón late fuera de mi pecho cuando te veo. ¿Cómo es que te pusiste tan hermosa?”.
La señora Rashid puso a Samara a cargo de las chicas. “Sólo diles que es mejor para todos si regresan cuando él haya mejorado”. Y así, Samara tuvo conversaciones con chicas de las que alguna vez había sentido celos. Chicas que había conocido por sus nombres y profesiones. Chicas que había imaginado ser cien veces más encantadoras. Sin embargo, cuando se pararon frente a ella, simplemente comprendió que habían amado lo que ella amaba. “Váyanse a casa”, les dijo, mirándolas llevar sus desalentados cuerpos bajo la luz rota de Bombay, luciendo melancólicas, perdidas, y no tan peligrosas después de todo.
Entonces había sido amor, y era amor ahora. Pero Samara había deseado mucho más. Ella quería mudarse lejos de sus familias y la anticuada multitud de Bombay que habían conocido durante toda su vida. En Estados Unidos, pensaba, podrían convertirse en las personas que pretendían ser. Después de discutir el tema por un año, él finalmente admitió que no estaba listo para el cambio. No era que estuviera asustado, dijo, era sólo que había tanto que él necesitaba aquí.
Samara se fue sola. Se esforzó mucho en la escuela de leyes. Sus padres, quienes sentían su ausencia profundamente, pronto se percataron de que estaba decidida a hacer su vida en otro lugar. Así que preguntaron si estaría bien vender el departamento y mudarse al sur, al pueblo ancestral de su padre. Le pedían su autorización antes de dejar la ciudad en la que había crecido. Estaban cansados de esta vida y necesitaban un cambio. ¿Entendía? Samara dijo que sí, que fueran, que siguieran adelante. Porque a pesar de que la vida en Filadelfia no era fácil, tampoco era insuperable. Samara se había acostumbrado a manejar su propio departamento. Prosperó en el anonimato de vivir en una ciudad donde conocía a pocas personas. Había encontrado a Brian —un hombre ordinario, organizado, sin miedo a amarla, que ya estaba hablando sobre el pago inicial de una casa. Cuando recibió la noticia, acababan de regresar de un fin de semana en Nueva Inglaterra. Fue un accidente extremadamente grave, le dijeron. No tiene sentido venir porque él no está viendo a nadie. Le había irritado que no fuera uno de sus viejos amigos el que llamó. Esta persona no tenía ni idea de quién era ella, de su significado. Por un momento, no pudo hablar.
“¿Malas noticias?”, preguntó Brian, alcanzándola.
“Tengo que irme”, dijo ella, empujándolo suavemente. “Ha habido un accidente. Mi…” Y se dio cuenta que no sabía cómo describir al joven que yacía en la cama de un hospital en algún lugar de Bombay, incapaz de sentir sus piernas. ¿Cómo llamarlo? ¿Un hombre al que amaba? ¿Un hombre al que amo?
Samara y Brian habían acordado no entrar en historias. Era un proceso que solamente se volvía más complicado e incómodo con la edad. Habían nombrado a sus antiguos amores y disipado cualquier duda sobre la influencia que continuaban ejerciendo en sus vidas. Ella había hablado de sus primeros novios en Bombay, con los que ya no soñaba más. Pero Mansoor era difícil de explicar o definir, por lo que no lo había hecho. No porque fuera mentirosa, sino porque había venido a olvidar esa vida. A olvidar cómo solía andar por las calles de Bandra en la parte trasera de una motocicleta, aferrada a su cuerpo. Cómo habían yacido juntos en la habitación de Mansoor, al final del pasillo, y él la tocaba como si estuviera tocando plata. Él era el único, les dijo a sus amigas. Si me hubiera pedido que fuera a casa con él esa primera noche, lo habría hecho. Creo que me habría casado con él. Por supuesto, él nunca preguntó. Ese era el problema. Se había contentado con ir a la deriva —hacer viajes de fin de semana por la costa hacia Goa y a la selva de Ranthambore para ver tigres. ¿No quieres ver el mundo?, le había preguntado ella. ¿No desearías ir a otro lugar? Él siempre decía que sí, pero nunca mostraba signos de movimiento. Samara sabía que sus ambiciones sobrepasaban el marco de vida que él imaginaba, que siempre estaría frustrada con la falta de deseo que, al final, mataría su amor. Antes de que eso pudiera pasar, ella se fue.
“Estoy muy triste, mamá”, le dijo Mansoor a la señora Rashid. “Mis amigos vienen a verme y no sé qué decirles. Trabajan conmigo todo el tiempo, como con un conejillo de Indias, torturándome, y no hay mejoría. Algunos días desearía haber muerto”.
El auténtico problema, sabía la señora Rashid, era que extrañaba a Samara. Mientras ella estaba cerca, su hijo era optimista, divertido, casi la misma persona que había sido antes del accidente. Todas las enfermeras se burlaban de él. Así que esta es la verdadera novia, ¿no? ¿Por qué la escondiste tanto tiempo? En algún lugar de su mente, en las muchas horas que tenía para contemplar su vida y las decisiones que había tomado, la señora Rashid sabía que su hijo se estaba preguntando: ¿Cómo habría sido mi vida si hubiera ido a los Estados Unidos? Si no hubiera tenido miedo de irme. Si le hubiera dado a Samara lo que ella deseaba… ¿todavía estaría tumbado aquí?
Los doctores les habían advertido que mirar atrás y plantearse preguntas hipotéticas era una forma segura de llegar a la depresión. La señora Rashid creía que la presencia de Samara creaba problemas mucho más serios. ¿Qué pasaría si su hijo pensaba que Samara cambiaría su vida para volver con él? ¿Qué ocurriría si Samara no tenía lo necesario para cuidarlo? Por una vez, su marido estuvo de acuerdo. “Será mejor que le preguntes cuáles son sus intenciones”, le dijo a su esposa. “No quiero que se nos salga de las manos. Puede que piense que es la nueva Florence Nightingale,[4] y se lo agradezco, pero estamos hablando de nuestro chico”.
La señora Rashid intentó establecer la naturaleza de la relación de Samara con su novio de Estados Unidos. Sabía que él llamaba cada noche. Eso era tan seguro como sacar a Mansoor para su paseo diario, alimentarlo en la cena y conducirlo al pie de su cama, donde ahora insistía en dormir. Pero no había alegría en sus conversaciones. La joven estaba hecha pedazos. Apenas comía o dormía. La señora Rashid sabía que pasaba la mayor parte de la noche leyendo, porque la lámpara brillaba por debajo de la puerta de la habitación de su hijo hasta el amanecer.
“Sólo pregunto porque Mansoor está en una posición delicada en este momento”, le dijo, arrinconando a Samara una mañana en la cocina. “Necesitamos conocer cuáles son tus intenciones. Sabemos que tienes buena voluntad, pero si él llega a depender de ti, y si tú ya lo has soltado… —bueno, eso sólo dificulta las cosas. Él siempre te ha amado”, insistió la señora Rashid. “¿Viste cómo cambió al minuto en que llegaste? Lo dejaste una vez y entiendo por qué lo hiciste. Pero las cosas son diferentes ahora. Simplemente no creo que él pueda soportarlo”.
Samara asintió. “Es difícil”, admitió. “Sé que, si me hubiera sucedido lo mismo, Mansoor estaría allí para mí. Cuando vine no tenía ni idea de si podría verlo. Sólo sabía que necesitaba estar aquí, cerca de él. Pero ahora no estoy segura de lo que se supone que debo hacer, si mi presencia está ayudando o afectando. Y luego está Brian. Realmente no sé cómo se supone que debo continuar.”
En unos cuantos días Samara fue persuadida de regresar a América, donde podía pensar las cosas tranquilamente. No había prisa, le aseguró la señora Rashid, pero era mejor si ella se iba ahora. Podría ver a Mansoor dentro de poco, porque ellos estaban en proceso de organizar el financiamiento para trasladarlo al Instituto Kessler para Rehabilitación en Nueva Jersey. Era uno de los mejores centros de médula espinal en el mundo, dirigido por el médico que trabajó con Christopher Reeves.[5] Samara podría visitarlo. “Será mejor que vengas pronto”, había dicho Mansoor, poniendo una cara desafiante, “o de lo contrario voy a ir a buscarte”.
El hijo de la señora Rashid cumplió 30 pocos días después de que Samara regresara a América. Un joven de treinta años acostado de lado, esperando a que le cambiaran el pañal.
Las chicas reaparecieron en cuanto Samara se fue. Era como si una red invisible las conectara y, tras su partida, una señal clara hubiera sido enviada. La señora Rashid se alegró de verlas. No quería ser sólo ella y su esposo. Todavía no.
Volvieron a caer en los mismos hábitos. La señora Rashid llegaba temprano en la mañana. Su esposo daba un informe de la noche que acababa de pasar, luego desayunaban en la sala de espera con las chicas, respondiendo a sus preguntas sobre el progreso de su hijo. Ella nunca lo había oído conversar tanto. De la noche a la mañana él parecía haber desarrollado la habilidad de hablar fluidamente con extraños acerca de sus emociones. Esto de alguna manera se sentía como una traición a la señora Rashid, porque en treinta y tres años de matrimonio ella se había estado ocupando de hacer la plática. Había recordado los cumpleaños de los hijos de sus amigos y preguntado después el estado de los parientes ancianos. Ella era definitivamente la que tuvo el dominio sobre su hijo. Pero, tras la reciente catástrofe, su marido parecía haberse librado de este molde, dejándola totalmente sola con sus pensamientos y palabras para que se sumiera más y más en su enorme tristeza.
Su único consuelo era la cabra que la esperaba en casa.
“Será mejor que te deshagas de ella, Fauzia”, le advirtió su esposo. “Es ridículo. ¿Por qué no consigues un perro, por el amor de Dios?”
“Mansoor se queda”, le dijo la señora Rashid. “No puedes decirme qué hacer aquí”.
Veía a Mansoor engordar más y más con las elaboradas cenas que preparaba para él. Algunos días era todo lo que podía hacer para separarse del animal, ponerse algo de vestir, cerrar con llave el departamento y conducir hasta el hospital. Ya no se reconocía a sí misma en el espejo. Su cabello gris, que dejaba suelto, descontrolado. La piel flácida. Todo su cuerpo, ahora una forma extraña a la que estaba forzada a llevar con ella. La belleza se había ido. Y estaba contenta de ello, de librarse de su inutilidad. De todos modos, nunca había aprendido a usarla. No como las jóvenes que veía en el hospital. O los amigos de su hijo, que sabían cómo manipular sus limitadas gracias y sacarles provecho.
En esos días la señora Rashid disfrutaba sólo las horas lejos de su esposo y del hospital. Sobre todo, necesitaba darse un respiro de su hijo. Desde que había recuperado el habla, conversaba de manera obsesiva sobre el accidente. Algunos días estaba convencido de que no había estado al volante en absoluto, que se había cambiado al asiento de pasajero para esa última vuelta alrededor del acantilado. Otros, pensaba que debía haber sido la culpa del chico sentado a su lado, quien escapó con sólo una clavícula rota, el que le había pedido que tomara la curva lo más rápido posible y después tiró, con pánico, del freno de mano.
“Qué importa”, la señora Rashid quería gritar. “Ese chico anda caminando por ahí con un hombro roto, pero tú no puedes sentir tus piernas”.
¿Lo había retenido con severidad? ¿Se reducía a eso?
Su esposo la había culpado de cosas terribles. “Todo lo que él ha hecho en su vida ha sido una manera de rebelarse contra ti, de librarse de ti”, le había dicho. “Qué satisfecha debes estar de que el gran trabajo de tu vida esté frente a ti. Que siempre será tu prisionero”.
Lo había dicho en un arrebato de tristeza, por supuesto; inmediatamente se arrepintió y se retractó, disculpándose después todos los días, diciendo que había sido injusto e inmaduro para repartir la culpa. Había sucedido una cosa terrible, y no debían preguntarse por qué. Sólo debían hacer lo que pudieran.
Ella dijo que lo perdonaba, pero no lo hizo.
Más tarde, cuando la señora Rashid pensaba en ese invierno de descontento, todo lo que recordaba era un solo día. No el de la llamada telefónica, cuando hicieron ese largo y desolado viaje a través de la ciudad y vieron a su hijo en la cama de un hospital, desfigurado y destruido, con cinco tubos entrando y saliendo de su cuerpo. No en el que Samara llegó o se fue. No la bruma de aquellos cuando las chicas en la sala de espera parecían tan interminables como el odio hacia su esposo. Fue después, mucho después, antes de ir a América, cuando se sentaron en la oficina del doctor para el análisis final de su hijo.
“Lo diré muy claramente”, les dijo el doctor, “porque es importante que comiencen a planificar un tipo de vida diferente. La lesión de su hijo es completa. La ruptura de la vértebra C4 es irreversible. Nunca volverá a caminar. Tan pronto como acepten esto, más fácil será para él seguir adelante”.
La señora Rashid empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, intentando recoger todo el peso de su cuerpo. Se imaginó a sí misma como solía ser, pero sus piernas temblaban y se volvieron inestables cuando se esforzó por figurar ese tipo de integridad.
“No tiene idea”, dijo. “No tiene ni idea de lo que significa ser madre. Ha sido el trabajo de mi vida. ¿Duda que cambiaría de lugar con mi hijo? ¿Que sacrificaría todo, incluso mi vida, para que él sea lo que fue una vez?”
La señora Rashid abandonó la habitación, dejando atrás a su marido.
“Fauzia”, gritó él, saliendo tras ella. Pero la señora Rashid no se dio la vuelta. Comenzó a correr, trotando al principio, luego más rápido, hasta atravesar los pasillos del hospital que había llegado a memorizar tan bien —más allá de las chicas con sus bufandas, de las enfermeras y sus pacientes, más allá de su hijo.
Afuera era noviembre en Bombay. La ciudad parecía más tranquila, más apagada, en total control de sí misma. Camino a casa la señora Rashid vio un tremendo espectáculo. Fue como uno de sus sueños, una alucinación de imágenes repetidas. Por doquiera que mirara veía chicos con cabras. De Mahim a Bandra. Jóvenes musulmanes con grandes, gordas y adorables cabras atadas a sus muñecas con cuerdas. Mañana esas cabras serían sacrificadas —sus gargantas cortadas, sus testículos mutilados, drenada la sangre de sus venas, los cadáveres colgados, la carne cocida en calderas de hervir para Bakrid.[6] Pero hoy sus barrigas estaban llenas y sonreían estúpidamente.
En casa, la señora Rashid se movió velozmente. Abrió las puertas francesas del balcón y desató a Mansoor, que corría con entusiasmo hacia ella. Llenó su tazón con leche, arroz y tres tragos de whisky para adormilarlo.
“Debemos sacrificar lo que se nos pide”, dijo, susurrando en sus orejas aterciopeladas. “A veces Dios ordena las cosas más difíciles. Para darse por vencido con tu propio hijo… ¿Quién podría imaginarlo?” Frotó el suave pelaje de su pecho mientras él comía. Después, fue a buscar la hoz.
“Arriba, vamos”, dijo, deslizando la correa sobre su cabeza y tirando de su cuello. “Arriba, arriba”.
Lo condujo escaleras arriba, a la terraza del edificio de departamentos; la cabra balando confundida detrás de ella. Había luces en la distancia. En algún lugar, su hijo yacía en la cama de un hospital. ¿Estaría despierto o dormido?
“¿Estás listo ahora?”, preguntó, sosteniendo el cuerpo tembloroso de Mansoor cerca del de ella, forzando su cabeza entre sus rodillas para que no pudiera escapar. Y entonces, tal como había imaginado tantas veces desde el accidente de su hijo, desgarró el cuello de la criatura con un movimiento brusco, cortando la piel suave, las gruesas venas, sintiendo que la sangre escapaba de sus manos, de sus uñas.
¿Hizo Mansoor algún sonido? Debió hacerlo. La señora Rashid no lo escuchó. Se aferró a su cuerpo, que luchaba, dejando que el peso la llevara al suelo. Se tumbó en la sangre caliente con la cabra muriendo contra ella. Cerró sus ojos y se preguntó qué sería perder toda la sensación en sus piernas, muslos y cintura —flotar en un acantilado y arrojar su cuerpo a través de un cristal. Si permanecía así el tiempo suficiente, podría sentir el hueso romperse en su cuello. Más que nada, quería caer en los brazos de la tierra, renunciando a cada cosa difícil que había tenido que soportar.
Notas
[1] Bebida, elaborada principalmente con whisky, consumida por la población punjabi del norte de la India, Canadá y el Reino Unido (nota de la traductora).
[2] Callejuelas que forman la parte antigua de la ciudad de Bangladesh (n.t.).
[3] Croissant preparado con una cremosa salsa de pollo (n.t.).
[4] Británica considerada la precursora de la enfermería profesional moderna.
[5] Actor, director de cine y activista estadounidense.
[6] Celebración del Sacrificio, una festividad mayor de los musulmanes.