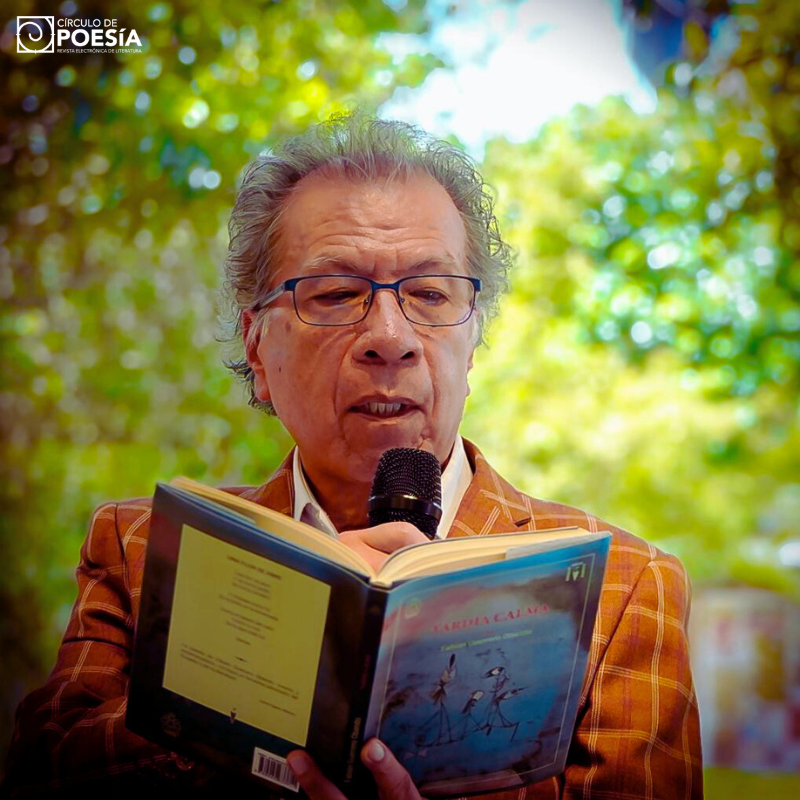Presentamos un cuento de Fernando de la Vara (Torreón, 1988). Ganador del Premio Nacional de Cuento Joven FILEY, 2015. Coautor de Ruta de paso. Crónicas sobre migrantes en tránsito por La Laguna (Astillero Libros, 2019) y del libro de cuentos Ojo por diente (Secretaría de Cultura Coahuila, 2019). Columnista y colaborador en el portal de periodismo independiente Red es poder. Es librero, encargado y socio en el proyecto El Astillero Libros desde el 2014 a la fecha.
Esta colaboración fue seleccionada en la Convocatoria 2020.
El verde y la plaga
Son las siete y media de la mañana y tengo que sacar la basura a la esquina. Recién llegué en la madrugada de un viaje corto y me di cuenta de que olvidé deshacerme de ella.
Llego a la esquina con la bolsa de basura que le escurre un líquido podrido, no sé ni me interesa saber qué es, me da mucho asco. Lo que me orilló a sacar la basura fue el olor, no otra cosa. Seguro que el infierno hiede. Se me adelantó el camión recolector y el montón de desperdicios que se junta normalmente en la esquina ya ha desaparecido. Ni modo, a caminar a la siguiente colonia para tirar la bolsa. Las ventajas: es temprano, es sábado, está nublado, casi no hay gente; me gusta caminar. Las desventajas: cargar una bolsa pestilente por más de siete calles, ir en huaraches y que de repente el líquido que desprende la bolsa salpique mis pies. Ni pensar en volver a la casa a dejar que se siga la basura en fermentación durante un par de días más, hasta la nueva recolección.
El mundo es muy diferente por las mañanas, pero eso probablemente pocos lo sepan. Todos se levantan temprano por obligación, no por gusto. Es un martirio para la mayoría. Escolares, oficinistas, corredores… Para mí dejó de serlo desde que abandoné el empleo en la agencia y me dedico a trabajar por mi cuenta. Me siento afortunado, las únicas deudas que tengo son con mis vicios. Y no son muy difíciles de complacer. Además son baratos.
Desde que me levanto temprano me he vuelto más observador. Desde hace un par de años acostumbro salir a pasear durante unos cuarenta y cinco minutos. He notado cómo cambia la ciudad constantemente, cómo cambia la gente; he descubierto casas que seguramente estaban ahí desde antes del nacimiento de mis padres y que por una u otra razón nunca noté. Y eso me desconcierta bastante. ¿Cómo he podido vivir tanto tiempo en el mismo barrio y pasar de largo casas tan peculiares?
Estoy a dos cuadras de mi casa. Paso por enfrente de la fachada de la casona de los De la O, un terreno que ocupa una cuadra completa. Perteneció a unos empresarios que se negaron a cambiar de barrio a uno más moderno, a las orillas, donde se asentaron los demás ricos del rumbo. El barrio en el que se encuentra el terreno, y mi casa, es el centro antiguo, cuna de la ciudad, que desde hace unas décadas entró en una espiral de olvido y de violencia, pero estoy seguro de que si no fuera por el deterioro, parecería estar congelado en el tiempo y las rentas fácilmente cuatro o cinco veces más altas.
La delincuencia les pasó factura a los De la O, y ellos no sólo se mudaron de casa, sino también de país. Lo último que se supo de ellos es que viven en Dallas y que no tienen intenciones de regresar nunca.
Me doy cuenta de que un rastro de pestilencia y gotitas verdes que salen de la bolsa se extiende tras mis pasos. Un rastro de podredumbre. Espero que el líquido acabe por derramarse pronto para que no me siga salpicando los pies.
Me molesta involucrarme en asuntos que no son de mi incumbencia. Creo que a nadie le gustan los problemas gratuitos, pero ya es demasiado tarde: encontré uno. En la bocacalle de la casona de los De la O, hay más de una docena de soldados y otros tantos policías, unas cuantas patrullas y vehículos militares alrededor de una casa acordonada. Todos se amontonan en una especie de círculo. Desde que soltaron a los soldados a la calle en lugar de sentirme más seguro me siento más angustiado.
No me gusta convivir con gente armada, aunque sea la que “me cuida”. Me los topo en los restaurantes, en los bancos, en los Oxxos, hasta en los baños de los centros comerciales. Mira, un militar en el mingitorio, no hay que mear ahí, imagino a un guardaespaldas diciéndole eso al narco junior. Cállate, yo meo donde me da la gana. El señorito de los cielos contestándole a su guarro: de seguro el sorcho la tiene chiquita.
Un militar se cruza en mi camino y me detiene:
—A dónde se dirige, señor.
—Voy a tirar la basura.
—Muéstreme una identificación.
—No traigo ninguna, sólo salí a tirar la basura…
—Entonces, por favor, muéstreme lo que lleva en la bolsa —se pone inquieto. Casi siento las gotas de sudor debajo de ese casco. Eso es malo. Lo más peligroso en esta ciudad es un militar nervioso.
—Es sólo basura.
Me dan ganas de reír por lo absurdo de la situación, pero parece que la cosa va seria.
—Señor, tengo órdenes de no dejar pasar a nadie más allá de esta cuadra sin revisarlo y sin que se identifique.
—Es sólo basura, ¿no le da el olor?
—Nadie pasa sin ser revisado, señor. Por favor, coopere o…
—Está bien, está bien.
Desanudo la bolsa, la abro y el militar hace una mueca de desagrado. El olor se vuelve más fuerte. Introduce una mano en la bolsa de basura y busca algo, tal vez quiere encontrar un arma, una cabeza, drogas, una espantosa equis o cualquier motivo para dispararme… Saca la mano y el líquido verde chillón le mancha el uniforme verde olivo. Era la salsa de unos tacos que comí hace más de una semana. Qué idiotas son los militares. El olor es repugnante. Hace una mueca más de fastidio y me dice: Adelante. Sonrío y al fin lo puedo ver a la cara. Es un muchacho. Parece mucho menor de 20 años, tendrá unos diecinueve o dieciocho, tal vez. Eso, de algún modo, explica muchas cosas: si todos esos monos verdes son de su edad, ¿cómo no van a ser idiotas y estar nerviosos?
De reojo veo un cuerpo tendido en medio de los cordones amarillos, rodeado de policías y soldados que aguardan en silencio. Quizá esperan a que llegue el SEMEFO para levantar al pobre tipo. Me alejo del lugar rápidamente. Aunque he dejado de sorprenderme por ese tipo de escenas, no dejan de molestarme y causarme enojo. La bolsa ha dejado de chorrear la salsa y eso me da gusto. Espero que toda la salsa haya quedado embarrada en la ropa del militarcito.
Avanzo para tirar la basura.
—Buenos días —me saluda un carretonero que va derechito a la cuadra en donde resguardan el cadáver.
—Buenas —le respondo—, no vaya por allá, pasó algo, hay muertito y pusieron retén… a lo mejor lo paran.
El señor hace un gesto de agradecimiento, golpea a su flaca recua y la hace dar la vuelta. Pronto me rebasa y gira en la siguiente cuadra para evitar a los uniformados. Justo antes de desaparecer por la siguiente calle, una bestia levanta su cola y de su cuerpo se desprenden bostas verdes que siembran el asfalto y que estoy seguro molestarán a más de un peatón. Vuelvo a pensar en los militares.
Regreso a mi casa. Por fin me deshice de mis desperdicios. Tuve que rodear un tanto para evitar cruzarme por la calle en donde se encuentran los verdes y los azules. Muero de hambre. Al tiempo que comencé a despertarme temprano por mero gusto, también comencé a sentirme muy mal si me malpaso con las horas de comida, en especial con el desayuno. Y el malestar no me abandona hasta que logro dormir. Así que mejor no buscarle y a saciar la tripa.
Abro el refrigerador y sólo hay un par de huevos, cuatro cervezas, un poco de queso, una rebanada de melón, un tupper con nimeanimoasaberqué dentro; cebollas, chiles y unos tres o cuatro limones regados en el cajón de las verduras. Pasan de las ocho y en el estómago sólo tengo unas galletas que comí durante el viaje y en los pulmones un par de cigarros que me mermaron un poco mi ansiedad después de ver a los militares. Mi alacena también está vacía, sólo la habitan un paquete de tortillas de harina, sopas instantáneas y una lata de chícharos.
Decido prepararme una quesadilla con las tortillas de harina y dejar en su lugar a la lata de chícharos, ¿qué hay más triste que una lata de chícharos abandonada? Después de desayunar iré de compras, necesito resurtir mis alimentos. Rebano el queso, prendo la estufa, pongo el comal, arrojo una tortilla, espero a que se caliente, acomodo las lonjas de queso encima de ella y espero a que se derrita. La cubro con la otra tortilla y le doy vuelta. Mis tripas se retuercen y las escucho gruñir. Es una sensación muy desagradable.
Pongo mi comida aún muy caliente sobre la barra de la cocina, no hay tiempo para pensar en usar platos siquiera, mis tripas exigen ser saciadas. Le doy dos mordidas a la quesadilla y veo que justo en medio de la tortilla hay un hongo. Una manchita verde que apenas se asoma, pero que está ahí, lista para ser devorada por mí. Fue tanta mi prisa que no lo noté. Las tortillas están caducadas.
El hongo está listo para invadir mi estómago y colonizar y prosperar en mi cuerpo. Una vez enfermé de salmonelosis que casi se convierte en tifoidea y me cuesta una dieta a base de calabacitas y pollo sin pellejo de por vida, pero no fue así, mi cuerpo era joven y resistente, así que me repuse pronto, con un montón de medicamentos y restricciones, pero No pasó a más gracias a Dios, dijo mi mamá.Desde entonces salmonelosis, salmonella, bacterias, enfermedad, me parecen palabras que deben ser de color verde.
Dejé la quesadilla en la barra y me la contemplo por un buen rato. Ese pedazo de tortilla con el queso fundido en su interior me hipnotizó, pensaba en todas las posibles enfermedades que podía contener esa cosa tan pequeña que la corona la quesadilla. En el cadáver con el que me crucé hace un momento, en el verde, en los militares, en sus armas, en sus vehículos, en los De la O, en su vida lejos de esta ciudad… Otro gruñido de mis tripas me saca de ese estado y tomo la quesadilla. La devoro casi toda en un instante, de prisa. Me tragué la tortilla y el queso con todo y hongo y pensamientos…
El verde no puede ser sólo vida, también es plaga.