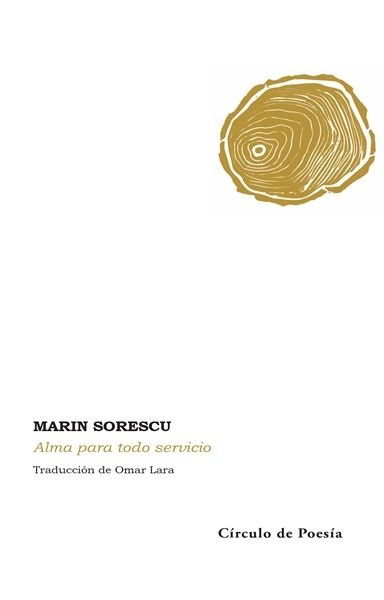Presentamos un cuento de Rubén Herrera (Mérida, Yucatán; 1999). Actualmente cursa los estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Durante los últimos años ha colaborado con relatos cortos y cuentos para diversas revistas literarias entre las que se encuentran Letralia, La Sirena Varada, Literariedad y Pirocromo.
Esta colaboración fue seleccionada en la Convocatoria 2020.
Hambre
El día que desapareció mi padre no me enteré. Tuvieron que pasar tres días para que me diera cuenta. Podían pasar dos días sin que él llegara a casa, pero nunca más. Aquel día me levanté con hambre, abrí el refrigerador, pero sólo me encontré con un bote de yogur que ya había expirado. Cuando miré el calendario el hambre se me borró. Llamé al celular de mi padre pero no contestó. Hice una llamada a la policía y una hora después arribaron a la casa. Me preguntaron si no había alguien que pudiera quedarse conmigo, les contesté que no. Insistieron en que me quedara en casa de un vecino pero no conocía bien a ninguno. Nunca los saludaba. Me llevaron con ellos a unas oficinas y me preguntaron por el número de algún familiar. No conocía a la familia de mi padre y nunca conocí a mi madre. Mi padre me contó que ella murió cuando yo nací. Sólo existía una persona con la que podía comunicarme, mi abuelo, aunque no lo había vuelto a ver desde que tenía cinco años. Di el número de su casa sin saber si seguía siendo el mismo o lo había cambiado. Una mujer uniformada puso su mano sobre mi hombro, lo apretó y me dijo que mi padre iba a aparecer. El abuelo llegó a la hora y media vistiendo una camisa blanca con una mancha de aceite. Lo hicieron pasar a un cubículo. La mujer me recordó que, si notaba algo extraño, llamara de nuevo a la policía. El abuelo me hizo señas con la mano para que fuera con él.
Mientras caminábamos, el abuelo aseguró que debía quedarme en su casa hasta que mi padre apareciera. No lo noté preocupado en absoluto, su rostro exudaba una tranquilidad como si supiera que mi padre, es decir, su hijo, iba a aparecer tarde o temprano. Me acompañó hasta mi casa. Él se quedó sentado en el sofá de la sala y yo fui a mi alcoba. Tomé una silla para bajar una pequeña maleta que tenía encima de mi armario, la empecé a llenar de ropa y cosas de la escuela. Escuché la puerta del refrigerador abrirse desde la cocina. Recordé el bote de yogur y seguí pensando qué clase de cosas no podía olvidar empacar. Tomé una hoja de papel autoadhesivo, escribí que iba a estar en casa del abuelo y la pegué en la puerta de mi cuarto. Dejé también una nota en la mesa del comedor. Abrí la caja de los fusibles y corté la energía de la casa, cerré la reja con candado y partí con el abuelo hacia su casa.
El abuelo vivía frente a un lote baldío. Había unas mantas de algún partido político, pero las letras se hallaban tan deslavadas que era difícil saber de cuál se trataba. El abuelo sacó su llavero y entramos. Sobre una mesita estaba una botella de cerveza vacía aplastando un billete, también había un cenicero con algunas colillas. Se sentía el olor a humedad por toda la casa.
─Junto al baño hay un cuarto. Puedes quedarte ahí ─señaló el abuelo.
Arrastré la maleta y la dejé en el suelo. La habitación era pequeña. Había sólo una cama y una mesita de madera. El abuelo me llamó para ir a comer.
Sobre la mesa estaban dos vasos con agua y dos platos, en cada uno de ellos había una pequeña bola de ensalada rusa con una galleta. El abuelo me pidió que me sentara. Tomó con una pequeña cuchara un poco de ensalada y se la llevó a la boca. Empezó a hablar de una manera despectiva acerca de las personas gordas. Manifestó que los odiaba. Yo tenía unos kilos de más y era notorio.
─¿Por qué no comes? ─me preguntó.
Tomé una galleta y la comí poco a poco. No quería comerme todo en tres o cuatro bocados. Tardamos media hora sentados. El abuelo empezó a dormirse y tenía la boca llena de migajas. Se levantó y llevó su plato al fregadero, yo hice lo mismo. Los dos nos fuimos a nuestras alcobas.
Me acosté en la cama, hambriento. Recordé que una vez leí un libro de autoayuda que decía que, si deseabas algo con verdadera convicción, tu deseo se haría realidad. La autora expuso que de esta manera se curó de una grave enfermedad. Cerré los ojos y deseé no tener hambre. Medité un mantra por un largo rato. Fue inútil. Fui a la cocina y quise abrir el refrigerador, pero la puerta se trabó. Tenía un candado. Revisé desesperado la alacena y los cajones. No había nada. Lo único que podía tomar a mi antojo era agua del garrafón. Llené tres vasos con agua y los bebí. Me fui a mi cuarto a tomar una siesta. Desperté más tarde con un dolor en el estómago. Abrí las cortinas para que los últimos rayos del sol incidieran sobre mi rostro y cerré los párpados. Un tono naranja me inundó. Una vez leí acerca de un hombre que afirmaba alimentarse exclusivamente del sol. Me dieron unas arcadas y corrí al baño. Vomité lo que había comido durante el almuerzo y tenía la garganta lastimada. Tiré de la cadena y regresé a mi alcoba.
Mi último semestre de la preparatoria inició sin haber señales de mi padre. El abuelo no me daba mucho dinero, así que seguía sin comer bien. Me miré en el espejo y noté mi rostro desgastado. Cuando iba de pie en el autobús notaba cómo el diámetro de mi brazo disminuía gradualmente. No me concentraba en clases. La orientadora me llamó a su oficina y declaró que, de continuar así, iba a reprobar el semestre y no iba a poder graduarme. Decidí invertir el poco dinero que recibía en comida de la cafetería. Esto implicaba tener que ir de ida y vuelta a pie a la escuela. Durante los últimos días de clase, el abuelo me vio llegar caminando a la casa y me informó que me iba a dar menos dinero, en vista que ahora ya no usaba el transporte público. Me gradué. El abuelo me sugirió encontrar empleo. Pensé que no había problema con postergar mis sueños de ir a la universidad. Pronto mi padre aparecería e iba a poder regresar a casa y retomar mi vida como normalmente hacía. Eso fue lo que creí.
Encontré trabajo en una tienda de ultramarinos. Pagaban poco. Mi jefe me advirtió que estaba estrictamente prohibido robar o comer mercancía y que tratara de no registrar pérdidas al momento de hacer el corte de caja porque el que saldría perdiendo sería yo. Asentí. De vez en cuando, mi estómago hacía ruidos y me sentía avergonzado. Metía mis dos manos en la bolsa de mi suéter y me clavaba una uña en la cutícula de alguna otra uña de la mano opuesta, intentando que el dolor que yo mismo me propiciaba fuera a desviar mi atención de mi estómago hacia otra parte de mi cuerpo. El abuelo ya no me daba ni un centavo y a veces me pedía dinero.
Una mañana, el abuelo me dejó el desayuno. Era un vaso de leche. El día anterior había llegado tarde a casa y me dolía la cabeza. Bebí el contenido del vaso, pero cuando me levanté todo me pareció borroso. Las siluetas de todas las cosas perdían su nitidez. Desperté en el piso con un fuerte dolor de cabeza. Llegué tarde al trabajo y mi jefe me reprendió. Me avisó que iba a rebajarme el sueldo. No respondí nada. Me comunicó enojado que una chica iba a acompañarme en la caja. Ella llegó más tarde que yo, abrió la puerta, se fue a la bodega sin saludar y se vistió con el uniforme. Mi jefe le dio la misma advertencia que a mí. Cuando él se fue, ella me sonrió y me dijo que iba a agarrar algo del mostrador. Me quedé expectante. Tomó una barra de chocolate y la devoró.
─De todos modos, él siempre me da mi sueldo incompleto ─expresó.
Bajé la mirada. Ella se acercó y se apoyó en mí. Susurró que yo era una persona muy callada y tímida. No lo negué. Habló sobre su madre, los problemas que tenía en la escuela, algo de su exnovio. Cuando terminó el turno dijo que lo que más le gustaba de mí era que la escuchara. No se presentó a trabajar al día siguiente.
No había noticias de mi padre. Ya había pasado mucho tiempo. Un día le pregunté a mi jefe si podía salir unos minutos antes para poder llegar a cenar con el abuelo. Era mi cumpleaños. Él no accedió pero comentó que podía tomar un producto de la tienda, aunque me pidió que no fuera algo muy caro. Se fue. Mi compañera me pidió no escatimar. Crucé el mostrador y fui por uno de esos pastelillos de fábrica. Lo abrí y le pregunté a mi compañera si quería un poco. Ella cruzó el mostrador y tomó un paquete de velas, las sacó y las puso encima del pastelillo. Las encendió y empezó a cantar. Pedí un deseo, aunque sabía que probablemente no se iba a cumplir. Esa noche, al hacer el inventario, ella me llevó a la bodega y dijo que tenía un regalo para mí. Sacó dos caramelos de su bolsillo y me pidió tomar uno, ella agarró el suyo y se lo metió a la boca. Yo le quité al mío lentamente su envoltorio y dudé en comerlo. Ya no tenía hambre. Ella arrebató el caramelo de mi mano y lo introdujo en mi boca. Paseó sus dedos por mis labios, se puso de puntillas y me besó. Me aconsejó que comiera mejor. Durante los siguientes días llevó al trabajo en un recipiente comida suficiente para los dos. Desde entonces, acostumbré a pasar al supermercado al salir de mi turno, siempre compraba alimentos que no necesitaran ser cocinados para poder esconderlos en mi alcoba.
Antes de irme al trabajo, noté que había subido de peso. Ya no necesitaba usar cinturón para evitar que el pantalón se me cayera. El abuelo vio todo y me gritó que había engordado. Empezó a correr furioso hacía mí, pero antes de que pudiera hacerme algo, lo empujé contra la pared. El marco de un cuadro le cayó sobre la cabeza. Lo llevé a su alcoba. Salió al día siguiente para despertarme temprano y decirme que había encontrado una llave en su cajón. Él se notaba bastante diferente, confundido. Le comenté que podíamos investigar hasta encontrar a cuál cerradura pertenecía. Fuimos al refrigerador e introduje la llave en el candado, que cedió al instante. Adentro había bastantes latas de cerveza. El abuelo me sonrió como si de un tesoro se tratara. Me ofreció una. Le dije que yo no bebía.
Durante los siguientes días, él empezó a decir cosas sin sentido pero no le di importancia. Mi padre seguía desaparecido. En el trabajo, la rutina varió un poco. Mi compañera y yo trabajábamos y al momento de almorzar, cambiábamos el letrero a “cerrado” e íbamos a la bodega. Ella llevaba comida un día y a mí me correspondía hacerlo el otro. Esto me hacía feliz. Jugábamos a alimentarnos el uno al otro, reíamos y luego regresábamos a trabajar. Sabía que tenía que arreglar varias cosas de mi vida, pero de alguna manera el hambre había regresado.