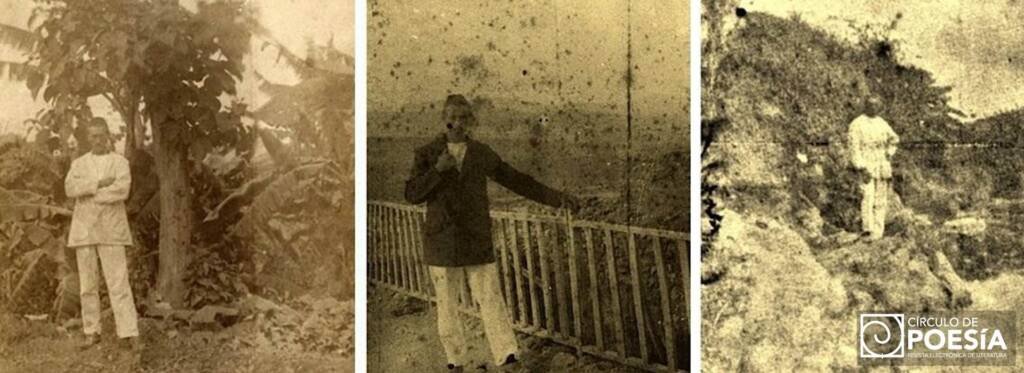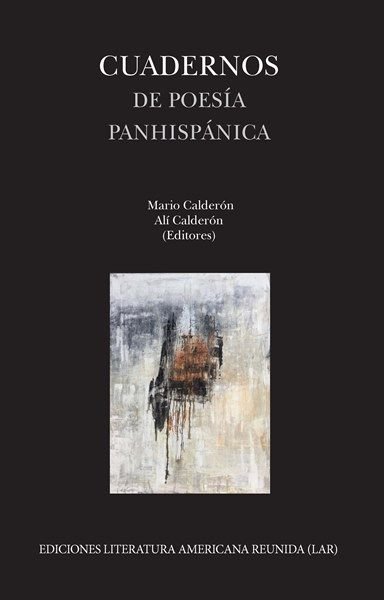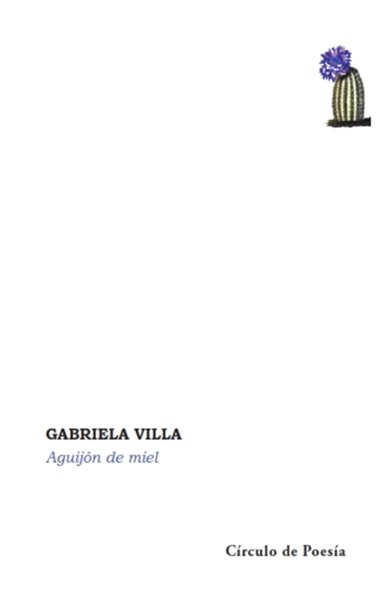Presentamos, en el marco de la Galería de Cuento Mexicano, un relato de Vicente Quirarte (Ciudad de México, 1954) en torno a Arthur Rimbaud. El texto, titulado “El enigma del otro”, sitúa los últimos años de Rimbaud en México. Quirarte escribe poesía y ensayo. Quirarte publicó, bajo el sello de la UNAM, Fundada en el tiempo, aires de varios instrumentos por la Ciudad de México.
El enigma del otro
A Frédéric-Yves Jeannet
I
Mi primer y último encuentro con René Hargous tuvo lugar en los jardines del Palais Royal. Su cojera incipiente, huella de su paso por la resistencia francesa, avanzaba tan digna como el sol empeñado en atravesar las nubes pesadas de noviembre. El espacio abierto de la explanada me permitió saber que se trataba del viejo profesor de Nanterre, desde el momento en que la distancia y la neblina permitieron reconocer su andar cansino y melancólico.
A pesar del frío, Hargous se empeñó en caminar; cruzamos varias veces en ambas direcciones el puente Alexandre III en medio de una neblina que amortiguaba luces y sonidos sobre el Sena; comenzaba a oscurecer cuando continuamos hasta el refugio de Hargous en el corazón de Saint Dennis. A través de preguntas breves y certeras, por el trayecto se había encargado de saber todo acerca de mí. Yo le contestaba aún con la confusión y la torpeza del que se sabe privilegiado: René Hargous me había concedido una entrevista desde la primera petición, cuando había estudiantes que ni siquiera podían obtener su número de teléfono. Cuando balbucí lo honrado y agradecido que me sentía por esta oportunidad, me miró con malicia.
—Vous êtes mexicain, n’est-ce pas?
Cuando iba a contestarle que sí, se adelantó:
—“Cette idole, yeux noirs et crin jaune, sans parents ni tour, plus noble que la fable, mexicaine et flamade.”
Como lector ferviente de Rimbaud no me fue difícil reconocer en sus palabras el principio del poema “Enfance”. Tras la cita, Hargous me miró fijamente a los ojos y tornó a caminar con su paso rápido, a pesar de la cojera. Entramos en un café de la Rue du Jura donde Hargous parecía ser de casa, pues los meseros y la mujer de la caja se desvivían por atenderlo. Tras pedir coñac y café me explicó:
—Alquilo un cuarto en este hotel. Vivo en las afueras, pero mi mujer es enemiga de los libros. Cuando me dio a elegir entre ella y mis papeles, decidí traerlos a este refugio y creo que no existe mejor lugar. El Hotel du Jura es el más favorecido por las prostitutas del rumbo, así que la analogía es impecable: como alguien vio muy claramente, las prostitutas y los libros se parecen en que podemos llevarlos a la cama.
Con el coñac, el café y la conversación, el frío retrocedía paulatinamente. Seguía escuchando al viejo profesor, ya no a través de sus libros o de su leyenda. Hargous era un profesor-escribidor –él mismo se empeñaba en aplicarse tal nombre en ese orden– considerado por sus colegas anacrónico y poco científico, aunque no podían negar el éxito de sus clases: nadie como él era capaz de hablar sobre literatura francesa del siglo XIX y establecer toda clase de analogías; era insuperable en su vehemencia para representar frente a la clase, como si estuviera en un escenario, fragmentos dramáticos de Víctor Hugo, la agonía de Emma Bovary o un poema en prosa de Baudelaire. No informaba: formaba o, mejor todavía deformaba, provocaba una alteración incurable en el alma de sus estudiantes y los obligaba a cuestionar hasta la raíz el motivo por el cual habían ingresado a una facultad de letras. El número de sus alumnos variaba de semestre en semestre y dependía del grado de alcoholismo en que se encontrara o de la tolerancia de la administración escolar. Podían ser tres o quinientos alumnos; Hargous daba clase con una pasión idéntica, seguro, finalmente, de que lo hacía como homenaje a la propia literatura y no para un grupo de alumnos a quienes trataba de disuadir –la mayor parte de las veces inútilmente– para que abandonaran la carrera. Desde hacía veinte años, venía escribiendo un libro sobre Rimbaud cuyos avances en revistas especializadas lo anunciaban como uno de los libros más importantes e innovadores sobre el poeta. Mientras comparaba la leyenda con el hombre real que se hallaba frente a mí, soltó una pregunta:
—¿Quiere saber?
Aun si hubiera preguntado “¿Qué es lo que desea saber?”, no habría podido responderle. Hargous lo sabía, naturalmente, y se apresuró a contestar por mí:
—Usted es joven y cree en los mitos…
Me quedé esperando el resto, pero ya el coñac hacía efectos devastadores en Hargous. Dejó de mirarme y volteó hacia una pareja que a duras penas se sostenía de pie mientras intentaba bailar al compás de una pieza del radio del bistró.
—Etiemble, más que nadie, creyó en el mito…Mrs. Starkie… yo mismo. Pero Ernest Delahaye mintió, como después lo hicieron la hermana Isabelle Rimbaud, Patterne Berrichon, ese bandido que engañó al propio Claudel. La bola de nieve fue en aumento. Nada podía detenerla…
De pronto, en uno de esos arranques que ya se me hacían familiares, lanzó una gran carcajada que lo traía de vuelta al mundo, al otoño parisino, al hotel de la Rue de Jura donde tenía su verdadera casa. Pasó a preguntarme por algunos amigos mexicanos y me pidió que le hablara sobre mi proyecto de tesis. Con entusiasmo le expliqué mi interés por encontrar la posible influencia de Rimbaud en los modernistas mexicanos, tomando como base una carta de Amado Nervo a Luis G. Urbina –que había encontrado entre las páginas de una primera edición de Perlas negras– donde el primero exaltaba el entusiasmo que le había provocado el descubrimiento de “Le bateau ivre”. La idea pareció gustarle, me hizo dos o tres preguntas más, tomó de un solo trago su quinto coñac y me dijo:
—Vamos cinco a dos, pero no importa. Quizás yo necesite más para decirle lo que sigue. Venga conmigo y traiga la botella.
El coñac parecía dar a Hargous una agilidad insospechada. Su andar cansado desaparecía al ascender por los escalones de madera, rechinantes y vencidos. Nos cruzamos con un par de borrachos que se apresuraron a saludarlo:
—Bon soir, le professeur.
Aprendía poco a poco a querer a Hargous. Despreciado por sus colegas y su mujer, tenía en cambio la solidaridad de malhechores, prostitutas y cantineros que en la definición del artículo lo retrataban a la perfección: el profesor. Ya en su pequeño cuarto, hizo a un lado una pila de libros, me señaló el sillón y él se sentó al borde de la cama. Exploró el interior de un viejo portafolios de cuero y me alargó un papel: era el boleto, decolorado, de una compañía naviera francesa: un pasaje para salir del Havre, con destino final en el puerto de Veracruz. El nombre del pasajero: Jean-Arthur Rimbaud. Sin alterar la postura en la que se hallaba, consciente del asombro y el desconcierto que seguramente yo no ocultaba, Hargous me entregó una fotografía.
—Esta es la segunda parte.
Sobre el papel sepia manchado por las moscas aparecía una mujer de unos cuarenta años, de pelo muy rubio y ojos oscuros, vestida con un sencillo traje negro de principios de siglo. En la mano derecha sostenía un paraguas y a sus espaldas se levantaba una casa de tres niveles, con balcones altos y estrechos. En la parte inferior, con tinta blanca, podía leerse: Vitalie R.
—Imposible –dije– que ésta sea Vitalie, la hermana de Rimbaud. Ella murió antes de cumplir veinte años y esta mujer parece mayor.
—En las tres ocasiones tiene razón. Le corresponde encontrar el resto.
—¿Y cual es el resto?
Otra vez Hargous necesitó beberse de un solo trago su coñac.
—¿Recuerda una carta, escrita en inglés, que Rimbaud envía al cónsul de Estados Unidos en Bremen, el 14 de 1877?
—Por supuesto. Es aquélla donde Rimbaud declara ser desertor del ejército francés y solicita ingresara la marina norteamericana.
Hargous me miró con la benevolencia del profesor que obtiene la contestación afortunada. Se incorporó para sacar de su archivero una carpeta con fotografías. Sobre la cama colocó dos: el célebre retrato hecho por Carjat en 1871, donde Rimbaud aparece con la mirada desafiante, los labios apretados, dispuesto a ser el Satán adolescente de París; en el otro, tomado trece años más tarde en Abisinia, el poeta se encuentra ya convertido en explorador y negociante, ataviado de blanco, quemado por el sol, prematuramente envejecido. Le dije a Hargous lo que pensaba al comparar ambas fotografías:
—Es otro, completamente. “Car je est un autre”:
—Usted mismo lo dice, no yo. Nadie puede llevar a las consecuencias que conocemos un intento inicial tan desgarrador y tan inolvidable como el de Rimbaud.
—Es la tesis central de los artículos que usted ha escrito, y supongo que es el tema de su libro: Rimbaud el otro, el negociante, el que, como una consecuencia natural, debe renunciar a la poesía; había vislumbrado el futuro de su propia escritura y, de allí, de todas las escrituras posibles. Él quiso escribir de otra manera, con todo el cuerpo, aunque eso supusiera la renuncia, la poesía por delante de la acción, la vida misma.
Hargous me miraba desde lo más profundo de su desencanto:
—Yo también hablaba como usted. Ese libro, del que tanto hablan no va a salir nunca. No tengo ninguna de las páginas del manuscrito. Lo único que me queda –me quedaba, porque ahora son suyos– es ese boleto y la fotografía que sostiene en la mano.
—Pero su material… su libro… el propio Etiemble y la señora Starkie dicen que será el mejor Rimbaud que nadie haya escrito.
—Quizás, si no hubiera descubierto los papeles que ahora le cedo. Los papeles y otras cosas que tal vez usted comprenda mejor que yo.
—¿Qué otras cosas?
Hargous dio una intensa fumada al Gaulois que casi le quemaba la punta de los dedos. A pesar de lo que había bebido, su voz pareció aclararse cuando, siguiendo con sus ojos la trayectoria del humo, expresó:
—El que aparece en la fotografía de Abisinia no es el mismo que en 1871 llegaba a Comuna para sufrir su primera gran desilusión ante la vida que más tarde se encargó de replantear como nadie.
Cerró los ojos y se recostó en la cama. Yo también estaba cansado y eso me ayudó a no atreverme a decirle que sus palabras no pasaban de ser un lugar común de la bibliografía rimbaudiana. Cuando volví a mirarlo, Hargous ya roncaba. Le aflojé el nudo de la corbata, le quité los zapatos y me senté a tratar de terminar mi copa.
Cuando me despertó la luz del sol a través de la celosía, Hargous no estaba en el cuarto. La mujer que atendía el café me entregó un sobre. Dentro había un mensaje donde Hargous se disculpaba por haberse ido; no había querido despertarme y debía volver a Choisy-le-Roi. Los otros dos papeles eran el boleto de barco y la fotografía de la mujer.
Los días siguientes traté de localizarlo en su departamento de Choisy-le-Roi. Mi última tarde en París lo busqué en el Hotel du Jura, pero tampoco tuve éxito. Tres meses después de mi regreso a México, por una amiga mutua me enteré de que había encontrado a Hargous muerto por congestión alcohólica en el mismo cuarto de hotel donde habíamos hablado.
II
Ni siquiera terminé la redacción del primer capítulo de mi estudio. Entré a trabajar en la Biblioteca Nacional y poco a poco, sin darme proyectos, del mismo modo en que lo hacía sobre los incunables, las estatuas y los propios lectores que acudían al antiguo Convento de San Agustín. Cuando se hizo el cambio de la biblioteca a las nuevas instalaciones al sur de la ciudad, el director decidió que yo sería uno de los que permaneciera en el edificio antiguo, donde quedaría parte del fondo reservado. Me alegré, porque me había acostumbrado paulatinamente a vivir en ese edificio donde el tiempo no parecía transcurrir.
Podía decirse que todo marchaba sobre ruedas: con la misma parsimonia con que tomaba mi café durante la media hora que la biblioteca nos concedía diariamente, siempre en la misma mesa y en la misma silla del café Isabel, contemplando la misma fachada del mismo convento ocupada por palomas cuyos hábitos ya eran para mí familiares, había llegado a la conclusión –y no me dolía más– de que nunca terminaría mi trabajo sobre Rimbaud simplemente porque no tenía los alcances para emprender una obra original. Los siete años transcurridos entre mi conversación con Hargous y el presente habían logrado borrar todo remordimiento; en cambio, gozaba de una secreta soberbia al escuchar a investigadores jóvenes e impetuosos hablar sobre proyectos desmesurados. En el fondo deseaba que su fracaso fuera aún más estrepitoso que el mío.
Todo hubiera podido seguir así, pero mi memoria fotográfica se encargó de llevarme por otros rumbos. Una mañana, el director me solicitó que fuera a casa de un anticuario que necesitaba identificar algunos personajes en una colección de litografías que habían llegado a sus manos. Ricardo Pérez Escamilla vivía en el corazón de la colonia Santa María la Ribera. Su casa, construida a principios de siglo, no admitía ninguna intromisión del presente: desde que él en persona abría la puerta, desaparecía la ciudad de los años ochenta del siglo XX y se ingresaba en un tiempo amortiguado por alfombras, tapices, cuadros y muebles de época.
Me dejó en su biblioteca –pequeña, nutrida y ordenada– donde trabajé toda la mañana en la colección de litografías. Era un álbum impreso en Italia, que representaba a los principales caudillos de la Independencia mexicana. Por la tarde, cansado del trabajo, me levanté de mi lugar para asomarme por la ventana. En la acera de enfrente podía mirarse claramente la manera como había evolucionado la colonia Santa María: al lado de una construcción de cantera, adornada con frisos y mascarones art nouveau, una panadería, luego una funeraria, un taller mecánico. Y la casa.
No tuve que pensar dos veces dónde había visto antes ese edificio de tres plantas, de balcones estrechos y altos. La tarde siguiente volví a casa de Pérez Escamilla, ya con la fotografía que Hargous me dio la noche de nuestra conversación. La coloqué a la altura de mis ojos y la casa real, frente a mí: como un pantógrafo que la reprodujera en otra escala, en otro tiempo, la realidad iba dando testimonio de lo que la plata y la gelatina habían fijado en el papel. Sólo faltaba en ella la mujer vestida con el sencillo traje negro de principios del siglo XX.
Cuando esa tarde Pérez Escamilla volvió a su casa, le entregué su colección de litografías. Estaba feliz de que yo hubiera logrado identificar a la mayoría de los personajes. Gracias a su biblioteca, había podido además establecer la probable iconografía utilizada por el litógrafo para hacer su propia versión. Mientras le expresaba mi esperanza de volver a trabajar algún día con él, buscaba la manera de hacerle la pregunta. Casi sin darme cuenta, lo obligué a que me siguiera hasta la ventana y dije:
—¿Sabe usted de esa casa?
Me di cuenta de que la manera de plantear la pregunta era semejante a la de Hargous. No le preguntaba qué sabía, sino daba por hecho que conocía su historia.
—Ah, la casa de los franceses.
Me estremecí. Quise ver en sus ojos el mismo brillo que animaba los de René Hargous al tejer sus conjeturas. Continuó:
—Llevo toda mi vida en la Santa María, dedicado a estudiar hasta la última piedra de esta colonia, a rastrear la huella de sus habitantes, pero la casa de los franceses –de estos franceses– ha sido uno de los cotos que tengo vedados. La tengo frente a mí y es imposible pasar a su interior.
—¿Está habitada?
—No sé. La única persona que de vez en cuando sale es una sirvienta –también francesa– que se crió junto con la señora. Debe ser sorda y medio ciega porque nunca responde cuando la saludo. Alguna vez quise decirle que de niño yo solía entrar en esa casa.
La noche había caído sobre la colonia Santa María. El bullicio a la salida de la secundaria vespertina, el ruido de los camiones, el silbato de los trenes en la vecina estación de Buenavista hacían más inverosímil y más fuera del tiempo la casa de los franceses, la conversación con Pérez Escamilla.
—¿Y nunca ha visto luz en esa casa?
—No desde hace tiempo, pero no es raro porque la casa es enorme. Así como es estrecha en el frente, tiene mucho terreno de fondo. Además, desde la muerte del señor, sólo son ocupadas las habitaciones del fondo.
—¿Cuándo murió el señor?
—La verdad no sé. Incluso cuando te digo que murió es porque simplemente lo supe. Ya ves, ni siquiera sé decirte si la hija vive.
—Luego el señor y la señora…
—Eran padre e hija, sí. A él lo vi siempre de espaldas, trabajando en su despacho; de niños, mi primo Pablo y yo llegamos a meternos en esa casa ahora sí que hasta la cocina. Ella era una mujer extraña: su pelo muy rubio, casi platinado, pero sus ojos muy negros. Parece que su madre era egipcia o turca. La señora Vitalia…
—Vitalia… ¿Se llamaba Vitalia?
—Bueno, no exactamente. Ella nos pedía que la llamáramos así. Cuando le dábamos las gracias en francés por los dulces que siempre nos obsequiaba, nos respondía: “Non, pas Vitalie; dites-moi Vitalia, dans votre espagnol.”
Como si quisiera interrumpir de golpe la conversación, Pérez Escamilla estiró los brazos, se incorporó rápidamente y de uno de sus estantes sacó un enorme conjunto de pliegos encuadernados en negro. Sin darme tiempo a preguntarle qué eran, me dijo:
—Esto era de mi padre, que fue administrador de la aduana de Veracruz durante muchos años.
Ya en la calle, ninguno de los dos pudo dejar de mirar la casa de los franceses, con todas las luces apagadas. Quería irme inmediatamente, pero Pérez Escamilla hablaba entusiasmadamente sobre las litografías de Claudio Linati en El Iris. Mientras le daba la mano para despedirnos, le dije:
—Una última pregunta. ¿Cuál era la profesión del padre?
Pérez Escamilla me contestó, como si mi pregunta fuera absolutamente elemental:
—Escritor.
III
El tacto predomina sobre los demás sentidos. Cerrados los ojos, mis párpados son suficientes para detener esa cortina naranja con la que el sol invade todo el cielo. Qué diferente esta playa a la penumbra húmeda de la aduana de Veracruz. “Lo mejor es estar tirado, ebrio, sobre la arena.” Bien lo supo. Hacer las cosas antes de anunciarlas, me repito mientras trato de incorporarme y mirar la palapa de Mocambo, que parece más lejos que hace una hora, mientras la botella de tequila que tengo junto a mí me aguarda, ya casi vacía. Apuro el último trago. ¿Cuándo empezó esta historia? ¿Realmente se inició aquella tarde de octubre en que, aún adolescente, descubrí simultáneamente los versos y las fotografías de Rimbaud y desde entonces me empeñé en descifrar la existencia más ejemplar y terrible de la poesía? El aire helado de aquel otoño y la brisa caliente del puerto son tan diferentes como Charleville y Etiopía. Y bueno, las cosas no pueden ser de otra manera. Lo supe cuando, cargando hasta Veracruz con el legajo que me prestó Pérez Escamilla, antes de buscar un hotel fui directamente a la aduana de Veracruz. En una mesa del café del Hotel Diligencias había llegado a la comprobación del teorema hincado por Hargous, complicado por Pérez Escamilla y resuelto por mí: tras el intento frustrado por ingresar a la marina estadunidense, Jean-Arthur Rimbaud se había embarcado hacia América –de acuerdo con el boleto que me dio Hargous– el 19 de abril de 1878 en el vapor Legrand, el cual –según constaba en los archivos de la aduana de Veracruz– había llegado al puerto mexicano el 21 de junio del mismo año. La mentira de Ernest Delahaye, el mejor amigo de Rimbaud, a la cual Hargous se refirió en medio de su embriaguez, había sido el inicio de una gran conjura elaborada por la familia Rimbaud, con Mme. Vitalie a la cabeza: Jean-Arthur nunca cambiaría; era necesario buscar otro hijo, hacer otro. Ya Fredéric, el hermano mayor de Arthur, la había matado de coraje cuando decidió vender diarios en la plaza ducal de Charleville y le confesó que su máxima aspiración en la vida era ser carretonero. Las cartas africanas del otro Rimbaud comienzan en noviembre de 1878 y concluyen en 1890. Como todo mundo ha visto, es otro Rimbaud; en las fotografías que se conservan, físicamente nada está más lejano del adolescente pálido y de ojos azules que llegó al París de la Comuna; por lo que se refiere a las cartas, en ninguna se alude a la literatura ni a la existencia pasada. Y no la hay porque quien escribió esas cartas no era el escritor sino el hijo que siempre había deseado Vitalie madre: trabajador, burgués, comerciante. Mientras el otro, el nuestro, se embarcaba para América, tenía una hija y se instalaba en un barrio de alguna manera anclado en la vieja Europa.
Ahí se interrumpía la historia. El único que podía continuarla yacía tres metros bajo tierra. Tal vez debería pararme, comprar otra botella de tequila. Sólo permanece el mar. Si abro los ojos, allí estará una gaviota, la palmera que me cubre con su sombra. Pero nada de eso perdura. Si pudiéramos permanecer siempre así, en una metáfora, acaso la poesía no tendría razón de ser, o sería patrimonio de todos. Menos versos y más poesía, una poesía por delante de la acción, ¿no es lo que anhelaba el propio Rimbaud? Me dejaré llevar por este sol, por este mar y este viento que me devuelven el reino de la infancia. Qué lejos ahora aquella mañana en el Palais Royal, la declaración de Hargous, el retrato de la mujer de labios delgados manchados por las moscas. Sin abrir los ojos, miro el viento que riza el mar. Sueño. Conozco las profundidades abismales del océano donde la luz adquiere su verdadero nombre, conozco el secreto de los crepúsculos mientras un adolescente feroz gime en las galeras de su propio navío, capitán traicionado por el tiempo, monarca de los hombres. Llega a mi olfato un París maloliente con calles que pululan de leprosos y apestados, miro la aguja verde pálida de Saint Germain-des-Pres y a sus puertas, filas de mendigos que esperan la sopa de los pobres. En los sótanos del castillo de Meung, un poeta criminal pasa las cuentas de un rosario invisible para marcar los días que lo separan del sol y el canto de los pájaros; por mi camino se cruzan una negra altiva y un dandy que aspiran el perfume de alcantarillas y callejones en pos de la alquila que dará las flores más espléndidas. Siento en mi boca el sabor de la tierra mojada y sé que estoy en Boston, en mi saliva el acre sabor de la agonía; estoy tras las barricadas de la Commune, soy fusilado en el muro del cementerio Pere Lachaise; estoy en un cuadro de Jean-Loui David, siento mis manos alrededor de la garganta de Thiers y escalo hasta la cima de Colonne Vendôme, antes de que caiga entre los gritos de júbilo de la muchedumbre. Vago por las calles de un Londres fantasmal, camino junto a dos figuras cadavéricas que traspasan la puerta marcada con el número 8 en Great College Street. Estoy en la Biblioteca Nacional de París, reviso la caligrafía de Jean-Arthur Rimbaud, memorizo la D parecida a una cebolla cambray o un espermatozoide, reconozco la A mayúscula en los autógrafos. Camino con Hargous por el puente Alexandre III, estoy en la biblioteca de Pérez Escamilla, frente a la casa de los franceses. Todos son caminos, puertas que se han abierto al conjuro de imágenes perdidas.
Estiro la mano para tomar la botella: esta realidad quemante y concreta es la única. Sólo es verdad este presente que el tequila tensa, afina, perfecciona. De la bolsa de mi camisa saco la fotografía de la mujer y el boleto de barco. Los hago rollo y los hago entrar por la fuerza en la botella de tequila. La cierro. Giro rápidamente, con el brazo extendido y la mirada fija en una gaviota que planea sobre mi cabeza. La botella es por unos instantes compañera de vuelo de las aves antes de caer al mar, rumbo a los manchones de aceite, los barcos de carga, los escupitajos y los orines de los estibadores. Por ahora, una cerveza helada me va a salvar la vida.