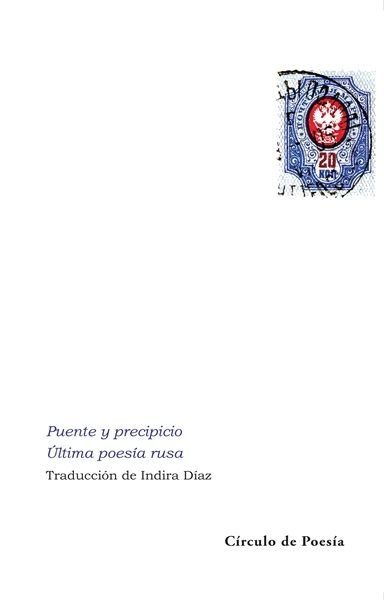Leemos poesía colombiana. Leemos poemas de Henry Alexander Gómez (Bogotá, 1982). Magister en Creación Literaria de la Universidad Central y Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es director del Festival de Literatura “Ojo en la tinta”. Dirigió el Taller Distrital de Poesía Ciudad de Bogotá en el año 2018 y 2019. Ha recibido diferentes distinciones, entre ellas, el Premio Nacional de Poesía Universidad Externado de Colombia, el Premio Nacional Casa de Poesía Silva y el Premio Internacional de Poesía José Verón Gormaz de España por el libro Tratado del alba (2016). Otros libros publicados: Memorial del árbol (2013), Segundo Premio Nacional de Poesía Obra Inédita; Diabolus in música (2014), Premio Nacional de Poesía Ciro Mendía; Georg Trakl en el ocaso (2018); La noche apenas respiraba (2018) Mención Honorífica Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz y Finalista del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura. En el 2021 recibió el Premio Internacional de Cuento “Juan Ruiz de Torres” por el libro Cuentos para hundir un submarino. Es cofundador y editor de la Revista Latinoamericana de Poesía La Raíz Invertida (www.laraizinvertida.com). Estos textos pertenecen al libro La noche apenas respiraba.
Primer día
Una suerte de poema ciego ardía
a nuestras espaldas.
Cada pequeño niño
era pasado por la máquina y la bota militar
para dejarlo hecho un hombre capaz de arrancarle
el sudor a la noche con su aliento.
El aire quieto del batallón nos respiraba
por la comisura de los labios.
El capitán cosió en nuestras muñecas
las raspaduras de la guerra,
nos ató los tobillos
con el grito del guerrillero dado de baja.
El salto de la liebre fue la gran partitura.
Corrimos por la Plaza de Armas
como quien intenta susurrarle un secreto
al oído del viento,
lloramos en el campo de tiro,
en medio de una risa sideral.
El peso del fusil entonó toda rendición.
Nada termina por crecer en esta tierra,
ni siquiera el silencio y sus pesadillas.
Cada soldado llevaba
un huevo negro en la palma de su mano.
Gas mostaza
Un cielo tejido por la lepra
llenó el canal que había en la falda de la montaña
y nos rodeó de punta a punta.
El teniente Rojas disparó varias veces su lanzagranadas
como quien clausura las puertas de un laberinto
donde la hiedra ha perdido el camino.
Las granadas incendiaron la prisión
y la soga del humo nos apretó el cuello
hasta dejarnos desechos los pulmones.
Incluso el aguacero se colaba
debajo de nuestros cascos de guerra
e intentaba encontrar un pequeño orificio
por dónde respirar.
El infierno tiró al suelo el armamento.
El soldado Orozco le pidió a gritos
a la Virgen María
que le atara el cordón de su bota militar.
El sudor de los fusiles, por primera vez,
me expropiaba del aire
y me cosía los huesos uno por uno
a la risa astuta de la guerra.
Nada quedó a salvo,
ni siquiera las uñas aferradas a las paredes de cal.
—Han dejado de ser reclutas —nos gritó
el teniente Rojas—, se acaban de graduar como miembros
activos de las Fuerzas Militares de Colombia —replicó.
Despertamos con el uniforme lleno de odio,
viejos,
como niños expulsados del paraíso,
con una constelación de sombras rotas detrás de las orejas.
Existe en el mundo
un alto riesgo de caer en las cadenas
que nos ofrece la victoria.
Las cosas iban perdiendo su color natural.
Catacumbas
Luego de una tacada de veintidós carambolas
en el rústico billar del casino
descendemos al “sótano” de la Compañía Ayacucho.
A través de un pasillo subterráneo
que se cuela de extremo a extremo del edificio,
y por una grieta,
abierta por algún temblor de tierra,
violamos la puerta secreta que lleva al inframundo.
Una vasta red de túneles
nos muestra las alucinadas formas de la noche,
su oculto galope por entre las guardas del tiempo.
—Atrás está el Bronx
y adelante los túneles que llegan al Congreso —dice Rojas,
mientras suelta en una hoja de papel
unos gramos de marihuana.
Las pátinas de sombra
y las pequeñas luces se bifurcan
hacia cada lado creando un extraño laberinto
que haría enloquecer a Teseo.
—Fue en la época de la persecución
a los jesuitas —agrega Martínez—, ellos construyeron
estos pasadizos para ocultarse o escabullirse. Tienen
cientos de kilómetros, unos van hasta el Palacio de Justicia,
otros hasta la Casa de Nariño.
De soldados pasamos a ser espeleólogos,
artesanos de la locura
o escribanos en los largos conjuros
de la mitología urbana y vamos de galería en galería,
entre los estrechos pasillos que no van a ninguna parte,
y oímos una música más allá de las volutas de tierra.
—Son los cuerpos del 9 de abril
que descansan en sus muros —se oye otra voz desde el umbral,
atizada por un walkman que huele demasiado a AC/DC.
Un ruido de muertos, una tormenta de máquinas,
un carbón de voces
que nos trepa por las piernas hasta dejarnos los pensamientos
llenos de fantasmas.
—Por acá sacaban los cuerpos
los usurpadores de cadáveres —dice Duarte,
y su rostro brilla como una antorcha
detrás de una ligera máscara de plomo.
Los 40 ladrones
El largo bastón que traigo de la guerra
sostiene el arte milenario del hurto calificado.
Cada cosa era usurpada en el ejército:
las toallas, las colchas, las cucardas, la munición;
hasta robábamos el aire que llenaba nuestras bocas,
luego de las patrullas nocturnas.
Aprendimos, desde el primer día,
a dormir con los setenta y cinco cartuchos como almohada,
con el Galil anudado al brazo del sueño,
para nunca perder la costumbre de ser víctima
y asesino.
Nacimos, como François Villon, para guardar el mal
en nuestras tiendas de campaña,
para usurparle a Alí Babá cada una de sus sortijas de oro.
No podía ser de otra forma,
vivimos con la certeza de caminar
por el filo de la orilla,
sin ataduras,
o, por lo menos,
con la promesa de robar siempre en el patio donde
Dios habilita todos los comercios.
Corsarios, piratas, bandidos, lobos de asalto,
somos igual que el mal ladrón crucificado
y condenado por Jesucristo,
a imagen y semejanza de Bonnie y Clyde,
de la raza ladina de Lex Luthor.
No fue Vincenzo Peruggia quien robó la Mona Lisa,
fuimos nosotros, los soldados de Colombia,
que siempre andamos con la sed guardada en los bolsillos,
con una tercera mano
para llegar a donde no nos alcanza la suerte.
Hay verdades que simplemente no son nuestras,
pensamientos
semejantes a una gradería de piedra
en la que se asciende al bajar los peldaños:
igual que la guerra: pequeña metáfora
que le hurta los ronquidos a Dios.
El borracho
“El borracho”, le decíamos. Un soldado
que rezaba a media lengua y disparaba
por la culata de su fusil.
El lanza Ramírez era un puñado de niño,
un medio hombre que intentaba cazar tigres
con la mirada perdida.
En la noche no paraba de contar estrellas.
“Borracho, caiga en veintidós de pecho”,
decía el capitán. “Borracho, usted solo
va a barrer la plaza de armas
y va a brillar la estatua de mi general Mosquera
hasta la madrugada”, le ordenaba el dragoneante.
El sargento Maldonado lo levantaba
a las tres de la mañana con un cubo gigante de agua.
Un día, mientras almorzábamos lentejas
bañadas en quenopodio,
se voló los sesos con su Galil AR 7,62.
Dejó una gruesa pasta de sangre
con pedazos de hueso por todo el techo del baño.
Lo levantaron como se ajusta una puerta caída,
como quien pone una cortina negra
para tapar la ventana rota.
Pero el borracho, el lanza Ramírez,
no paraba de contar estrellas.
Se quedó en el baño,
espantando con su media lengua
y quemando la lluvia con el hedor de sus sesos.
Se le apareció en el espejo al sargento Maldonado
cuando se cepillaba los dientes. Le cerró la llave del agua
al cabo Zapata mientras se duchaba.
“Te voy a matar, maricón”, dicen que le susurró
al dragoneante Otálora, luego de voltear a un soldado
que lavaba el piso de los retretes.
Con mis huesos tiznados por el estruendo del miedo,
sentí su torpe respiración una noche
que fui al orinal, luego de prestar guardia.
Éramos soldados con el corazón disfrazado
por la muerte, intentando olvidar el rostro de la madrugada
traspasado por el rojo cañón de nuestros fusiles.
El sargento Maldonado
pidió la baja.
El lanza Ramírez, el borracho,
nunca paró de contar estrellas.
Antimotines
I
La diana fue a las tres de la mañana.
Una ducha colectiva nos desvistió del sueño
y la luna
amarillenta
se coló entre las manchas
de nuestros uniformes de guerra.
El sargento Maldonado dio la orden
y los soldados marchamos
como moscas
con la bayoneta atada a la punta de los fusiles.
Una nube de fuego aulló adentro de las bocas
aprisionadas por las máscaras antigás.
El lanzagranadas mordió el aire una vez más
y le dio a la madrugada un hechizo de extrema palidez.
Un alud de truenos secos
sacudió el batallón.
Nuestro baile “antimotines”
nombró cada uno de los miedos.
Todo fue inútil,
excepto por que nos acostumbramos a desayunar
Agente Irritante CS con huevo duro y jugo de naranja.
II
Un par de años después,
el peso del mundo o la gran transparencia
me colocó al otro lado de las filas.
La movilización estudiantil,
los conciertos de guitarras eléctricas
y las consignas en la Plaza de Bolívar
me devolvieron el mortífero gas al cual ya era inmune.
Corrí por la carrera Séptima
huyendo de la sal.
Vi a mis compañeros desaparecer para siempre
adentro de las tanquetas antimotines.
Al final,
escuché una voz queda
anunciando mi implacable destierro:
aprendí que la vida
siempre viene envuelta en papel de aluminio.
Augurio
El agua florecía en el corazón del muerto
y anunciaba la próxima derrota.
Nos habituamos a contar profetas abatidos en combate.
Las mil estaciones de la lluvia se expandían
por el alojamiento de la Compañía Ayacucho y,
en medio de una quietud solapada,
jugaban una ruleta rusa
que medía la delgadez de cada soldado.
Padilla se pegó un tiro en la garita Cuatro Vientos,
mirando la fotografía de una mujer
de quien no recordaba el nombre.
En cambio Jiménez murió de un navajazo en el cuello
por gritar el nombre de una prostituta
en un burdel del barrio Siete de Agosto.
Arévalo, jugando a imitar a Sylvester Stallone,
soltando balas de cañón como semillas de trigo en la siega,
le disparó sin querer al lanza Gutiérrez del que sólo quedó
un par de audífonos que tronaban
el Imaginations from the Other Side de la agrupación
Blind Guardian.
Luego del estallido de una bala de salva
en el rostro del soldado Martínez,
lo que le dejó un ojo inservible, comprendimos
el arte de las cartas puestas sobre la mesa,
la quiromántica lectura del universo que bailaba
sobre nuestros cascos de guerra.
La noche mostró sus dientes
y un lienzo de tierra
nos bautizó con un aire leproso
de polainas incendiadas.
Entonces,
nos acomodamos cada uno en su catre
e intercambiábamos guijarros, migajas de pan, silencios.
Todo, para no estar solos.