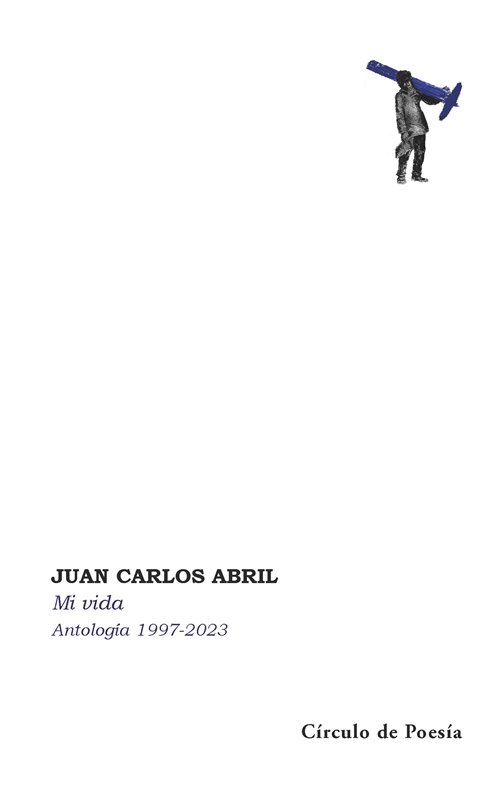Volvemos a la serie “Los mejores cuentos mexicanos del siglo XX”, preparada por Mario Calderón. Leemos un texto clásico del narrador yucateco Juan García Ponce (Mérida, 1932), miembro de la “Generación de medio siglo”. Mereció, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Literatura (1989) y el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (2001).
El café
Poco después del mediodía empezó a nublarse. Consuelo pensó que llovería, salió rápidamente, hizo algunas compras, pasó por sus niños a la escuela y regresó al café, antes de que las primeras gotas empezaran a caer. La tarde transcurrió larga y tediosa. Tres o cuatro clientes entraron y salieron demasiado pronto, sin consumir casi nada. Con pequeños intervalos de calma, la lluvia se estrelló sin interrupción contra los cristales, y sus hijos aburridos, sin poder salir, terminaron sus tareas sentados en una de las mesas del fondo.
A las ocho de la noche ninguna de las mesas estaba ocupada. El rojo respaldo de los asientos adosados a la pared se reflejaba sobre el vidrio de las mesas, y de los focos se desprendía una luz amarillenta, débil, dando continuamente la sensación de que estaba a punto de apagarse. En un rincón, la niña cerró su libro y propuso, sin mucho entusiasmo, tratando de convencerse de que era divertido:
-Ahora vamos a jugar a la escuela. Yo soy la maestra. Cuando pegue con la regla en la mesa, tienes que contestarme.
El niño no respondió. La miró fijamente y asintió con la cabeza.
-Voy a calificarte, ¿eh? –terminó ella.
Pegó sobre el vidrio de la mesa con la regla que tenía en la mano y el ruido se extendió, tenso y desagradable, junto con la voz, por todo el café.
-¿Cómo es el mundo? –preguntó.
Y él, con una amplia sonrisa, contestó rápidamente:
-Redondo. Eso sí lo sé.
No eran simpáticos. Sus voces sonaban demasiado chillonas, impertinentes, en medio del silencio, y la niña, un poco mayor que él, tenía un molesto aire de suficiencia. Por sobre todas las cosas daban la impresión de dos viejos tratando de jugar a los niños, sin poder convencerse nunca de la autenticidad de sus papeles. Además, los ojos de él brillaban demasiado y los dos tenían el pelo y las rodillas sucios y estaban flacos y mal vestidos.
Siguieron jugando así durante largo tiempo: al monótono golpear de la regla se sucedía la voz chillona de ella preguntando alguna tontería, y después de una pausa, la del niño tratando de contestar algo, hasta que todo el conjunto adquirió un ritmo fijo, definitivo, interrumpido tan sólo por la risa que a ella le provocaba que él no supiera contestar algo, hasta que todo el conjunto adquirió un ritmo fijo, definitivo, interrumpido tan sólo por la risa que a ella le provocaba que él no supiera contestar alguna de sus preguntas. Al fin, él se cansó y empezó a contestar siempre con un cómodo “no sé”, si hacer caso de las amenazas de ella.
Entonces la niña comprendió que era inútil seguir intentándolo y aceptó renunciar al papel de maestra, a pesar de la enorme satisfacción que le producía. Dejó de golpear en la mesa con la regla y el silencio fue rellenando lenta, grávidamente, todos los rincones.
-Vamos a jugar al trenecito –propuso nuevamente la niña, después de un momento.
Y él, incapaz de contradecirla, aceptó resignadamente. No podía impedir que fuera ella la que llevara siempre la iniciativa. La tomó de la cintura y comenzaron a corretear por entre las mesas, intentando de vez en cuando una débil imitación del silbato de un tren, cada vez más conscientes de que todo era inútil y de que sin poderlo evitar, como todas las noches, estaban aburridos.
La lluvia había empañado lo cristales de las ventanas, pero a través de ellas se percibían las luces de la tienda al otro lado de la calle, por un lado, y las ramas bajas de algunas jacarandas, por el otro.
El café tenía dos alas, formando un ángulo recto. Dos puertas de vidrio en el centro de cada una de ellas comunicaban con las calles a las que daba la casa. En el extremo izquierdo estaba la barra. La cocina y los cuartos en que vivía la familia completaban el rectángulo creado por las dos alas del salón. Una pequeña puerta detrás de la barra llevaba a ellos, a través de un estrecho y oscuro pasillo.
Los niños habían estado jugando en el ala derecha, fuera de la vista de Consuelo, que acodada sobre la barra, los escuchaba impasible.
Cuando la niña había preguntado: “¿Cómo es el mundo?”. Consuelo instintivamente se respondió a sí misma: “Triste, triste y cansado”. Pero ahora que sus voces habían cesado de molestarle los veía aparecer y desaparecer por entre las mesas, preguntándose: “¿Por qué no los quiero?” Son mis hijos…”, esperando que su suegra, que tejía sentada frente a una de las mesas, le pidiera que prendiera la televisión. Después de un momento, la vieja se acomodó mejor el chal sobre los hombros, se revolvió en su asiento y dijo:
-Hace frío –espero durante unos segundos el comentario de Consuelo y después agregó-: ¿Por qué no prendes la televisión?
-Porque me molesta el ruido –contestó ella.
-No pongas el sonido. Deja la imagen solamente. Me divierte.
Pedía siempre las cosas en una forma dolorosa, sugiriendo constantemente que tal vez fuera la última cosa que deseara. Estaba muy enferma y todos lo sabían.
La televisión estaba colocada sobre una tarima en el extremo izquierdo del mostrador, para que pudieran verla los clientes. Consuelo caminó hasta ella y la prendió. La vieja le sonrió agradecida y murmuro algo ininteligible. Consuelo la miró y de pronto se sintió cruel y egoísta. Entonces le preguntó:
-¿Quiere que le prepare un té? Es bueno para el frío.
-Sí. Gracias, Consuelo.
Le gustaba llamarla por su nombre cuando tenía algo que agradecerle.
Ella pensó que en realidad se lo había dicho porque estaría mejor sola en la cocina, y salió por la pequeña puerta. Cuando regresó con el té, los niños se habían cansado de jugar y estaban sentados junto a la vieja. Consuelo dejó la taza sobre la mesa y regresó a la barra. La vieja dio dos o tres ávidos sorbos, haciendo sonar el aire, y comentó:
-Gracias, Consuelo. Está caliente.
Ella le sonrió sin mucho entusiasmo. Tenía treinta y cinco años y siete atrás se había casado con e hijo de la vieja, que trabajaba en la misma oficina que ella. Después de tres años de esfuerzos habían reunido el suficiente dinero para subarrendar el café, y poco después, antes de que naciera el niño, él había muerto. Pero para entonces Consuelo ya no lo quería y su muerte sólo significó para ella que tendría que ocuparse de todo. Llevaba tres años haciéndolo, mientras el tiempo pasaba, pasaba inevitablemente y ella se miraba envejecer, sintiéndose cada vez más sola. No tenía parientes, ni amigos y su contacto con el mundo se limitaba a los fragmentos de conversación que de vez en cuando sostenía con algunos de los clientes fijos. Algunas veces los clientes le decían cosas, pero ella les miraba la cara, recordaba y no le costaba trabajo rechazarlos. Sin embargo, ahora, desde… ¿cuánto tiempo hacía que él venía?, ¿tres meses?, esperaba siempre el momento de su llegada. Aunque viniera con ella, con la muchacha, y no pareciera tener más de diecinueve años.
Ellos se sentaban en una mesa del otro extremo, cuando Consuelo llegaba muy silenciosamente con las cosas que le habían encargado, los sorprendía besándose. Pero eso no importaba. A ella le bastaba con mirarlo y con imaginar cómo serían sus manos tocándola, tocándola muy suavemente, como a veces había podido ver que acariciaba a la muchacha…
-Con este tiempo no va a venir nadie. Sería mejor cerrar de una vez. Estamos gastando luz inútilmente –dijo la vieja.
-Quién sabe –contesto ella-. Todavía es temprano.
Y pensó en él, que llevaba varios días sin venir y que había llegado solo la última vez.
Los niños, absortos, miraban la televisión. La vieja había vuelto a su tejido. Consuelo los miró y pensó en él como si fuera un poco su hijo también. La vieja la sorprendió mirándolos y se preguntó por qué sonreiría.
-Sería mejor que les sirvieras la cena. Ya es tarde y mañana tienen que ir a la escuela.
-No, todavía no –intervino inmediatamente la niña. Y agregó: -¿Por qué no pones el sonido, mamá? Ponlo.
El rumor de sus voces se perdía rápidamente, confundiéndose con el crepitar de la lluvia y los ruidos de la calle. Consuelo fue al aparato y puso el sonido. El niño, que había empezado a dormirse, dio un respingo y miró rápidamente a los demás para ver si lo habían advertido. Formaban un grupo extraño y compacto alrededor de la mesa, en el salón solitario. Consuelo, sin decir nada, salió a prepararles la cena. Del aparato se extendió por el café la voz de una cantante, confundiéndose con el ruido seco, monótono, que la lluvia producía al golpear contra los cristales. Era imposible precisar la hora. Desde la cocina llegó el crepitar de la manteca hirviendo, uniéndose a los demás sonidos.
Mientras Consuelo terminaba de preparar la cena, entró una pareja. Con el pelo mojado y el aliento entrecortado se sentaron en una de las mesas cercanas, sacudiéndose la ropa. La niña se levantó y se acercó a preguntarles qué querían. Pidieron café y sándwiches y la niña se alejó muy satisfecha, a informar a su mamá.
Adentro, ella recibió el pedido y pensó que seguramente era él, retardando deliberadamente el momento de servirle. Después llamó a los niños, les sirvió la cena y salió con la orden.
No se sintió desilusionada al verlos. Les sirvió tranquilamente y luego se sentó junto a la vieja, pensando que si esos dos habían venido a pesar de la lluvia, era muy probable que él viniera también.
Transcurrió media hora. Ahora eran casi las nueve. La pareja había terminado de comer y miraba distraídamente la televisión, esperando que la lluvia se amainara para decidirse a salir. La vieja seguía tejiendo. Las nueve… ¿Qué significaba el tiempo? Las medias horas se sucedían unas a otras y, sin embargo, todo parecía estático, inmóvil. Había sol y luego viento y luego frío. Llovía. Sus hijos eran cada vez más grandes. Ahora iban a la escuela, ¿y después? Su suegra moriría y durante algún tiempo los niños preguntarían por ella. Las jacarandas se pondrían nuevamente verdes y luego moradas; después, perderían las flores y el viento haría correr papeles por la calle mientras ella seguía allí, acodada sobre la barra, oyendo a los clientes, mirando a los novios, sintiéndose cada vez más sola…
Los niños terminaron de cenar y salieron de la cocina un poco más animados, dispuesto a empezar otro juego. Comenzaron a tirarse bolitas de papel de una mesa a otra. Una de ellas cayó en la de la pareja. Los miraron con disgusto y poco después pidieron la cuenta. Cuando se disponían a salir, se abrió la puerta y entró él.
Consuelo estaba de espaldas en ese momento. Oyó el chirrido de la puerta al abrirse y pensó que tal vez… pero prefirió esperar, guardarse esos instantes de inseguridad, y no se volvió hasta que transcurrió el tiempo suficiente para que él llegara a la mesa de siempre, fuera de su vista. La lluvia había cesado casi por completo y sólo el viento húmedo que se colaba por todos los rincones recordaba su paso. A través de las ventanas podían verse algunas estrellas en el cielo recién despejado. La pareja salió por la misma puerta que él había usado para entrar. Los niños siguieron jugando, hasta que la niña, viendo que Consuelo no se movía de la barra, preguntó:
-¿Puedo ir a ver qué quiere el señor, mamá?
Ella pensó: “Viene solo.” Y contestó:
-No, déjalo. Yo voy.
Se limpió nerviosamente las manos con una servilleta de papel, dejó la barra, avanzó sin prisa y entonces lo vio: flaco, pálido y despeinado. Había dejado el impermeable sobre la mesa y estaba leyendo. Consuelo se acercó tímidamente.
-¿Qué va a tomar?
Él contestó, levantando apenas la vista del libro:
-Un café, por favor.
Consuelo lo miró sin decidirse a dejarlo, distinguiendo claramente todos sus rasgos y comparándolos con la imagen que recordaba. La luz se reflejaba violentamente sobre su pelo mojado y brillante. Tenía que decirle algo más.
-¿No… va a venir la señorita hoy? –casi musitó al fin.
-No, no creo. Hoy tampoco –contestó él. Cerró el libro, lo dejó sobre la mesa y agregó-: Se llama Luisa.
Consuelo sólo pudo exclamar:
-Ah… -Y terminó: -Voy a traerle su café.
Se alejó pensando: “Qué joven es. Tengo que preguntarle cuántos años tiene. Y también cómo se llama.” Y entró en la cocina.
Los niños se sentaron en la mesa de junto y reanudaron el juego de las preguntas. La regla volvió a sonar contra el vidrio. Él los miró y sonrió para sí. Qué mal le caían a Luisa. Sintió nuevamente el vacío en el estómago y empezó a hablar con ella. “Deberías estar aquí, conmigo, oyéndolos y comentando que era la niña más antipática que había visto en tu vida. Qué bien era todo, entonces.” Después las voces que salían de la televisión le distrajeron. Miró nuevamente a los niños y luego las mesas vacías, las lámparas manchadas, las cortinas sucias. Intentó volver a leer y volvió a pensar en ella.
Consuelo se asomó un momento y les ordenó a los niños que se fueran a dormir. Ellos intentaron protestar, pero al fin obedecieron. Las voces de la televisión se hicieron más claras cuando el ruido de la regla y los gritos pedantes de los niños dejaron de mezclarse con ellas. De la calle llegó el sonido de un coche frenando violentamente y poco después, el de un claxon, lejano y melancólico. Él cerró el libro, apoyó la cabeza en el respaldo de su asiento y trató de imaginar lo más claramente posible la figura de ella. Era imposible. Recordaba un brazo, su sonrisa, su peinado, pero no podía reconstruir la figura completa.
Antes de servirle el café, Consuelo apagó la televisión. La vieja, que dormitaba en su silla, quiso protestar, pero no llegó a hacerlo; dio una cabezada y se durmió profundamente. Consuelo descubrió que estaba temblando y la taza hacía un ruido terrible al golpear contra el plato y la cucharilla. Regresó a la barra y tomó una bandeja.
El camino hasta la mesa le pareció interminable. No quiso mirarle hasta llegar junto a él. Sentía que hacía demasiado ruido al caminar, que no estaba peinada, que había demasiado silencio y que si hablaban de algo su voz se oiría en todos lados. Al fin llegó a la mesa y le sirvió.
-Gracias –dijo él.
Ella apoyó las dos manos en la mesa sin saber qué decir, ni cómo retirarse. Él le sonrió y pensó: “Qué extraña es… A veces parece una niña. Luisa decía que yo le gustaba…” Consuelo se sentía tiesa, envarada.
-¿No quiere nada más? –preguntó al fin.
-No, gracias –contestó él.
Consuelo miró en su derredor; tenía que encontrar la forma de decirle algo más. Tenía que encontrarla. Descubrió que no había azúcar en la mesa.
-Voy a traerle azúcar –dijo rápida, nerviosamente.
Su voz sonó demasiado fuerte en el silencio absoluto.
-No se moleste –respondió él-. No tomo.
-¿No? Que extraño… La señorita sí tomaba ¿verdad?
Él sonrió imperceptiblemente:
-Sí.
-¿Ya no va a venir? –agregó ella, siempre demasiado alto.
-Quién sabe… No, creo que no.
-Ah… qué lástima. Era muy simpática, y muy joven… ¿Cuántos años tiene?
-Veinticuatro.
-¿Y usted?
-Veinticuatro también
-Paree más joven.
Sonrió débilmente. Estaba avergonzada, pero se sentía incapaz de alejarse.
-Sí; todo el mundo me dice eso –contestó él agradeciéndole que le hubiera permitido hablarle de ella.
En ese momento un camión, con el escape abierto, pasó por la calle y su estruendo cubrió todos los demás sonidos. Ella sólo pudo agregar:
-Se le va a enfriar el café.
-Sí, gracias –terminó él. Y se inclinó sobre la taza.
Consuelo se alejó sin prisa, dio la vuelta y se sentó junto a la vieja, que dormía plácidamente.
“Tiene veinticuatro años. No puede ser. ¿Qué habrá pasado con la muchacha? Yo lo vi besándola. Debí preguntarle cómo se llama. Tengo que saberlo.”
Poco después la vieja se despertó y le preguntó que si no iba a cerrar. Ella le contestó que todavía había un cliente, y la vieja volvió a dormirse; pero él oyó esto desde su mesa, pensó que no tenía sentido seguir allí, sentando, sintiéndose cada vez más solo y pegó con la cucharilla en la taza para llamarla. Consuelo escuchó el sonido, se prometió a sí misma no dejarlo ir sin preguntarle cómo se llamaba y se dirigió a la mesa.
-La cuenta, por favor –dijo él.
-Sólo es un peso –respondió Consuelo.
Él se metió la mano en el bolsillo, sacó un billete y varias monedas sueltas, le entregó el billete, se levantó y después de dudar un momento, dejó las monedas sobre la mesa. Ella volvió a sonreírle.
-¿Cómo se llama?
-Carlos –contestó él.
Se puso el impermeable, recogió el libro y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió hacia ella, que estaba de pié, inmóvil, a unos cuantos pasos de la mesa, y le dijo:
-Buenas noches.
-No deje de venir –se atrevió todavía a replicar ella.
Él sonrió y salió a la calle. El viento helado se coló junto con el quejido de la puerta. Consuelo recogió las monedas y se las guardó en la bolsa, luego tomó la taza y fue a dejarla a la barra.
“Ahora vendrá solo”, pensó alegre. Después, muy quedo, murmuró su nombre: “Carlos”. Volvió a repetirlo más fuerte: “Carlos”. Pasó saliva, sonrió y fue a sentarse.
Cuando un cuarto de hora más tarde la vieja volvió a despertar y le preguntó que si no pensaba cerrar, ella se levantó sin responderle nada; se puso su suéter, salió a la calle y bajó las cortinas de hierro. Después llevó a la vieja a su cuarto, la acostó, apagó las luces y ya sola en su cama escuchó con atención las respiraciones de los demás, rítmicas y pausadas. Los niños se movieron en la cama, haciéndola chillar; ella suspiró y sonrió, alegre; después cerró los ojos y lo imaginó al día siguiente, sentando en su mesa en el rincón.
Afuera una nube, impulsada por el viento, cubrió por un momento la luna. El cielo se había despejado por completo y las estrellas brillaban en el silencio de la noche. Bajo ellas, él caminaba sin rumbo fijo, con el cuello del impermeable subido, las manos en el fondo de los bolsillos y el libro bajo el brazo, pensando: “Es inútil. No voy a volver a pasar por su casa; ni voy a regresar al café… No tiene sentido.”
La luz de una ventana le iluminó la cara por un momento. Después, dio la vuelta en una esquina y se perdió de vista.