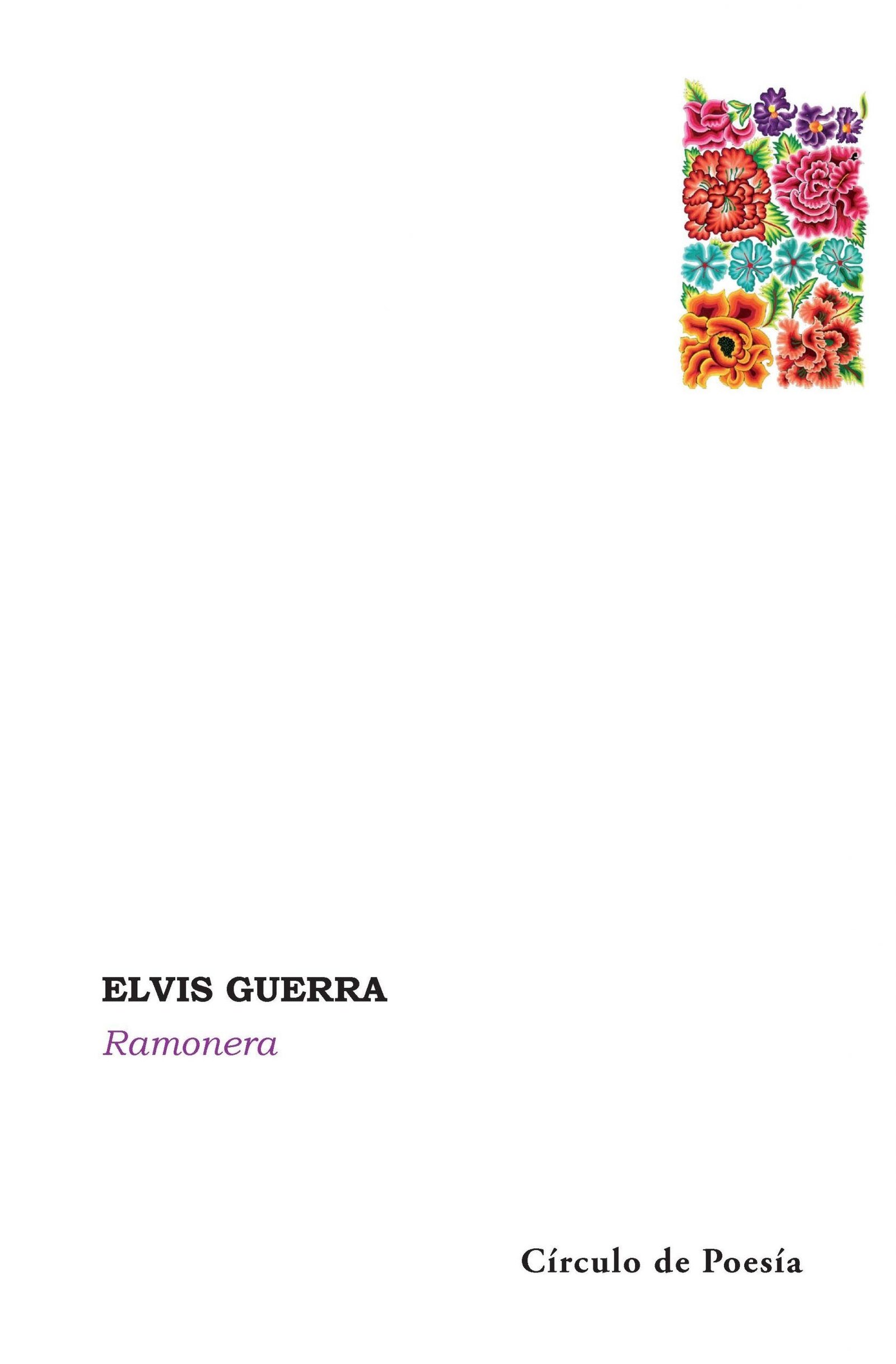Leemos, en versión del poeta y traductor español Marco Vidal González, una selección de nueva poesía de Bulgaria. Se trata de poetas nacidos durante los años noventa: Kamelia Panayótova, Alexander Arnaúdov, Elizabet Yóskova, Guergana Valeríeva, Preslava Vídenova, Tea Móneva, Violeta Zlatáreva y Antina Zlatkova. Todos los poetas fueron publicados originalmente en www.latortugabulgara.com.
Antina Zlatkova
(Montana, 1990)
el mar en nosotros
una vez soñé
que era un río:
que murmuraba atravesando ciudades y praderas
que me bebían
lobos, ciervos, roedores
que olía
a verdor y a ranas
y fluía dirigido hacia algún lugar
me desperté y vi
el mar entrando en la habitación
Violeta Zlatáreva
(Velingrad, 1992)
Coge algo de oscuridad
Coge algo
de oscuridad.
Pues me marcho —
y estoy repartiendo
todo lo que tengo.
Sin equipaje
se viaja mejor.
Solo que
permaneceré
un rato en la curva
y sé que ningún guardia
me parará,
ni siquiera me saludará.
Lo que está delante
lоs aterra.
Coge algo de oscuridad.
Guárdatela
en alguna esquina secreta
de los palacios luminosos
y ámalа
con honestidad, sin reservas.
Por la oscuridad comprendí
que nos habían engañado,
con todo lo que es oro
o lo parece.
Hay infierno.
Y el infierno
rebosa de brillo.
Tea Móneva
(Varna, 1994)
mosquito
me da pena
de la muerte olvidada
sobre la lisa superficie
de la ventana,
del mosquito, esparrancado
en todas las direcciones del mundo
parece una persona
herida por otra persona
Preslava Vídenova
(Shumen, 1996)
Mira
Mi amiga de Siria
colecciona aromas de plantas.
El jazmín crece por todos lados en su país.
Su casa emana su aroma.
Se marcha de Siria cuando tiene nueve años,
en las vísperas
de la última primavera árabe,
que destituyó las torres de vigilancia de Damasco.
Desde hace poco logra reconocer en yasameen
el color divino.
Para ella el aroma es más fuerte
que el duro estupor de la materia
y más imborrable que el recuerdo.
La etérea confirmación de Dios es:
el único soplo de viento, penetrante y omnipotente,
que no quita, sino que devuelve
su identidad herida,
intacta por el tiempo.
Es eterna e incorpórea
hasta cuando me cuenta
cómo habían desvestido y pateado
la piel de jazmín de sus muslos.
Miro las huellas moradas
de las puntas negras
en los pliegues de las flores:
allí, donde se agrietan,
en las regiones donde florecen
en un tono rosa pálido.
El aroma se vuelve más intenso,
si se aplastan,
liberan su jugo con aroma de jazmín.
Los antiguos extraían así esencias puras
de los frutos.
Inhalo los moratones por la piel
de mi amiga
y me dan arcadas
de los coleccionistas de aromas
como el suyo:
aquellos
por los que su pálida piel está ya marchitándose,
siguen sin conocer su límpido nombre.
Guergana Valeríeva
(1996)
Fijando la mirada en lo profundo
Las gaviotas nacen de las olas
que se detuvieron cerca de Sozopol.
Mis ojos se vuelven azules
de tanto fijar la mirada en lo profundo.
A través de las nubes veo almejas,
dos marineros y una puesta de sol.
El verano es colorido como los peces,
enredado en una red de gaviotas.
El tiempo se desmorona como la arena.
La eternidad es solo temporal.
Un suspiro o un grito ajeno
y allá afuera ya es otoño.
Elizabet Yóskova
(Smolyan, 1996)
Hoy hace un calor horrible
Mi sudor es dulce y huele a carroña
He tirado todas las camisas de plástico
Mi cabello de plástico se derrite sobre mis hombros desnudos.
¡Necesito aire!
Qué es aire, preguntan mis hijos.
No hay cigarros ya que no queda tabaco.
No hay alcohol ya que no quedan frutas.
Qué es frutas, preguntan mis hijos.
Vosotros los jóvenes nunca lo sabréis…
¿Cómo me enterrarán entonces, si ya no queda tierra?
El cemento difícilmente se rompe.
Alexander Arnaúdov
(Sofía, 1998)
el lado opuesto del ángel
la infancia adviene
vuelve sus dos caras
estéril y fría
bajo los pasos del pesado viento
las estaciones florecen transparentes
en los muros que sangran de gritos
las direcciones oscurecen
no logro conciliar el sueño
cuento los tranvías como escalones
hacia la última planta del infierno
habito el abismo
del padre en mí
cuido lentamente de mi propia muerte
Kamelia Panayótova
(Provadia, 1999)
Cuando tenía siete años le hice un regalo a mi madre —
estrujé un jacinto azul en una bola de barro y agua:
y así dije por primera vez te quiero.
Creía que se endurecería como la arcilla
que tendríamos que tenerla en lo alto
para no romperla por un descuido;
no sé dónde fallé en la receta,
no recuerdo qué es lo que puse de menos,
la pelota se iba deshaciendo cada vez más
sobre el estante más alto de mi infancia,
allí mi madre escondía lo frágil,
todo con lo que podía cortarme:
tijeras, cubertería de boda,
aún a veces me sigo poniendo de puntillas
y mi mano se funde con la de mi madre,
pero no logra alcanzar la altura:
qué valiente fui como para no comprender
que ella tampoco ha llegado nunca.