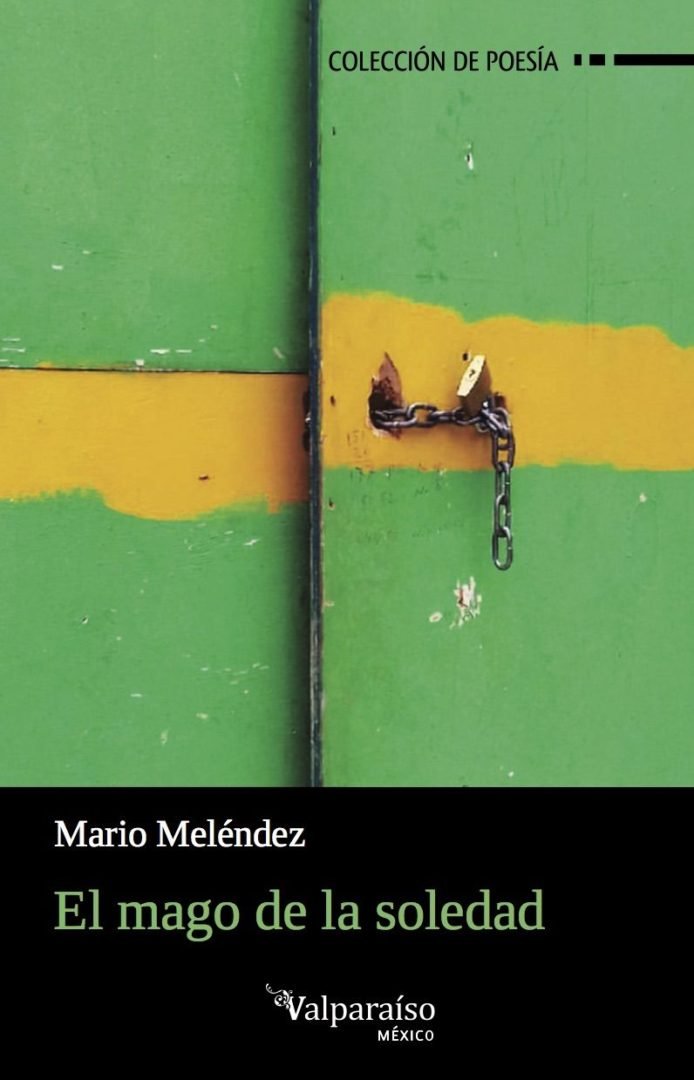MAO TSE-TUNG: CUATRO DIBUJOS Y UNA ESTRELLA
[fragmento]
Cuando era niño, para distraerme, mi padre me sentaba frente a la mesita del comedor de mi abuelo y me obligaba a dibujar a Mao.
Es extraña la forma en que la mano de un niño de cinco años redondea una cabeza grande y con poco cabello.
La sonrisa del camarada Mao no se parecía en nada a la sonrisa de mi padre comunista de treinta y cuatro años. En nada se parecía esa incipiente calvicie a su negro cabello alborotado alrededor de su barba.
Era mi tarea traer al mundo una imitación de la imagen de un póster. Rayos naranjas y amarillos parecían temblar sobre la superficie reseca.
Este es mi superhéroe, decía mi padre.
Gira el puñito aquí: haz que la curva sea amable
hasta perfeccionar la amable papada del camarada.
Cuídalo.
Venéralo.
Véndalo como una reliquia que necesita de tu mirada llena de aplausos.
Los ojos de Mao apuntados por la punta de mi lápiz se parecían ligeramente a los míos.
Su gran estrella roja robada de un campanario sin memoria.
Su vestimenta extraña y abotonada hasta el cuello
me hacía pensar en algún tipo de profesor
que concluía abruptamente de dar clases de álgebra.
Y luego nada: el vacío.
O lo que muchos llaman el misterio de un personaje plastificado por las ideas de otros,
por las canciones de otros,
por los pájaros frotándose el frio en las laderas donde la oscuridad siente elevarse su brillo como un horrible lamento.
Yo continuaba haciendo el trabajo que se me había impuesto. La mitad de mi deseo estaba en realizar un ejercicio que pusiera a mi padre de mi lado. O que me pusiera a mí junto a la mitad de mi padre.
Un hombre que se alejaba a diario de nuestro pequeño departamento sin ofrecernos ni siquiera un cuarto de su corazón cada mañana.
Un hombre que se extraviaba soñando con revoluciones mientras la historia de su familia se desangraba extraordinariamente más lejos.
Fundando otras tormentas que eran el océano natal de alguna raza inmóvil.
Alguien que aseguraba que la vida era puro sufrimiento ante la ausencia de propósito.
Alguien que simplemente padecía de la enfermedad de la realidad por venir.
He dado con este recuerdo varias veces.
He habitado ese reflejo infantil donde un escarabajo entra y sale por la estrella de Mao.
He hecho una casita con ese recuerdo que en realidad se parece a una fotografía pálida de un niño desaparecido.
He humedecido la mirada en el interior de mis ojos: tragándome así la tierra de los años.
Y siempre me detengo ante la visión de mí mismo dibujando un rostro adulto
sin entender qué piel tenía realmente esa ovalada cabeza de gorila.
Continúo hasta hoy sin saber si lo que elaboré en 1982 fue un homenaje
o mi primer encuentro ardoroso con lo desconocido.
Un temor aparecía en mis nudillos.
Quizás, así me lo parece, aún permanece en mis nudillos aquel temor.
Si me concentro lo suficiente, por mi cuerpo aún tose esa tristeza como un vagón sin vida.
Si me concentro lo suficiente, aún recuerdo como mi abuelo no decía nada. Él bebía su colada en una irrealidad que no era para nada la mentira. Bebía y sonreía con su eficiente pereza.
Supongo que no tenía nada que decirme mientras yo me transformaba en escritura viviente.
PALMAS YULAI O DE CÓMO NUBECITA ARDIENTE VENGÓ
A SU MAESTRO QUE DESARROLLÓ LA TÉCNICA DE VOLAR
Desenterrar los detalles.
Maestro, ¿estás ahí?
Yo recuerdo la sutileza de esperar a que la mala suerte se diera la vuelta.
Mariposas había en su espalda de piedra pómez.
Cabezas tronando sin rumbo.
La identidad subiendo y bajando moteada como el rocío.
¿Sabes que aún no has curado tus cicatrices?, preguntó el maestro.
¿Sabes que un pensamiento es solo la destripada sombra de un individuo a punto de caer derribado en la rambla? Nunca es católico.
Fuera de su caja hay maleza marchita.
El día menos pensado un incendio dará vida a microorganismos
sobre un hueso podrido.
Pero en nuestro plano cartesiano
hay cuerpos masticando aire: para ser actores y actrices
chillan como linternas de gas.
El maestro descansa ahora, mezclado con hojas muertas, en lo alto del valle.
Frota en las cataratas sus ásperas manos, produce la dispersión,
la estática de una bolsa de papel restregada contra el viento.
Yo recuerdo que éramos cinco o seis chicos al pie del televisor de la sala.
Salvo los ojos, éramos ademanes, énfasis en muñecas y tobillos
girando hacia el interior de una danza guerrera.
Maestro, ¿estás ahí?
Las casas parecían doblarse por debajo del ruido blanco del televisor
que mantenía nuestras bocas abiertas.
Lejos. Nos dejábamos llevar realmente lejos.
Bellísima y falsa trama.
El maestro fue asesinado. Flotó a su muerte forrado de telas.
El color rojo como una cueva poseyendo personas.
Nubecita ardiente lloraba tan fiero como un perro
caminando por un muelle lleno de flamas.
Su metamorfosis: los ojos embarrados de acuarela,
de un arcoíris en la última esquina torturada del valle.
Oleadas de elementos salían del poder de sus palmas de Buda.
Nunca abandonaremos la infancia. Hay que vengar al maestro.
Quien nos enseñó a volar debe vivir para siempre.
La idea de la justicia como una venganza llena de melancolía.
Ser niño es hacer de cada movimiento una forma real.
Aferrarse a la mitad de todo lo que desaparece.
Rebuscar en cada camino esperanzas indestructibles.
Yo recuerdo que las pantorrillas nos temblaban
porque sabían del viaje interior hacia los planes adultos.
Maestro, ¿estás ahí?
No puedo verte.
Ahora no solo has curado tus cicatrices, respondió.
Ahora también has quedado inmune a todos los venenos.
ALGUIEN SABE QUÉ OCURRIÓ CON LA NIÑA QUE SE PERDIÓ
EN UN BOSQUE DE LA CHINA (O NOSTALGIAS DE MI PEQUEÑA BURGUESÍA)
A mi padre le encantaba decir aquello de “eres un pequeño burgués”.
Su comunismo no tenía paciencia. Lejos de cualquier decoración,
era otra oscuridad donde se pavoneaba entre abogados y poetas.
También Li Yu, el último de los emperadores de la dinastía Tang,
prefería estar acompañado por artistas que por cortesanos.
Sin embargo, la mediadora vida quemada de mi madre,
su hielo enfrascado en los focos del edificio destartalado donde crecí
hasta los siete,
poco tenía que ver con ese capitalismo salvaje
que odió mi padre hasta el final de su vida.
La clase social en la que yo nací no existe.
Se equivocan quienes agradecen a la naturaleza
por otorgarles una verdad emparejada con el mundo
en el que despiertan y abren la ducha.
La mitología familiar repite en voz baja los nombres
de todas sus víctimas: Ana, Antonio, Juan, María y Juana.
Ni siquiera por un instante reducido,
desde que balbuceamos hasta ahora,
hemos perdido la capacidad de examinar esas fotografías siniestras
que hacen de la genealogía una bestia borrosa.
Solo han nacido sin pecado los que no tienen familia.
La primera vez que mi madre me leyó un poema,
aún puedo recordar su charco de ansiedad sobre la blanca almohada,
fue sobre un indio que había abandonado a su madre
y que retornaba después de muchos años a su casita de adobe,
allá en lo alto del páramo, abierto estaba el cielo tornasolado,
solo para encontrarla muerta.
La culpa como pies coagulados merodeando por un sendero de hielos rotos.
La segunda vez que lo hizo, bajo una luz puritana,
mi madre me leyó un poema sobre un seminarista de ojos negros
que intercambiaba miradas a diario en silencio con una muchacha
que, poco después, ve pasar incrédula su cortejo fúnebre.
Quizás acertó mi padre: no se puede ser amante sin ser comunista.
Quizás para existir hay que perderlo todo.
Pero la canción de la china extraviada dentro de un bosque,
corona de luciérnagas que volaban a ras del agua por un cuento feroz,
defectuosa infancia que vegetaba en piedras submarinas,
me devoró hasta que apareció el terror como una hilera
de frutos venenosos. Me apanicaba.
En el lugar del héroe había una proterva quietud
sobre la desaparición de una niña que, más el niño que la hallaba,
sumaban dos insomnes huérfanos dentro del embrollado bosque de la China.
Un bosque que imaginaba profundamente oscuro.
Un bosque que imaginé a millones de kilómetros de distancia.
Tal vez nadie se acuerde de esta canción ahora.
Hay poemas escritos en la misma lengua,
aunque estén en idiomas distintos, donde no se cicatriza jamás.
Así como hay canciones idénticas,
entonadas en épocas diferentes, con golpes por todas partes.
La memoria perdiendo dientes es obscenamente auténtica.
Y rápidamente eficaz soplando cenizas.
Escribir este poema en tiempo presente
tampoco me da derecho a corromper mi dolor.
Aunque absolutamente nadie se abandona a la nostalgia
sin sentir otra vez el miedo.
Descubriendo una manzana ante el espejo
marcando por su cuello una huella amarga.
***
El jurado del XLII Premio Internacional de Poesía “Juan Alcaide” (2023), compuesto por Ma. Ángeles Pérez López, Matías Barchino Pérez (en representación de la Asociación Amigos de Juan Alcaide), José Manuel Lucía (ganador del Premio Juan Alcaide 2022) y Luis Rafael Hernández (en representación de la Ed. Verbum), entre los 357 libros presentados de Hispanoamérica y España, acuerda otorgar el Premio a: Asia en el pelo, de Ernesto Carrión. El libro destaca por la conformación de un corpus lírico intenso y coherente, donde cada poema se origina a partir de anécdotas personales para adentrarse poéticamente en el fondo de la existencia. El tema recurrente a lo largo de la obra es la presencia de China y lo oriental en la vida cotidiana. Desde la lectura de la filosofía y la poesía antiguas hasta las series de kung-fu y los abarrotados almacenes de baratijas asiáticas que inundan las ciudades a nivel global, el autor aborda este tema de manera multifacética. El libro también explora algunos delirios maoístas que diversas generaciones hispanoamericanas y del mundo occidental tuvieron que afrontar en el siglo XX. El estilo de Carrión se caracteriza por un lenguaje vibrante, desenfadado e irónico, repleto de referencias culturales. Asia en el pelo logra ser a la vez ligero y profundo, ofreciendo una experiencia literaria única que invita a pensar líricamente sobre la intersección de culturas en la vida moderna.
Asimismo, el Jurado acuerda destacar entre los libros concursantes, las obras de los siguientes finalistas: José Antonio Pamies y Carmela Rey Garcés
***
Ernesto Carrión (Guayaquil, 1977). Ha obtenido los reconocimientos: Beca Gonzalo Rojas (2023); Premio Miguel Donoso Pareja de Novela (2019); Premio Lipp de México (versión hispana del Prix Cazes–Brasserie Lipp de París) (2017); Premio Casa de las Américas de Novela (2017); Premio de Literatura Miguel Riofrío de Novela (2016); Premio Único Bienal de Literatura de Poesía Universidad Católica Santiago de Guayaquil (2015); Premio Pichincha de Poesía (2015); Premio de Poesía Jorge Carrera Andrade (2013); Becario del Programa para Creadores de Iberoamérica y Haití en México (Fonca-AECID) (2009); Premio de Poesía Jorge Carrera Andrade (2008); Premio Latinoamericano Ciudad de Medellín del Festival Internacional de Poesía de Medellín (2007); Premio de Poesía César Dávila Andrade (2002), entre otros. Desde 1998 hasta 2014 elaboró un tratado lírico titulado “ø”, comprendido por trece libros divididos en tres tomos: I. La muerte de Caín: El libro de la desobediencia, Carni vale, Labor del Extraviado y La bestia vencida. II. Los duelos de una cabeza sin mundo: Fundación de la niebla, Demonia factory, Monsieur Monstruo, Los diarios sumergidos de Calibán y Viaje de gorilas. III. 18 Scorpii: El cielo cero, Novela de dios, Verbo (bordado original) y Manual de ruido. En 2015 empezó a publicar narrativa. Sus novelas son: Cementerio en la luna, Un hombre futuro, Cursos de francés, Incendiamos las yeguas en la madrugada, El día en que me faltes, El vuelo de la tortuga, La carnada, Ulises y los juguetes rotos y Partes privadas. “Triángulo Fúser” es una trilogía, publicada por Seix Barral, que reúne: Tríptico de una ciudad, Ciudad Pretexto y Ciudad de fondo. Ha sido considerado como uno de los poetas imprescindibles de la ya extraordinaria nueva generación de poetas latinoamericanos, así como un parteaguas en la lírica de su país. Es el autor ecuatoriano más premiado en los últimos lustros.