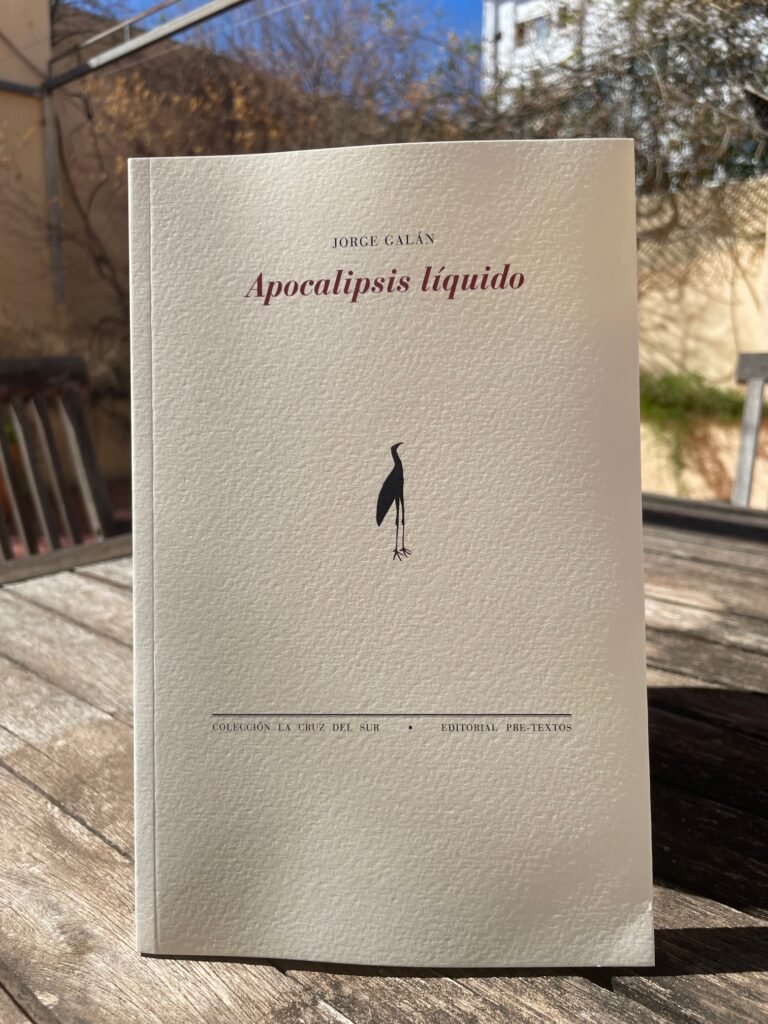Reminiscencia
Hubo algo aquí, árboles del tamaño de precipicios
y sombras salvajes que corrían por las paredes de basalto
y bestias dóciles que desconocían la furia
y aves cuya forma era el vértigo.
Hubo algo aquí con lo que estuvimos conformes,
unas costumbres y unas maneras y un silencio distinto,
inimitable, un relámpago que dormía en la cueva
y era capaz de provocar crías en forma de magma y vetas de oro.
Hubo algo aquí que pertenece, antes que el recuerdo, a la profecía.
Años sin número, meses o días que carecían de nombre
y eran nombrados por el silbido de la serpiente
y el rugido del ocelote y el grito del mono de dos colas.
Bordes de luz cayendo de la desolación de las colinas,
confundiéndose con las hojas de hierba
como la tormenta lo hace con la superficie del mar
hasta fundirse en un mismo sedimento, en una misma ola.
Paredes de agua llegan desde el norte cada verano
y se derrumban sobre los cerros, ladrillos de piedra transparente
que inundan el contorno de la pirámide, pero no la pirámide.
Y aunque sé que todo ha acabado, que la miseria
persiste como una madrastra cuya leche envenenada
se abre camino por nuestras gargantas insólitas,
también sé que hubo algo aquí, un polvo más estrecho,
y árboles del tamaño de precipicios, y tantas águilas
que no se podía ver el cielo desde abajo,
y ciudades que imitaban la solemnidad del volcán,
y millones de vasijas que encerraban el barro en una forma,
y fuego adulto que iluminaba las interminables avenidas de piedra,
y diademas de oro y sombríos cuchillos de obsidiana
que cortaban la lengua del jaguar y la cabeza de la serpiente.
Y nombres que sólo el viento de la tarde puede volver a repetir.
Y canciones de cuna que inventaban el mundo.
BC
Como lo había perdido todo y como no nos quedaba nada,
decidimos marcharnos, primero iríamos al sur
y luego hacia el oriente, a la hermosa ciudad de Bigdog City,
redonda como una moneda encontrada en el fango.
Caminamos por tres noches seguidas. Seguimos la oscuridad
a través de la antigua línea de tren. Tan tranquilos.
Nos contamos historias sobre locomotoras fantasmas.
Historias sobre cómo lo habíamos perdido todo,
sobre como siete de mis hermanas murieron en la cárcel,
y otras siete desaparecieron en algún desierto
entre México y San Francisco, y al decir sus nombres
me persignaba, mientras repetía la frase Ayúdalas Señor,
que sus huesos y sus ojos y su carne destrozada
se encuentren en el día de la resurrección de los muertos.
Y hasta el viento callaba cuando decía mi oración.
Al final de la tercera noche vimos la ciudad al amanecer.
La hermosa Bigdog City con sus incontables edificios sin terminar,
pero aun así hermosos, con la luz entrando y saliendo
de sus ventanales, y un millón de focos apagados
semejantes a ubres a punto de explotar, Oh sí, sus avenidas
amplias como las venas de un gigante, y ese color
que fue amarillo, pero era ya marrón, y sus casitas sin tejado
donde se podía tomar el sol de las once, y sus huertos
donde el tomate salvaje florecía, y sus fuentes
en la que agonizaban los peces de la última inundación.
La hermosa Bigdog City estaba llena de otros
iguales a nosotros, desplazados sin un centavo en el bolsillo,
que sobrevivían mascando el aire impregnado de tabaco
y hojas secas, felices en las terrazas, bajo la media luna de agosto,
recordando siempre cómo era su antigua vida.
No tenían mucho, pero eran felices en la ciudad abandonada.
Allí esperaban la muerte, tendidos bajo las estrellas
o alrededor de las fogatas, como viejos cowboys
en una ciudad del futuro, lo cual era en verdad fascinante.
Cuando llegamos, nos instalamos en el edificio 633.
No poseía cristales en las ventanas, y el aire lleno de peces
entraba y salía sin preguntarnos, llenándonos la boca
de sal y aliento de tiburón, como una buena cena.
Nuestro lugar eran los pisos cuarenta y cuarenta y uno.
En el cuarenta y uno había un baño, pero no un tejado,
y podías hacer lo tuyo viendo las nubes de tormenta
o las luces de la estación espacial, que avanzaba lentísima
a como una anciana con artritis, pero aun así luminosa.
A quien nos preguntara qué hacíamos allí,
a qué habíamos llegado, respondíamos
lo que cada uno respondía de distintas maneras:
Hemos venido a morir, a morir en esta hermosa ciudad
de Bigdog City, al amparo de sus enormes edificios
que llegan al cielo, mientras escuchamos
las historias de los comedores de ratas que viven en sus calles.
Hemos venido a encontrar finalmente la paz.
Y los que preguntaban asentían, y nos daban su bendición.
Y así pasaron los días, y la vida y la muerte
en la hermosa y derruida ciudad de Bigdog City,
redonda como una moneda encontrada en el fango.
El grito
Desde abajo haces señas con las manos, pero nadie te mira,
ya no se atreven a mirarte esas que están en el balcón de casa,
tan juntas como la tempestad y la destrucción.
Pobre chico que ha destripado las azucenas,
que ha cortado la cabeza de las ardillas y los cipreses,
que guarda en su bolsillo el crepúsculo de 1993
porque le da la gana, porque le gustó la luz de entonces
sin sospechar que era imposible guardarse el cielo en el bolsillo.
Toma el hacha, muchacho, toma el hacha y destroza el baobab
que confundiste con un ciprés de cien manos, corta el pico
del águila calva que creíste era un cuervo de dos colores,
mutila las patas del león al que llamaste como quien llama al mar.
Es todo, sabes que es todo, nadie vuelve a mirarte,
prefieren ver lo que pende bajo la luna, la nube en forma de puñal,
o la avioneta que da vueltas pidiendo auxilio, o la ciudad
cuya forma es una guillotina que corta la cola de un mono,
o el cuerno del rinoceronte que rasga el aliento del elefante blanco.
Prefieren escuchar sus propias voces mínimas, su tono
de tristes niñas dulces que han mojado la cama,
prefieren mirar el álbum donde han cortado todas tus fotografías.
Y tu nombre, tu nombre de dos partes, ambas terribles,
aguarda bajo cada una de sus lenguas igual que la perla
bajo el molusco, y sé que han preferido tragarlo
antes que mostrarlo en medio del cuello, pues prefieren no recordar,
el perdón posee un peso que se les cae de las manos,
la misericordia no está hecha de pianos que merodean los salones,
la santidad no es un premio al final del curso, no,
nadie podría recordarte al mismo tiempo que a la resurrección.
Estás muerto desde hace mucho, muerto, extinto
como el grito de auxilio en medio del vértigo del tornado,
y por más que aplaudas, por más que te sostengas en un solo pie,
por más que les señales el universo que hace equilibrio
en la punta de tu bota y lances meteoritos a los cristales
y corras mirando hacia atrás mientras arrastras
cuatro globos del tamaño del mundo,
nadie va a mirar hacia abajo sin escupir, sin manchar de saliva
el ala del buitre y la sombra de tu cabeza.
Tu cabeza que es un desván donde habitan cientos de niños muertos.
Ninguno conocía uno solo de los caminos de la salvación.
A ver si aprendes de una vez lo que debas aprender.
A ver si tocas el cielo con ambas manos y lo empujas un poco
y abres una rendija y pasas y te quedas allí, tan quieto.
A ver si entras finalmente en la niebla, y en la profundidad
te vuelves una silueta inimitable, algo magnífico y terrible
como el acantilado en cuya pared se estrellan siete mares distintos.
A ver si entiendes de una vez que estás solo.
Solo como la muerte, que siempre es una sola.
Hijo del alba, estrella de la tarde, domador de la oscuridad
con una sola mano, siembra del día, astro, otra vez astro,
nadie va a darte nada esta noche triste del mundo.
Pero no necesitas nada de la sombra. Que la altura del mar
deje a tus pies su cachorro de estruendo y de ceniza.
Y que el tiempo te abrace hasta volverse solamente tuyo.
Y que la luz sea contigo, como tú con nosotros.