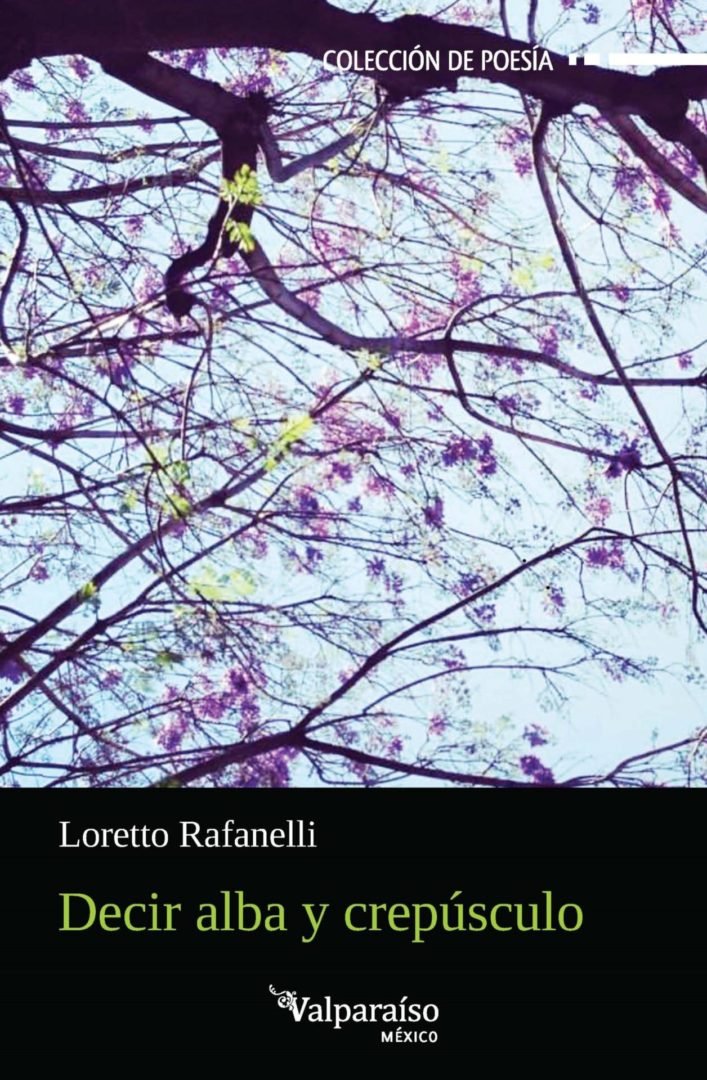La senda del poeta muerto
Subiendo desde la orilla del río,
arriba de las playas y las piedras,
está la senda que indica el camino
que cruza la lomita. También sirve
para que los chicos miren las sierras
verdes y amables por donde zigzaguea
la cinta de agua, y más allá unos ranchos
a los que sólo se llega a caballo.
En el punto más alto, piedras chatas
permiten un descanso, y ya entonces
se puede ver en parte el arroyito,
la cascada, la higuera, algunos bosques
de piquillín y tala. Las mujeres, los hombres
se alegran con los cuentos de sus niños
y se inclinan bajo el peso dichoso
de mochilas con todo el equipaje
para varias semanas de campamento.
Del otro lado, la bajada es brusca
y demasiado rápida. De a poco
se ponen verdes los bordes de la senda,
y aunque el musgo y el pasto intenten invadir
la arena y las piedritas tantas veces pisadas,
no lo podrán lograr: apenas tiñen
de oliva y esmeralda su mineral dorado.
Saltan los chicos la primera vertiente
y el sendero se abre en amplios claros
como si recordase la fiesta de llegar
finalmente a la playa de las personas libres
que ahora son leyendas bastante inverosímiles.
No va el camino hacia ninguna casa
ni marca el rumbo de una escuela. Es raro
ver a un niño ahí solo, la mirada
únicamente atiende al suelo para
poder trepar y después bajar sin
que haya resbalones o tropiezos.
El sendero parece y aparenta
conducir a un lugar imaginario
adonde alguna vez todos quisieron
ir y quedarse; hasta que de repente
llega a su fin la loma y se hace un prado.
Dos poemas faltantes
En la obra completa de un poeta perdido,
que murió joven y dejó terminados
un centenar y medio de poemas,
al final faltan dos por un error
en la impresión del libro; uno se llama
“El camino”, en el índice correcto
figura el título, y el otro ausente
dice: “Dolor por el amor auténtico”.
En medio de los dos, se salvó el penúltimo
que empieza así: “Afuera, allá en lo oscuro”…
Hace cien años que murió el que escribe
y es tan casual que yo lo esté leyendo
como el misterio de las hojas blancas
que me asalta esta tarde. A él la noche
lo acecha en un camino sin foquitos
y le cortará el paso, pero dice
que toda luz es débil, la alegría
y el dato de estar vivo, ante el poder
del desgaste continuo, excepto que
lo quieras. Aunque un afecto real
sigue siendo el camino y cuando duele
es porque en un instante se da cuenta
de que va a terminar. Y si ahora miro
hacia atrás en su libro y en las cosas
que se mueven: las horas, un gorrión,
un gato somnoliento, son testigos
de algo que no podrían comentar,
entonces sólo un móvil permanece:
mi mano que se arrastra sobre la hoja
blanca como un cangrejo acurrucado
que descansó en la almohada a la mañana
y ahora sigue gateando en la blancura
en busca de más años. El poeta
muerto dice que el viento está agitando
las cien hojas de un sauce en su jardín.
Son sus poemas: los únicos salvados
que hablan de lo que crece y ya son verdes,
sin libros ni una mano que los roce.
Miro el edificio donde vive un examigo
“Son lágrimas de cosas”, dijo alguien
en cuyo idioma no nace más gente.
¿Estamos muertos ya uno para el otro?
Nunca termino de escribir los restos
de amistades cansadas, conocidos
que se van a ignorar después, en cada
nombre se esconde un larvado rencor.
Solo y póstumo, me explico los años
de un tal Silvio que hablaba demasiado
y creía en la posibilidad
de que la inteligencia ajena fuera
de una sinceridad inhumana. Pero
mira atrás el poema y se hunde
en sensaciones falsas. Hace poco
pasé por la revista en internet
de un viejo amigo al que un juego retórico
hizo enojar –sobre universitarios
que quisieran escribir de verdad
y al final llegan a ser figuritas:
un versificador o una promesa
de prosista–. Me insultó tanto entonces
que me asaltó como una sombra oscura
que ahogaba mi ironía y de repente
me despertaba frío en el desierto
literal donde nunca nadie te
daría nada. No me puse a ver
qué había en ese espacio cultural
igual que paso frente al edificio
donde vive y vivió cuando lo visitaba,
miro hacia arriba el ventanal metálico
de color ocre, recuerdo aún el piso
y la letra de un portero que nunca
volveré a presionar. Lo único cierto
es que su dueño recibió una herida
pero no me ve ahora realmente
ni en su casa virtual. Alguna vez
desde allá adentro observé la ciudad
mientras analizábamos lecturas
y pensábamos en todo lo que había
que escribir todavía. Ni él ni yo
sabíamos que la única obediencia,
alegre o triste, era una forma absurda:
el nombre indivisible, lo demás
no importa nada, y cueste lo que cueste
uno lo sigue, como sin saberlo
pasé de largo, usé, y convertí
al amigo lejano en personaje,
también voy a seguir, me falta mucho
para volver al fin a mi cuaderno
donde me tocan las cosas mortales,
media ciudad hasta llegar a casa.
Epigrama
¿Qué podría escribirse que no fuera
absurdo o vergonzoso? Uno que hace
versos y frases con las mismas manos
que se domesticaron durante años
y acá yace ese nene que trazaba
sus círculos y rayas, prometía
que siempre lo iba a hacer, que cortaría
partes de él para los nombres muertos
pero al final caerá como un viejito
que se quiebra y sus huesos harán ruido
de risa rápida, de perro atragantado
cuando se raspe el pelo de su nuca
contra el áspero suelo. Rema o rima
en un bote en un lago artificial
para llevarle a la madre otro libro
y a su hija papeles de un archivo.
Todos los que escribíamos entonces
copiamos a cualquiera en cualquier lengua,
pudimos darnos cuenta, el botecito
ahora se dio vuelta, y nos hizo invisibles
los unos a los otros. Están lejos,
no somos un conjunto, nuestros hijos
se van. Ya solamente queda
un ritmo que araña esta superficie
y el cuerpo busca otra mano, la suya,
pasión patética y melodía melosa
de canciones oscuras que me manda
ella con su fonía de péndulo rojo
para que por la noche le devuelva
una emoción que cure, demasiado
rígida: es una chica que nació
en este mismo insólito lugar.
Su pelo que susurra pareciera
escribir en el aire un verso vivo.
Eurídice
En el sueño, en la imagen ella está
con la pierna derecha flexionada,
de minifalda, vestida de fiesta,
como a punto de irse con su novio
que la espera y no dice una palabra.
Ya sé que se murió y parece joven
aún su voz cantarina con acento
de otra provincia, pero cada frase
suya reitera un eco de montañas
excesivamente altas. Quiere irse
y no puede, y el novio se resigna
a mirar su perfil por penúltima vez.
Apoya entonces su mano en mi hombro
quizá para decirme que se va a quedar
en donde están los muertos, en los libros.
Y los que ella escribió cobraron vida
a costa de su estatua, porque eso
se va volviendo: piedra transparente
de ropa que se pliega, de pelo ondulado
que ahora es blanco, aunque en el sueño siga
castaño. Soy el que anotó su ingreso
a la literatura. Hubiese preferido
escucharla un poco más, agregarme
a su grupo de amigos. Casi siempre
la vi en reuniones, bailando, cantando,
y éramos en la noche los únicos fanáticos
de hacer poemas. Sigue sin darse vuelta:
no quiere ver al chico que la quiere, llorando.
Va a comerse la fruta de mujeres poetas
sin protestar. Me despierto, la leo,
desde la inexistencia me hace un chiste:
“Soñé que alguien me llamaba Silvio,
sabe que soy mujer pero en el sueño
soy medio hombre, lo que para mí
es medio nada”. Me da gracia, intriga
y algo de vanidad mi nombre escrito
entre el todo y la nada. Cuando digo
que me hubiese gustado comentarlo
con la tan divertida soñadora,
vuelvo a ponerme una máscara triste
porque le di un librito aquella noche
en que nos vimos como cuerpos reales
y el deseo de suerte no funcionó.
Nunca sabré si lo llegó a leer.