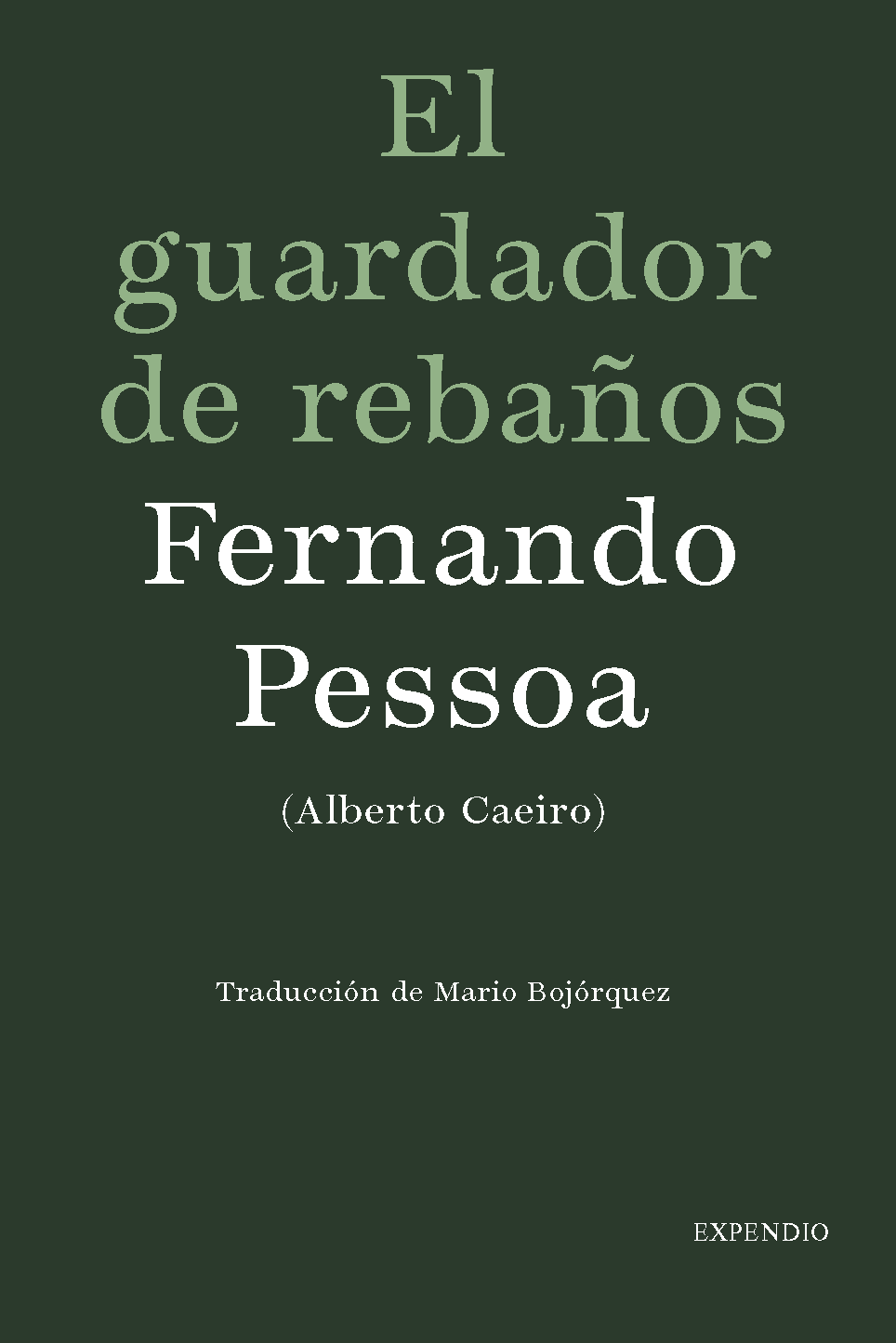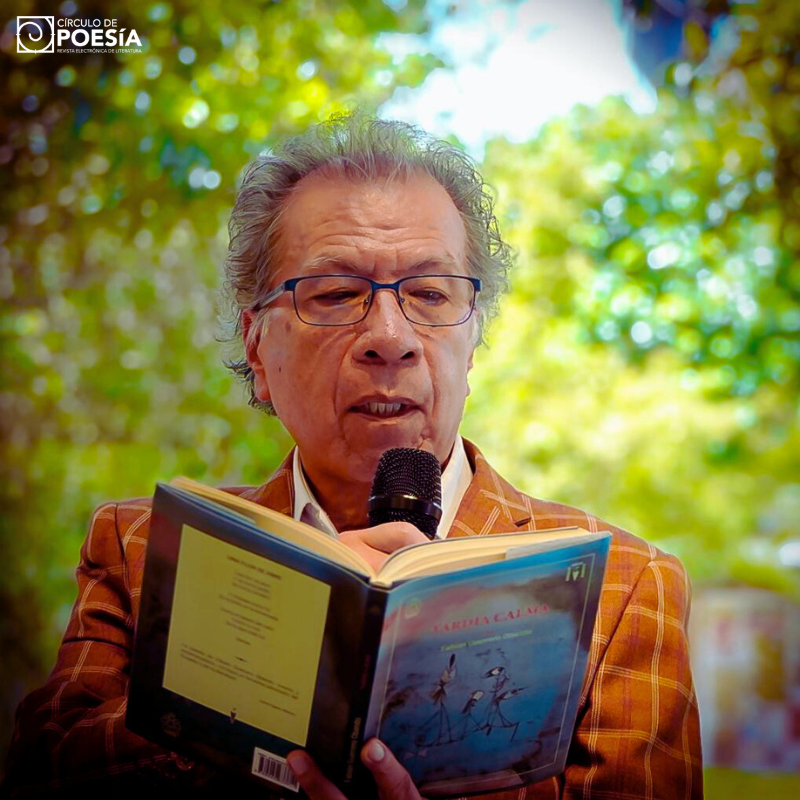A la memoria de José Ernesto Martínez
Francisco Gavidia: elogio al maestro
Honorables Ateneístas:
Aunque pertenezca al ayer, el Modernismo corresponde al hoy. Es nuestro modus hodiernus, la manera como vivimos el día a día en el siglo XXI, el siglo de «mis tristezas» si evocamos palabras de Amado Nervo (1870 – 1919).
Supuestamente el Modernismo dio su inicial trompetazo en la Hispanoamérica de 1880 con las crónicas que José Martí (1853 – 1895) envió al periódico argentino La Nación. Casi de inmediato el movimiento se hizo eco en España. Su ocaso se vislumbró en 1921 en la Ciudad de México con la aparición del poema «La suave patria», de Ramón López Velarde (1888 – 1921).
Como hecho político y social, vale la pena traer a la memoria lo que en el siglo V de nuestra era se convirtió en credo para el mundo conocido: el finis latinorum, la idea de aniquilar todo vestigio de Roma y su lengua, el latín, cuando las huestes del rey visigodo Alarico I (370/375 – 410) se apoderaron de lo que quedaba del viejo imperio. Pero el idioma germano no pudo contra el de Virgilio (70 a.C. – 19 a.C.). Era tarde. El latín se había ramificado en numerosos dialectos que siglos después se transformarían en lo que hoy llamamos lenguas romances.
Si en el ámbito hispano el latín fue rebelión, conjuro, levantamiento contra el naciente reino visigodo de Toledo, el español es el frente que, con tal dote, heredada de su lengua madre, se yergue, gracias al Modernismo, en respuesta al inglés, la lengua de los Estados Unidos. El nuevo latín se alzó contra el Alarico de su tiempo, Theodore Roosevelt (1858 – 1919), y el «destino manifiesto» comenzado con la Guerra mexicana-estadounidense (1846 – 1848).
Desde sus inicios el Modernismo fue conmoción telúrica. Aún en la era digital inspira debate, difamaciones, ofensas, enormidades, murmullos, cotilleos. No obstante, calumniar el movimiento y a sus exponentes con el fin de aparentar «originalidad» deviene en pueril empresa, ya que es atentar contra nuestro acervo lingüístico y literario. Atacarlos produce caos y nos empequeñece.
Asombra que los de hoy no nos alarmemos al enterarnos, cuando la curiosidad alza el vuelo, que en su momento varios vanguardistas hicieron acto de contrición por haber lanzado dardos en su juventud contra sus maestros modernistas. Jorge Luis Borges (1899 – 1986), José Coronel Urtecho (1906 – 1994) y Pablo Antonio Cuadra (1912 – 2002) son algunos ejemplos.
Las Vanguardias hispanoamericanas no se gestaron en Europa ni en los Estados Unidos. Su germen está en la lengua misma. Si estudiar a Rubén Darío a partir de Azul… (1888) resulta peligroso, pues es obviar los más de dos mil poemas que anteceden al emblemático libro en los que el niño y adolescente ensaya todos los temas, registros y formas métricas hasta entonces conocidas para trastocarlas y hasta inventar algunas, y terminar su estudio con Canto a la Argentina (1914) dejando a un lado los cientos de poemas que tras su muerte quedaron dispersos, es cercenar el caudal que les allanó el camino a los que vinieron después. Las Vanguardias son producto de una heredad a la que los estudiosos de la lengua llaman tradición.
Los «ismos» europeos -Cubismo, Dadaísmo, Ultraísmo, etcétera, y el Imaginismo norteamericano- tendrán que valerse en Hispanoamérica del Modernismo. El fenómeno de las Vanguardias hispanoamericanas radica en su pluralidad y en adaptarse a cada región. ¿No es esto lo que hizo el Modernismo?». Cuando nos referimos a él pensamos en México, Cuba, Colombia, Argentina, Chile, España, etcétera. Pero ¿nos hemos preguntado por qué sólo en Centroamérica existen casi treinta escritores modernistas, entre ellos mujeres?
El Modernismo es la Caja de Pandora del español. Sin embargo, abrirla no expelió los males del mundo sino que convocó todos los saberes humanos desde la Antigüedad hasta el inicio del movimiento. Por eso se le confiere el apelativo de Universal.
Basta un ejemplo: La teoría surrealista de André Breton (1896 – 1966) sufrirá una «vuelta de tuerca» debido a lo que el vanguardista Alejo Carpentier (1904 – 1980) llamó lo «real maravilloso», también conocido como Realismo Mágico.
Para los escritores del Boom y sus precursores no fue necesario ir al inconsciente a fin de encontrar las formas más descoyuntadas y desconcertantes del pensamiento y comportamiento humanos. Estaban afuera, en la calle, en el diario vivir. Basta recordar los asombrosos pasajes de Pedro Páramo (1955) o Cien años de soledad (1967) narrados y aceptados con naturalidad por los lectores hispanoamericanos, cuyas fuentes provienen de los maravillosos pasajes encontrados en las crónicas de Indias.
La dicotomía entre la vida y la muerte, borrada por el Realismo Mágico, había sido diluida en el Modernismo que es, aunque suene repetitivo decirlo, nuestro Romanticismo. Pensemos en algunos poemas de Versos sencillos (1891) de Martí -el número VIII («Yo tengo un amigo muerto/que suele venirme a ver:») y el XVIII («Por la tumba del cortijo/donde está el padre enterrado,») o en el «Nocturno III», de José Asunción Silva (1865 – 1896)-, en los que el más allá y el aquí, lo sobrehumano y lo real, se funden.
Por lo tanto, las imágenes sórdidas o insólitas, o las dislocaciones de sentidos no son exclusivas de las Vanguardias en Hispanoamérica. Pertenecen al legado del Modernismo que comenzó, en su etapa final, a liberar el verso de la rigidez de la métrica y a distribuir el ritmo en imágenes y sonidos abocados a las consonantes y no al acento, y a jugar con distorsiones lingüísticas como la discordancia entre sustantivo y adjetivo («verso azul», Rubén Darío; «misántropos orangutanes», Leopoldo Lugones, 1874 – 1938) que le dieron a Federico García Lorca (1898 – 1936), Pablo Neruda (1904 – 1973) y a Borges la posibilidad de decir «ir por las calles con un cuchillo verde», «pájaros de color de azufre», «lámparas estudiosas», respectivamente.
Las Vanguardias son reacción al momento, ansia de espacio o pertenencia a través de la voz alzada y la estridencia. El Modernismo es tiempo, reflexión, examen de un presente degradado y, por eso, un rescate del pasado que posiblemente otorgue respuestas al oscuro porvenir. Sed de tiempo en oposición a sed de espacio.
A los vanguardistas los despiertan aires de guerra y, de golpe, el sonido de las bombas y el de los tanques de combate. A los modernistas, la Historia, la desolación del artista despojado del estrado, del ágora, de su puesto como generador de ideas y de su condición de partícipe en el destino de las naciones. Los modernistas observan con dolor y, a veces con horror, la homogeneidad, lo que ahora llamamos masificación, engendrada por la máquina que reproducía los lujos de la nueva burguesía, pero que, presagio de presagios de los modernistas, multiplicaría las bombas y tanques que atizarían la furia de los vanguardistas.
Las Vanguardias retratan lo feo; el Modernismo, la belleza pero con el corazón estrujado, envuelto en un sangrante pañuelo que de igual manera chorrea música, armonía, la luz de nuestro idioma y la lanza de la concordia humana. El milagro del Modernismo está en el seno de nuestra lengua y en el de sus pensadores -poetas, dramaturgos, narradores, filósofos, etcétera- que le infundieron, desde su nacimiento, suavizantes y luminosos rasgos.
Los ejemplos abundan; sólo recordemos tres: el Cantar de Mio Cid (1200), la primera épica que no arranca con venganza ni termina en sangre sino en luz y justicia; el Quijote (1605, 1615), que elige el amor y no la lanza, pues la mantiene «en astillero», es decir, guardada, almacenada en un depósito de madera; y Segismundo, el protagonista de la obra teatral La vida es sueño (1635), de Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681), que a pesar de ser agraviado por su padre se va por el camino de la moral. El don de la lengua española, hecho posible por sus escritores, radica en subvertir los géneros en favor de la ética, es decir, ese concepto aún malentendido que hace posible la fraternidad.
¿Puede haber entendimiento entre los hispanohablantes o en la especie humana sin ver y sin sentir el dolor del otro? El Modernismo, cuyo mayor atributo es la extraordinaria gama de temperamentos líricos que produjo, obró uno de tantos milagros al dirigirles la mirada a varios de sus exponentes hacia el hermano vencido: el indio.
Veamos algunos antecedentes literarios y el fenómeno de lo que peyorativamente solemos llamar «La Conquista». ¿Ha sido la única en la historia?
Recordemos La Araucana, el poema épico de Alonso de Ercilla (1533 – 1594), cuyo primer volumen vio la luz en 1569, y la predecesora crónica de viajes, Naufragios y comentarios (1542), del explorador Álvar Núñez Cabeza de Baca (1492/1495 – 1555/1559). Tanto la épica de Ercilla como la crónica de Cabeza de Baca piden que las hazañas de los soldados españoles sean reconocidas puesto que su mala fama ya recorría toda Europa debido al ahora objetado libro del fraile Bartolomé de las Casas (1474 o 1484 – 1566), Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1542).
Dicho libro, pagado por la Corona española sin pasar Las Casas por el debido proceso de obtención de Cédula Real y publicado en la segunda edición con un seudónimo, denuncia el supuesto maltrato hacia los indios. No obstante, el fraile infló los números por millones, permitió que en la edición más reconocida de su libro aparecieran los tremebundos grabados del ocultista francés Teodoro de Bry (c. 1528 – 1598) que retrataban torturas nunca vistas en América y acusó de crímenes a muchos de sus compañeros sin nunca admitir que él también participaba en el sistema de encomiendas.
Aquí surge una incómoda pregunta: ¿Hemos asumido los hispanoamericanos participación en el genocidio indígena? Desde las guerras de independencia nuestros gobiernos, muchas veces electos por voto popular, han perpetrado masacres tras masacres. Sólo entre los siglos XIX, XX y XXI las cifras arrojan millones de indios asesinados desde Alaska hasta la Patagonia.
Pensemos, por ejemplo, en las masacres y genocidios cometidos por el dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1912 – 2006); o la Navidad Roja (1984) ordenada por la dictadura sandinista hacia los indios misquitos en Nicaragua, o la masacre de Himaxú (1993) en la Amazonia brasileña-venezolana, o en las severas Ley de Extinción de Comunidades y Ley de Extinción de Ejidos, 1881 y 1882, promulgadas por el presidente salvadoreño Rafael Zaldívar (1831 – 1903).
En este sombrío 2024 aún no hemos visto el Tren Maya recorrer las selvas de Chiapas o Yucatán a pesar de haber sido simbólicamente inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (1953) el 18 de diciembre de 2018. Tampoco el Canal Interoceánico en Nicaragua, «comenzado» en 2009, se ha materializado. Sin embargo, la tala de árboles, la desaparición de ríos y lagos y el desplazamiento de indígenas es cosa de todos los días sin ser denunciados por los medios de comunicación. Los que nos dedicamos a la palabra hacemos poco o nada, olvidando nuestra misión humanista. Los brazos en alto del toqui o jefe militar mapuche, Caupolicán, retratado en sonetos por Rubén Darío y José Santos Chocano (1875 – 1934), no nos dicen nada.
¿Pensó así el maestro Francisco Gavidia (1863 – 1955?). ¿Ignoraron algunos modernistas a sus hermanos? Desde el fondo de los años nos llegan los versos del romance «Gutzal» (1884) en el que el maestro Gavidia relata la trágica historia de amor entre el guerrero Axopil y la bella princesa Xochitl, hija del rey Jickab. Axopil y Jickab pertenecen a tribus mayas enemigas. Axopil se atreve a ir en busca de su amada, prisionera de su padre.
Mientras sube al palacio es apuñalado por los hombres de Jickab. Pero cae y se levanta una y otra vez hasta llegar al aposento de Xochitl. Sin embargo, los dioses de Jickab producen un vendaval que lanza a Axopil al despeñadero. Tan grande es su amor que, agonizando, intenta otra vez llegar a ella y, al hacerlo, es apresado y condenado a muerte por Jickab. Xochitl amaga tirarse del dintel. Aterrado, su padre ordena frenar el combate. Sin embargo un anciano le cuestiona que al salvar a su hija permitirá que el enemigo Axopil ofenda su nación. Jickab escucha al anciano y antepone a la tribu por encima de la felicidad de su hija. El romance termina así:
De la abierta ventana
en el dintel sombrío
Xochitl ya se inclinaba
para caer al abismo.
Jickab la ve: - ¡Silencio
y atrás! Levantó el grito
la doncella; matadle
y al punto yo no vivo.
Se miran con asombro,
bajan la flecha, el tiro
se queda helado; y Muerte
se aleja a sus dominios.
-¿Cómo, dice un anciano con voz que era alarido,
Jickab por salvar a su hija no mata al enemigo?
Él, pues, más que a la patria
se prefiere a sí mismo.
-Dijiste bien, anciano,
el jefe le responde:
pronto, tirad, guerreros;
matad; nadie se opone;
se cubre con las manos
el rostro, y ni ve ni oye.
Y al fulgor tembloroso
que arrojan los hachones
mientras afuera el rayo
va descuajando robles.
Axopil cae herido,
rueda Xochitl del borde,
y Jickab el cadáver
del guerrero recoge
Sube de su palacio
a la más alta torre,
lo cuelga, y agotado
del huracán, sentóse
a llorar vigilado
por la tremenda noche.
La imagen de Xochitl, Jickab y Axopil pertenece al muy romántico concepto literario del siglo XIX conocido como Indianismo en el que el indígena es representado por un rey, una reina o un jefe militar. El poema épico Tabaré (1888), de Juan Zorrilla de San Martín (1855 – 1931) y los sonetos a Caupolicán son algunos ejemplos.
Pero Indianismo e Indigenismo no son iguales. El Indigenismo prácticamente nació con la Revolución Mexicana (1910 – 1920). Su propósito era reivindicar al indígena de «a pie» y otorgarle derechos a fin de integrarlo a los proyectos nacionales. El indígena, entonces, entró en el rango del proletariado.
Tanto Indianismo como Indigenismo produjeron grandes obras literarias. Del Indigenismo nacieron las novelas Raza de bronce (1919), de Alcides Arguedas (1879 – 1946), Huasipungo (1934), de Jorge Icaza (1906 – 1978), Hombres de maíz (1949), de Miguel Ángel Asturias (1899 – 1974), Balún Canán (1957), de Rosario Castellanos (1925 – 1974), y hasta algunos cuentos de El llano en llamas (1953), de Juan Rulfo (1917 – 1986), como «Nos han quitado la tierra», obras en las que los indígenas son la clase trabajadora, es decir, los campesinos.
En términos de poesía, ¿no es esto lo que vemos, por ejemplo, en la sección «Misterio indio», perteneciente al poemario Breve suma (1947), del vanguardista nicaragüense Joaquín Pasos (1914 – 1947)?
Invoquemos uno de los célebres poemas de «Misterio Indio»:
Pobre india doblada por el ataque
todo su cuerpo flaco ha quedado quieto
todo su cuerpo sufrido está pequeño, pequeño
todo su cuerpo tronchado es un pajarito muerto.
Su corazón –¡ah corazón despierto!– pájaro libre, pájaro suelto,
Carlos, ha dormido un momento.
Ella se desmayó, la desmayaron.
Al lavarle el estómago los médicos
lo encontraron vacío, lleno de hambre,
de hambre y de misterio.
Muy doloroso cuadro, Carlos.
Muy doloroso y sumamente amado.
Han volteado su cara –¡ah oscura palidez!–. Con el derrame
las yugulares están secas y la sangre
huyó secretamente, ¡ah,
la viera su madre!
Cerca, Carlos, cerca del occipucio
una moña chiquita se desgaja
y deja ver en la nuca una cruz blanca.
Tan cerca de la muerte y tan lejana,
su vida vale mucho, vale nada.
Los lustradores esperaban
obscenidades al levantar la falda
pero ella tiene una desnudez muy médica,
un lunar en la espalda,
y da la impresión de un ave herida
cuando cae su brazo como un ala. (Caupolicán alza los brazos en señal de triunfo).
Abran, abran
todas las gentes malas sus entrañas
y no encontrarán nada.
Ella tiene un ataque
que no lo sabe nadie.
Un ataque malo,
Carlos.
«India caída en el mercado» (17 de marzo de 1943).
Entonces surge, en múltiples sentidos, la figura del maestro: el romance de don Francisco Gavidia inaugura para el Modernismo la técnica de contar cuentos a través de poemas, cuya línea se remonta al romancero medieval español, tan socorrida por su alumno Rubén Darío que compuso cuentos poetizados tales como «La cabeza del Rawí» (1885), «A Margarita de Debayle» (1907), «Los motivos del lobo» (1913) y «La rosa niña» (1914).
Sabido es que el maestro Gavidia hablaba alemán, inglés, italiano, francés y portugués, leía en hebreo, griego y latín, y era experto en quiché, una de las tantas variantes de las lenguas mayas que todavía se habla en México y Guatemala. En este último país el quiché es el segundo idioma más hablado después del español.
La idea de fronteras es una idea renacentista. En la Edad Media no existía tal concepto y por eso los saberes se propagaban sin impedimentos de aduanas, oficinas de extranjerías o procesos burocráticos. Piénsese, por ejemplo, en el Camino de Santiago de Compostela, que diseminó por toda Europa los grandes conocimientos de la época.
Seduce la idea de que el quiché no sólo se hablaba en México y Guatemala sino en toda Mesoamérica. Quizás por eso el maestro Gavidia escribió una gramática del quiché pues el hermanamiento con el indígena, tal vez pensaba, sólo podía darse a través del conocimiento de sus lenguas. El maestro les tendió la mano a sus hermanos cuyo genocidio, como ya hemos visto, era y sigue siendo cosa de todos los días desde las guerras de independencia hispanoamericanas iniciadas a principios del siglo XIX.
Don Francisco Gavidia fue maestro de Darío. También lo fue de los vanguardistas pues el pensamiento es un continuum, un cúmulo, una montaña que cada día se agranda y su energía se extiende aunque no la reconozcamos.
¿Podríamos en la posmodernidad escribir sin las perlas de conocimiento que nos obsequió el maestro Gavidia? Imposible sería entender sin él a Darío. Respecto a las Vanguardias, a la Vanguardia nicaragüense menos y aún menos a Joaquín Pasos, su Benjamín.
Un día de 1882, Rubén Darío llegó a tierras salvadoreñas, pero no debido a los desamores con Rosario Murillo, «La garza morena», como se ha repetido equivocadamente, sino porque iba tras las faldas de la gimnasta y artista circense mexicana, Hortensia Buislay, que había llegado antes a Nicaragua con su familia y que luego se mudó a El Salvador.
En una humilde casa ubicada en la Avenida de San José, antigua 8va Calle Poniente, el maestro Gavidia recibió a Rubén Darío, cuatro años menor que él, pues el alumno llevaba cartas de recomendación dirigidas a intelectuales y políticos salvadoreños. En Historia de mis libros (1916), Darío relató:
Entretanto, uno de mis amigos principales era Francisco Gavidia, quien quizás sea de los más sólidos humanistas y seguramente de los primeros poetas con que hoy cuenta la América española. Fue con Gavidia, la primera vez que estuve en aquella tierra salvadoreña, con quien penetran en iniciación ferviente, en la armoniosa floresta de Víctor Hugo; y de la lectura mutua de los alejandrinos del gran francés, que Gavidia, el primero seguramente, ensayara en castellano a la manera francesa, surgió en mí la idea de renovación métrica, que debía ampliar y realizar más tarde. A Gavidia aconteciole un caso singularísimo, que me narrara alguna vez, y que dice cómo vibra en su cerebro la facultad del ensueño, de tal manera que llegó a exteriorizarse con tanta fuerza (Cap. VIII).
Lo que poco se ha dicho es que seis años antes de que el escritor cordobés Juan Valera (1824 – 1905) le diera el definitivo espaldarazo al joven Darío en la archicitada carta con fecha del 22 de octubre de 1888 y que sirviera de prólogo a la segunda edición de Azul… (1889), el maestro Gavidia había encendido las alarmas sobre el portento dariano. Así escribió:
Posee la armonía. Todo en él es intuición respecto del verso. Hay en él
el principio germinador de la música. Él sabe esto. Es suyo el siguiente
endecasílabo:
La música triunfante de las rimas
Le está prohibido deliberar; pero tiene un formidable poder asimilativo. Tan feliz es su ingenio que más pronto llegará a la originalidad sin buscar camino, que buscándolo. Es nuestro lírico («Estudio sobre la personalidad de Darío»).
Años más tarde, ya muerto el alumno, dijo el maestro de él:
La emoción impidióme advertir entonces, si bien ya notaba que era una prosa rítmica, de mucha dulzura, que la misma prosa era una poesía.
Fue en la emigración donde el poeta me preguntó si había parado mientes en ello.
En efecto, es una poesía en versos blancos, que hoy he deseado escandir, en obsequio de los lectores (Obras, p. 7 y 144).
Cuando en 1886 Rubén Darío llegó a Santiago de Chile y conoció al escritor y periodista Pedro Balmaceda Toro (1868 – 1889), hijo del presidente chileno José Manuel Balmaceda Fernández (1840 – 1891), considerado uno de los principales promotores del Modernismo, el joven poeta ya iba totalmente educado y guiado por el maestro Gavidia.
Voraz lector y autodidacta, el maestro Gavidia fue poeta, dramaturgo, narrador, gramático, traductor, orador, politólogo, antropólogo, periodista, historiador, o sea, un renacentista que le enseñó francés y a los autores franceses de la época al insaciable estudiante.
Oigamos la lección:
Escribía traduciendo el poema «Stella» de Hugo. Buscaba manera adecuada para que en la adaptación no sufriera pensamiento e idea. Trabajaba en esto cuando llegó Rubén. Le comuniqué mi propósito y le leí, tanto el original como el traducido. Rubén escuchó atentamente y pidióme que leyera de nuevo. Lo hice, prestando él más atención. Me repitió su petición para que otra vez diera lectura al original. Al terminar, nos referimos a esta labor y él se despidió. Días después vi publicado en El comercio de don Francisco Castañeda, tirado entre los anuncios un poema de Rubén Darío con la métrica del alejandrino francés (Los desterrados, tomo I, p. 58, 1939).
El «Gran vidente de la poesía», como fue bautizado el maestro por el poeta guatemalteco Alfonso Orantes (1898 – 1985), le insufló vida y esperanza al alumno. Aquí es importante decir que el Modernismo no proviene totalmente de Francia como se ha repetido hasta el fastidio, pues la crítica ha insistido que el alejandrino es francés. El alejandrino ya existía en español desde el Cantar de Mio Cid (1200) y el Libro de Alexandre (finales del siglo XIII). J Mata Gavidia lo explicó muy bien:
Gavidia, con su innovación, no adapta al español el alejandrino francés, sino que partiendo de éste, logra encontrar otro tipo de verso – el tredecasílabo unificado y no el doble heptasílabo, cesurado-, que sobre todo, en Rubén Darío, borrará hasta la sombra de la cesura, y al ya no haber ese paro fónico y no meramente imaginativo, el verso se lanzará primero en forma de encabalgamiento y luego en total carrera rítmica, desde el principio al fin, sin interrupciones de ningún género. Este es el descubrimiento de Gavidia: no otro alejandrino, sino un nuevo tipo de verso (Magnificencia espiritual de Francisco Gavidia, p. 66, Ministerio de Educación, Dirección General de Cultura, Dirección Publicaciones, San Salvador, El Salvador, 1955).
El maestro Gavidia le quitó la cesura o pausa en el hemistiquio (entre las sílabas séptima y octava) tan propia del alejandrino español, y distribuyó los acentos en distintos lugares del verso, creando nuevos registros musicales tal y como después lo hicieron los vanguardistas con el verso en general.
Al igual que la Revolución Industrial, que tanto impacto tuvo en los modernistas y que agilizó el tren y el barco con la máquina de vapor, el maestro Gavidia le brindó rapidez al verso español. Edelberto Torres Espinosa lo dijo así:
El alejandrino español es rígido y monótono por su estructura inflexible, debido a la fijeza de sus acentos. Gavidia da cuenta de sus observaciones a los camaradas líricos, pero todos, excepto Darío, lo oye como a la lluvia que cae. Rubén lo escuchaba con la atención que le merece un suceso extraordinario. Su oído todavía no puede apreciar su armonía del alejandrino francés, que su compañero reconoce, pero su intelección aprehende al momento la excelencia del noble metro huguesco y su modalidad estructural […] El descubridor del secreto métrico, reconoce que Darío acaba de vaciar la melodía del español en el molde del alejandrino francés […] La reforma métrica de la poesía castellana se inicia así en una casa de San Salvador (La dramática vida de Rubén Darío, pp. 63-64, 1953).
A la lista de modernistas, especialmente a la de los iniciadores José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera (1859 – 1895), Julián del Casal (1863 – 1893) y José Asunción Silva, habría que añadir el nombre del maestro Gavidia como fundador y gran exponente del movimiento. Por eso Centroamérica resulta una mina de modernistas que estudiosos tanto de ayer como de hoy siguen obviando.
De acuerdo con el maestro José Emilio Pacheco (1939 – 2014), el animal totémico (emblemático) del Modernismo es la hipsipila, o sea, la mariposa. También puede ser el Gutzal o Quetzal. Sus plumas se regaron en diversas partes y por eso Darío, Joaquín Pasos, Alcides Arguedas, Jorge Icaza, Miguel Ángel Asturias, Rosario Castellanos, Juan Rulfo y tantos otros pudieron hermanarse con el vencido.
Los de hoy, especialmente los que nos dedicamos a la palabra en el siglo XXI, necesitamos maestros que nos tiendan la mano. Somos los vencidos por una sociedad que no educa sino que deseduca a través de ideologías que pulverizan el pensamiento y la libertad, pues mientras más analfabetas haya, más rentables les resultamos a las obscenas corporaciones que nos venden cuentas de vidrio -el iPhone, la tableta, la Inteligencia Artificial, la ropa, la comida, los carros, etcétera- y nos quitan las plumas del quetzal.
El conocimiento es una energía que atrae. Si hay buenos maestros también habrá, por ley de inercia, atentos estudiantes. Pero, como decimos en Nicaragua, amor no quita conocimiento.
Darío escribió escasas líneas sobre el maestro Gavidia. Por eso hago aquí otra incómoda pregunta: ¿Por qué su alumno no lo incluyó en Los raros (1896)? El maestro no sólo agilizó el alejandrino sino también el hexámetro. Más «raro», es decir, más fuera de la norma, no podía ser.
¿Hubiese podido componer Darío «Salutación del optimista», poema escrito en hexámetros, sin la puerta que le abrió don Francisco Antonio? Este olvido podría titularse «Sinfonía en gris menor»; menor porque es el tono de la tristeza.
Los que estudiamos el Modernismo frecuentamos en caravana León de Nicaragua y Metapa, hoy Ciudad Darío. Antes tendríamos que hacer una parada en El Salvador, específicamente en Cacahuatique, ahora Ciudad Barrios, la Belén del movimiento. Abrasados de amor, siendo tranquilos y fuertes, es fuerza detenernos, por justicia y respeto, en esta inicial Judá para honrar a don Francisco Antonio.
Ninguna otra profesión existiría sin los que ejercemos el llamado del magisterio. El maestro Gavidia lo sabía muy bien y por eso nunca olvidó a su maestra de francés Mademoiselle Agustine Charvin. Quizás por eso también tendríamos que asumir que nosotros y nuestras sociedades componemos todos los días, minuto a minuto, nuestra «Sinfonía en gris menor», ya que hacemos poco o nada por honrar a aquel hijo dilecto de San Miguel que nos abrió una veta, un mundo, un universo.
Por eso y por muchas otras cosas más, quiero, a través del maestro Gavidia, honrar a mis maestros: al anónimo juglar que hace más de ocho siglos compuso y entonó la épica de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a Lope, a Cervantes, a Quevedo, a Sor Juana, a Darío, a Pablo Antonio Cuadra, a Beethoven, a Chopin, a Tchaikovsky, a Puccini y a muchos otros incluyendo a Davey Yarborough, a Wynton Marsalis, a José Emilio, a Hernán Sánchez Martínez de Pinillos, a la maestra Amelia Mondragón y a la maestra Natalia Burgos por seguir pasando la antorcha, al maestro Alberto López Serrano, a Álvaro Guzmán, a Francisco Rodríguez, al maestro ateneísta y representante de la cultura salvadoreña a lo largo de décadas, el doctor José Manuel Bonilla y, sobre todo, a mis padres, doña Graciela Alvarado Castillo y don Guillermo Antonio Pérez, a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos Lino y Sara Alvarado, y a mis maestros salesianos que se hermanaron con disciplina, paciencia y compasión con aquel niño de Granada falto de esperanza.
Gracias, maestro Gavidia, por levantar la pluma del quetzal y enaltecer a esta todavía olvidada e ignorada región de lagos y volcanes llamada Centroamérica.
Muchas gracias.
Ateneo de El Salvador, 19 de septiembre de 2024