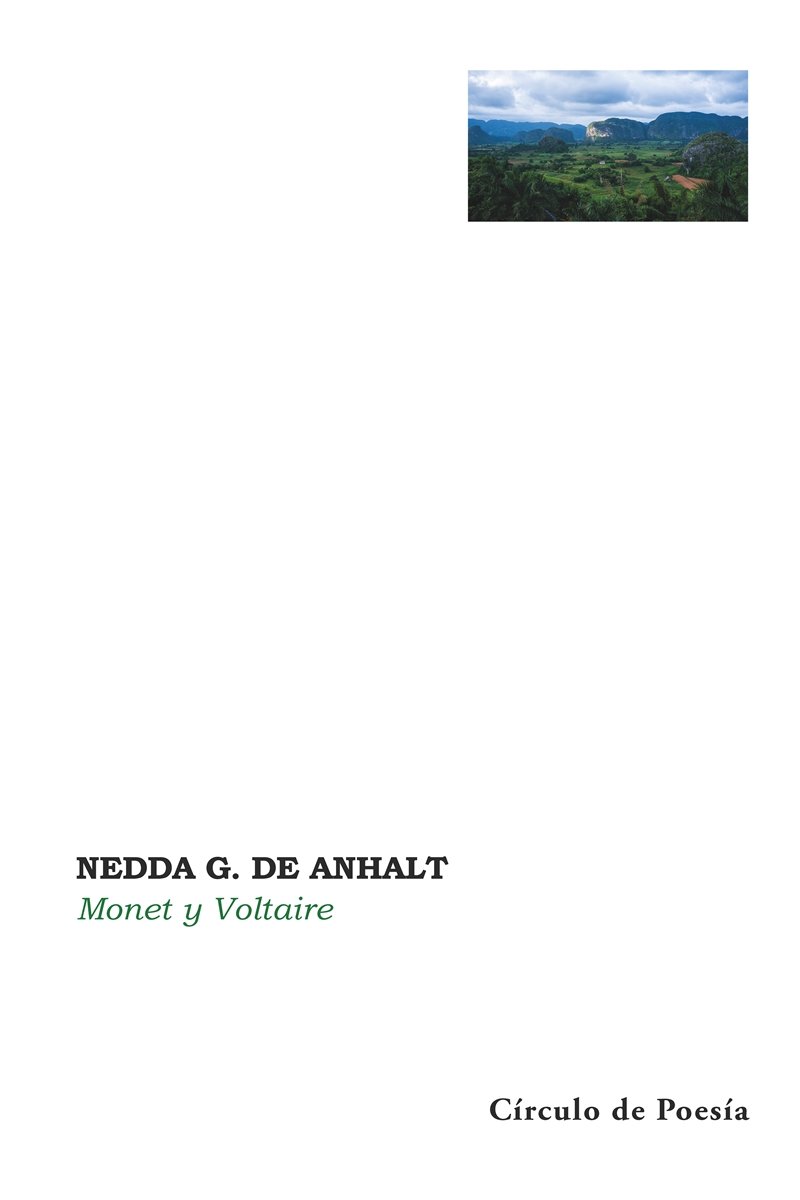Emanación de la vida: Historia de la carne de Bileysi Reyes
La llama latía viva en la carne
se sumergía como maraña de cuernos sobre la boca
y sobre mi pecho
relucía el alma ardiente: la palabra.
En acuerdo con las consideraciones platónicas, gracias al raciocinio es del todo posible para el Hombre aprehender la esencia de las cosas y lo circundante en tanto que él es capaz de ver más allá de lo develado por los (a veces engañosos) sentidos, irrefutables delatores de las apariencias. Será el alma, pues, oculta en la carne, lo que aproximará el sujeto pensante a la verdad del conocimiento y a los recuerdos ―esa otra forma del saber que nos transmuta hacia lo que ha sido olvidado en el cuerpo para la eternidad. Cuerpo, eso sí, que a decir de Barthes habla y se expresa en la lengua fundiéndose en materia verbal y carnal. “Solo se llega a ser escritor cuando se empieza a tener una relación carnal con las palabras”, había anunciado otro crítico, y no cabe duda de tal aseveración; porque desde nuestros orígenes y pálpitos en el tiempo hasta los avatares acaecidos en el lecho de los sueños, aquello siempre fue la razón de ser oculta tras todo acto poético.
Bileysi Reyes (República Dominicana, 1993), hechizada por la corporalidad física inscrita en el paisaje de la página, ha hecho de ella poderosa representación de la experiencia humana en la que se narra su historia, incluyendo la de la poeta misma. Lo ha contado en primera persona empleando una suerte de bitácora biográfica prosada paralela a los veinticinco poemas que conforman su más reciente obra, Historia de la carne (Huerga & Fierro editores, Madrid, 2025): A mi cuerpo gusta la sublimación de las formas/ mascar lo aprehensivo lo que es tenue./ (…) Es el cuerpo que no aprende a sopesar/ el oprobio de lo que ha sido y lo que se mece.
La petromacorisana arrastra consigo en estos textos todo el entorno ―materia y emoción incluidos― impregnando huesos, pupilas y piel en una travesía relatadora de la feminidad, de sus deseos y también de sus heridas: Hay una figura con un nido en los ovarios: sus piernas/ están erguidas y sus brazos extendidos. En su costilla una forma cuadriculada resume huecos (…)/ Hay una sangre consumida y un cordón inexistente./ La clavícula está expuesta en su venia estirada. Aún más, en una audaz pavana sobre la inexorable mutación corporal, se confiesa enfrentada, quizás inútilmente, a cremas hidratantes, fajas y gimnasios; al brócoli y a las dietas: (…) las cinco de la tarde/ la calle agrietada en mi epidermis/ pezones tallan colinas laterales/ sobre mi pecho.
Despojados de todo pesimismo enceguecedor, ya habíamos alertado que el cuerpo contemporáneo, arrebatado de su intrínseco valor como templo de nuestro quehacer a manos del coste mercantil que prostituye la figura, luciría haber devenido en fantasma. En ardid despojado de su innata sacralidad, insisto, de la sorpresa reveladora del misterio de la realidad como resultado del falso relato de una presunta perenne juventud y bellezas contenidas en un eterno ente ágil. Plástico, a decir verdad, tras haber sido concebido por unos otros a quienes su propietario ni siquiera conoce.
La poesía, por fortuna, en su primigenia búsqueda de la razón de ser de las cosas y del abecedario de sus significados, jamás abandonará el cuerpo. Lo demuestran los textos incluidos en esta Historia de la carne y lo confirma el incomparable Antonio Gamoneda, su penúltimo defensor, quien desde siempre le asumió partícipe de la vida y de la muerte; del placer y la enfermedad; de la ternura, la decrepitud y la violencia, tal como nos recuerda un estudioso suyo, el madrileño José Luis Gómez Toré.
Delicadamente cuidados y titulados, los maduros versos incluidos en este segundo poemario de Bileysi Reyes brotan inquietos desde el encierro peri pandémico mientras, cuaderno en mano y dormida junto a una ventana, ella se rinde inconforme ante la luminosidad que le refriega en un “archipiélago de horror”. En tal escenario nos cuenta la historia de una casa corola de rostros abiertos, la suya, cuyas habitaciones recordaban muertos mientras el viento doblaba la herida salida por la ventana; son acaso remembranzas de calendarios testigos de la levedad de sus sobrias carencias ancestrales mitigadas por el bálsamo materno mientras Detrás de nosotros una enorme ciudad nos absorbía/ como un sepulcro.
El arcoíris de metáforas empleado por la joven poeta aquí discutida ilumina un abarcador inventario temático más allá de lo anatómico en el que la idea del tiempo (acompañado de certeros intertextos de Proust y Huidobro) para empezar, es la sorpresa ante lo infinito que persigue el destino de la palabra a ser descubierta: ¿Hacia dónde se fueron las palabras?/ Se han sumergido como aureola de orfebre./ Me levanté de prisa y encontré huesos sobre el cenicero./ Sin importar el tiempo, estoy en el mismo lugar. En semejante dossier se habla de fonemas que naufragan en la tinta, solapados y dolidos, adheridos a la sombra de quien escribe sacudido por la duda, el pasado, o la amenaza de la soledad.
Y fiel a la idea del poeta testigo de su época, la escritora que nos ocupa plasma también en estas páginas justo lo que le acontece a ella en su propio devenir existencial: la epopeya del ser-sujeto que “se transforma en ley” ante el mar cuenco de mariposas que le muerde y le sofoca; la mujer que, herida por el amor, detiene el paso para que vuelen los peces, para regresar como estrella de mar, o nunca irse; la que vuelve atragantada con la espina en el costado… Conforme a lo logrado por Bileisy Reyes, queda poca duda de que el inmenso Antonio Gamoneda siempre estuvo en lo cierto cuando afirmó que la poesía no es, en su verdadera e intrínseca consistencia, un acto de referencia a la vida, sino en esencia, emanación de la vida misma.
***
Toda forma, todo vértigo sucumbe ante el poema:
la mano que tiembla se encoge
Me siento sobre mi mano. El pecho arde a la gravedad de la mochila. Corro en mi cordura: palpito. No, voy a escribir la historia de la carne: la carne palpita siempre empleando palabras simultáneas. Repercute sobre un torbellino de palabras. Estas me recorren. No puedo perpetuarme. Me pierdo en la torre; mi cabeza me hace esos jirones, las peripecias, la introvertilidad. El pensamiento de la carne me lame el pecho. No siento la tentación del polen sobre mi torso desnudo. El parentesco de la telaraña canta rodeada en la agitación de mi vagina [mi vulva se come sobre sí misma].
Te habían dicho que la carne se pudre en los vergeles y sobre la marisma se abre: como se abre la palabra, se abre también el cerebro y deja palpitar la llama de la vida.
Necesito el tiempo para estar en el tiempo, para somatizar sobre mis riegos. Me he perdido fuerte en un mar de versos que no quieren ser.
¿Cuáles son tus dudas?, te pregunté y recibiste el perfume de la nota.
La noche tiene garras y estalla frente a mí, corroída por un rayo, partida a la mitad. La serpiente se inmiscuye con cerrajerías lejanas camuflándose en el agua, cayendo sobre sirenas tendidas en la tierra fría, en la sangre, en un hilo de cientos de estrellas rostizadas en un firmamento rojo.
Bolas de nieve penetran el reflejo del puño sobre la boca, sobre la marisma resentida, sobre el vómito del agua. La calefacción se hace eco entre las dunas. La tempestuosidad toma forma, se adhiere al cenáculo, a la estirpe endemoniada que se cuela en la garganta. Los dedos se mueren formando círculos de pez.
Estoy tentada al tiempo, pero no sé si vivo.
***
Jochy Herrera es cardiólogo y escritor, autor de Fiat Lux. Sobre los universos del color (Huerga & Fierro editores, Madrid 2023), Premio Nacional de Ensayo de la República Dominicana 2024.