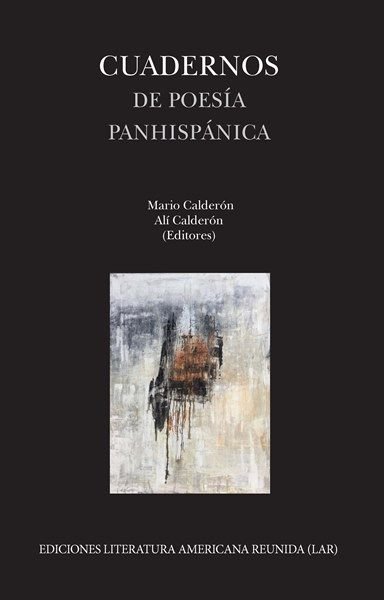Presentamos en Círculo de Poesía un cuento de Roberto Carlos Pérez (Granada, Nicaragua, 1976). Autor del libro de cuentos Alrededor de la medianoche y otros relatos de vértigo en la historia (2012 y 2016) y editor del libro de ensayos en homenaje al poeta mexicano José Emilio Pacheco: José Emilio Pacheco en Maryland (1985 – 2007) y de la novela modernista El vampiro (1910), del poeta y narrador hondureño Froylán Turcios. Ha publicado cuentos y ensayos críticos para revistas nacionales e internacionales como eHumanista, revista especializada en temas cervantinos y medievales, Carátula, revista cultural centroamericana, Círculo de poesía, revista electrónica de literatura, El Hilo Azul, revista literaria del Centro Nicaragüense de Escritores, Lengua, revista de la Academia Nicaragüense de la Lengua, La Zebra, revista de letras y artes, El pulso, periódico de investigación, Alastor y El Sol News, periódico de noticias de Nueva York, entre otros. Ha sido incluido en las antologías Flores de la trinchera. Muestra de la nueva narrativa nicaragüense (2012) y Un espejo roto (2014). Su cuento «Francisco el Guerrillero» fue traducido al alemán y apareció en la antología Zwischen Süd und Nord: Neue Erzähler aus Mittelamerika (2014). Estudió en la escuela de bellas artes Duke Ellington School of Arts y se licenció en música clásica por Howard University. Investigador de la obra de Rubén Darío (ha participado en festivales y homenajes y ha publicado diversos ensayos dedicados a preservar la memoria del poeta nicaragüense), es máster en literatura Medieval y de los Siglos de Oro por la Universidad de Maryland.
Ruinas
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Job, 2:7.
Y los ojos de todos se volvieron hacia él. Y las manos de todos batieron palmas con delirio…Y nadie veía al enfermo horriblemente desfigurado por la lepra, sino al artista, al maestro del pentagrama, vencedor del concurso, al gran valsista cuya música sólo podía compararse con la de los Strauss.
Edgardo Buitrago, José de la Cruz Mena: su vida y su obra.
Me encuentro aquí, en esta noche lluviosa, componiendo una carta que nunca nadie podrá leer.
Con cada trueno el silencio que sirve de eslabón entre las palabras salta en mil pedazos y se deshace en fragmentos de herrumbroso metal. Y caen los relámpagos en la oscuridad hasta alcanzar el ramaje que protege a esta cabaña. De su violento resplandor sólo un pálido brillo llega hasta mis ojos.
El último relámpago fue anunciado por furiosos instrumentos, una descarga musical que bien podría ser el destino tocando a mi puerta.
Se abalanzó cerca del río y tras su estruendo vino el fuerte olor a azufre y una cadena de estallidos que, mezclados con la lluvia, formaron el intrépido movimiento. La música del rayo se agolpó en mi mente como una larga modulación de violines que no podré anotar en el pentagrama, porque no es sólo la vista lo que he perdido sino también los dedos.
Una vela arde en el centro de la choza. Inquieta por la tormenta, la llama va escurriendo sombras alrededor de mis ojos. A su fuego se une el recuerdo de la vida que tuve entre la gente, lejos de las márgenes de este río. Es entonces cuando una ráfaga de placidez me sobrecoge por breves instantes, pues la soledad se vuelve a cristalizar tan pronto palpo las llagas que monstruosamente me han invadido. En ese momento todo se vuelve real y soy de nuevo una cadena de fracasos a los que quisiera poner término, sobre todo ahora que por fin comprendo que soy sólo polvo y ceniza.
Escribo, ¿escribo?, más bien hilvano en mi cabeza las palabras con que intento apaciguar el torbellino que azota mi alma, y todas ellas me conducen al pote de veneno que tengo cerca de mí. Porque, ¿qué es de la vida de un músico sin la alegría de tocar su instrumento? Un pintor que tuviera las mejores brochas y exquisitos óleos no podría imprimir nada en el lienzo sin sus manos. Mi vieja trompeta se encuentra en algún rincón de esta cabaña y, a veces, creo escucharla gritándome que la libere del maltrato del tiempo.
De niño creía que la trompeta era un interminable laberinto con extraños recodos pero mi maestro Alejandro Cousin me enseñó a pensar en ella como una extensión de mi cuerpo. Sólo así podría hacerla sentir cuanto es capaz de sentir.
Para muchos es sólo un instrumento de guerra. La ignorancia le ha otorgado esa vil condición. Supongo que quienes así lo creen jamás han escuchado el Concierto para trompeta que en la deslumbrante Viena de 1796 compuso Franz Joseph Haydn. Su segundo movimiento me incita a llorar.
Pero no me encuentro en el hermoso empedrado de la calle Rauhen Steingasse ni tampoco en el bulevar Praterstrasse, cuyos cafés dieron calor a tantos artistas en los duros inviernos del siglo XIX. León no es la efervescente Viena que abre sus puertas a los músicos para conducirlos a la gloria. Llegan sin nada, con las bolsas vacías y un escuálido equipaje a respirar un aire cargado de música. Así llegó Mozart y también Haydn, su maestro. Pero yo, joven provinciano de una remota región de América, jamás contemplaré los pinos que acompañan las cantarinas aguas del Danubio con su sombra. ¡Qué horror! ¡Qué desdicha!
Compongo esta carta porque en la soledad las palabras me liberan de cuanto me perturba. Mi barco hace aguas y sé que ningún navegante reparará en la botella que nunca va a ser lanzada al mar con su patético contenido. Nadie sabrá de esta carta ni advertirá que en sus palabras está la última voluntad de un condenado a muerte.
El dolor que me embarga es insoportable. Quisiera atribuir esta frase a la instintiva flaqueza humana de exagerar pero las llagas no me permiten mentir. Aun cuando no puedo verlas, van más allá del estigma y sobrepasan lo que comúnmente se conoce de ellas. Cuando en 1894 un médico me diagnosticó el mal que me aqueja, la sola palabra me pareció repugnante: lepra.
Atribuí las primeras señales a una exigua irritación. Para entonces mi carrera musical marchaba de maravillas y mi único objetivo era llegar a Viena. Con un desvencijado cornetín y la ambición de aprender todo cuanto pudiera sobre música, abandoné Nicaragua siendo un adolescente. Tenía la ilusión de pertenecer a una gran orquesta pero un día cualquiera empezaron a tejérseme en la imaginación un sinnúmero de melodías que a gritos pedían ser anotadas en el pentagrama. En ese momento comprendí que también ansiaba ser compositor.
Crecí en una época de relativa calma. Los enfrentamientos civiles que habían desembocado en la guerra contra William Walker estaban extinguidos y, tal vez por ello, el gobierno hizo lo posible por atraer a inmigrantes europeos. Con ellos llegaron grandes novedades. Quizás por eso León se convirtió en el centro musical e intelectual del país. Pero el progreso nicaragüense seguía siendo insustancial para mis propósitos. Como mis hermanos, yo pensaba que ninguna de nuestras ciudades alcanzaba el rango de metrópolis, y el sueño de llegar a tener nuestro París pronto se desharía entre guerra y guerra o en las manos de algún execrable caudillo.
No obstante el corazón se me desbocaba al oír los compases que venían en demacradas partituras allende el mar. Vivaldi fue una revelación. ¿Cómo no serlo? No tendría más de diez años cuando un 24 de diciembre mi padre me llevó a la catedral. Allí escuché el Gloria, esa gran pieza sagrada que, como tantas otras, el maestro Vivaldi compuso para las niñas expósitas del orfanato Ospedale della Pietá, donde daba clases de violín.
También yo he compuesto piezas sagradas que, por supuesto, jamás superarán a las del sacerdote rojo, como cariñosamente llamaban a Vivaldi, y como él, también busqué en la Biblia temas para mis composiciones. Nunca me hubiera imaginado que de los versículos que leía en la Vulgata me llegarían ecos de la más vergonzosa enfermedad desde los tiempos de Moisés.
Tengo lepra. Antes de abordar la encrucijada que me obligará a decidir si continúo en esta agonía o me tomo el frasco de veneno para tábanos, quisiera decir que alcancé suelo salvadoreño como miembro de la Banda de los Supremos Poderes. Antes había probado suerte en Honduras, donde ya eran reconocidas mis habilidades en el barítono. Desde luego, no era éste el instrumento de mi predilección, pero eso no tenía importancia si Honduras me acercaba a la gran Austria. Y fue allí, en esas tierras vecinas, donde compuse mi primera pieza, una danza de estructura ternaria cuyos violines evocaban los aires populares de mi país.
Atraído por la fama de un músico alemán, me trasladé poco después a tierras salvadoreñas. Además de ser un excelente director de orquesta, el maestro Frederic Dreus era un espléndido historiador versado en teoría y grandes compositores. Gracias a él tuve en mis manos dos tratados: el de armonía escrito por Jean-Philippe Rameau, y otro que dejó en mí una profunda huella, el de Hector Berlioz, centrado en la instrumentación y cuyas partes más importantes el maestro Dreus me tradujo de su versión alemana.
En uno de tantos ensayos, el maestro Dreus nos dio una partitura que tomó por asalto mi existencia. Los primeros compases —un trémolo de violines seguido por una espléndida melodía exhalada por los cornos franceses— atenazaron un nudo en mi garganta. Aunque quizás en algún momento pensó en interrumpir el ensayo, el maestro Dreus no pudo sino dejarme llorar. Así, conmovido hasta los huesos, ensayé durante dos semanas hasta que llegó la presentación, cuando aún más impresionado, quizás por la concurrencia, sin el mínimo esfuerzo se deslizó por mi trompeta y los demás instrumentos El Danubio azul, de Johann Strauss, el vals que ha sido para mí la medida de todas las cosas.
Afincada mi mente en la burbujeante ciudad de los valses, del Danubio y los bosques saturados de cipreses, mi corazón entendió que alcanzar tan mágica metrópolis era impostergable. Aún no había confesado mis propósitos a nadie, pues tan desmesurada aventura dependía de un conjunto de equilibrios difíciles de congregar en ese momento: contactos, permisos y por supuesto, dinero que no poseía. Pero la suerte estaba echada. Una tarde de amor en el Danubio y la posibilidad de aprender a componer valses de la mano de Strauss serían la mejor recompensa a cualquier sacrificio. Mi universo era resplandeciente.
Creo haber dicho que mi desgracia comenzó con una excoriación en el rostro que de inmediato levantó un muro de sospechas. Fui remitido a las dependencias médicas del cuartel donde ensayaba la Banda de los Supremos Poderes. Bastaron breves momentos para que mi mundo se desplomara. Sin piedad, un médico alemán me escupió la noticia y de golpe mis anhelos y mi cosmos se redujeron a un espeluznante pabellón para leprosos al que fui desterrado. Me escoltaron cuatro gendarmes y el oprobio. Mil ochocientos noventa y cuatro fue el año en que perdí la vida.
En mis ojos se agolpan las lágrimas de tantas lunas al pensar en el instante en que abandoné tierras salvadoreñas. Nada me ataba a ese pequeño país, donde quedaron reducidos a escombros mi aliento, mi bizarría, mi confín musical. Antes de emprender viaje de regreso a León, compuse unas ave marías y se las entregué a la Madre Superiora del sanatorio en agradecimiento a su bondad. Según entiendo tuvieron fortuna en España. ¡Dios me salve!
Han corrido dos lustros desde que, a través de unos ojos azogados por la lepra, contemplé las vetustas calles de León ya sin mis padres, quienes para 1894 habían pasado a mejor vida. No he sido hombre de arrebatos y por eso acepté el edicto del presidente José Santos Zelaya, gran admirador de mi música, eximiéndome del destierro en Isla de Aserraderos, donde van a parar los leprosos de mi país. Tan dadivoso ha sido conmigo el presidente Zelaya a pesar de su fama de tirano, que ordenó se me concediera una simbólica plaza de sargento para solventar los gastos médicos que conlleva mi enfermedad. En pago a su largueza, le dediqué una pequeña marcha.
Yo, que me ahogo ante el resuello del oboe y el aliento del violín, dejé de tocar la trompeta cuando la lepra atrofió mis dedos. Solo y con la inamovible decisión de no arriesgar la vida de mis hermanos, decidí exiliarme en las márgenes de este pequeño río, mi hipotético Danubio cuyo vals aún no había sido compuesto. Sus aguas discurren en festivas gradaciones, haciéndome olvidar la vida que se detuvo cuando la lepra la escindió, apartando para siempre al ilusionado trompetista del manojo de inmundicias que ahora soy.
El espacio entre éste y el último pensamiento ha de entenderse como huella de la tormenta. La tromba apocalíptica que esta noche destila corrientes de aire por la cabaña hizo mella en la llama de la vela, obligándome a interrumpir esta carta, mi último aliento de vida. Lo sé porque sin su calor mis ojos advierten el frío y la displicencia de la noche. Aunque deformes como mi cuerpo, las siluetas que la llama erige son las magnánimas cómplices de mi soledad.
Dos fechas me aprisionan, dos fechas separadas por un decenio en que la existencia se convirtió en el reducto de la negatividad del mundo. La lepra es el símbolo de mis fracasos, la mortaja con que el trompetista quedó sepultado para siempre.
Se dice que detrás de cada héroe hay una gran tragedia. No soy Tristán ni Lohengrin, los héroes míticos glorificados en la música de Richard Wagner. Tan sólo soy un hombre de provincia que no conoció a su Isolda y tampoco luchó por el amor de Elsa. Aunque sin ojos ni dedos, vacié la amargura sobre el pentagrama hasta construir filigranas en el desierto. Quien quiera averiguar lo que reposa en el corazón de un joven músico cuya posibilidad de enamorarse le fue arrebatada, habrá de encontrar las claves en las letras de las canciones populares que he compuesto.
No se miente ante la muerte. Aunque no pude llegar a Viena, ¿por qué no traerla a mí? Ralentizado mi vigor de antaño, me negué a permitir que el compositor capitulara ante su avasalladora realidad. Si lo hizo Beethoven, el sordo de Bonn ¿por qué no éste leproso? En mi pecho siempre resonarán las dolorosas notas del adagio cantabile de la Sonata Pathétique y los trágicos timbres del allegretto de la Séptima sinfonía. Ellas me erigen en la mente la imagen de mi ataúd marchando hacia su morada final. Pienso en el frágil maestro, triste y compungido, ante un destino irónico que a él le arrebató el oído y a mí, ojos y dedos.
Junto al pote de veneno está el manuscrito de mi magnum opus, el triunfo baladí de un hombre sesgado por el oprobio. Soy Job y también Lázaro, el leproso del Evangelio de Lucas que mendigaba a las puertas del palacio de Epulón, mientras los perros le lamían las úlceras. Mis llagas rezuman un fétido aroma y seducen a los tábanos que han hecho morada en los ramajes de la cabaña.
En torno a mí se ha congregado un pequeño círculo de discípulos. Temerosos, se acercan a una prudente distancia desde la cual corrijo sus composiciones. En pago, ellos transcriben en el pentagrama las luctuosas melodías que bullen en mi cabeza y materializo con la barra de acero que guardo junto a mi cama. Ella me sirve de diapasón y de triste instrumento.
Cuando ya no sea más que un cúmulo de desperdicios —quizás ya lo soy— éste vals hablará por mí, y hablará de mi carne putrefacta cortejada por los tábanos, cuyo aleteo es lo único que me advierte su fastidiosa cercanía, porque he perdido la sensibilidad en la piel. Se posan sobre las llagas y engullen todo lo que mi podredumbre les ofrece.
Jesús, mi hermano mayor, me dice que este vals es el vals de mi vida y de mi muerte, y que en él descansan mis ilusiones frustradas. Nota por nota, desde su prolongada introducción, he dejado en claro que mi lúgubre existencia es un monumento en ruinas. Por eso le he dado ese título y elegí para su inicio un tono menor, el tono de la tristeza.
En cada frase, en cada sección y en todas sus melodías permanecen cristalizados mis anhelos: la Viena que no pude conocer, los crepúsculos en el Danubio y otras tantas ilusiones que hoy son sólo escombros. Tras su coda se diluye la distancia y el inmensurable océano se agosta para acercarme un poco más a la ciudad de mis sueños.
No será el vals de la alegría, ni el vals con que el apuesto caballero vestido de frac ofrecerá a la fina señorita un mágico momento en compás de tres por cuatro. Es el vals de la amargura en que los violines y todos los atormentados instrumentos expresan lo que la desdicha no me permite decir. Es también la historia del enfermo que como un animal asustado, despierta de madrugada y percibe la tristeza y la vejación en cada órgano de su cuerpo.
Afuera ruge el Danubio alimentado por la tormenta y en sus corrientes se escucha un desgranar de robustas melodías. Acaricio el pote de veneno e imploro a Dios, el Dios de Job y de Lázaro, que sus aguas arrastren hasta el mar las siniestras ideas que en esta noche de lluvia rondan en mi cabeza.
Prolongar la vida es también prolongar la agonía. Atormentado por dantescas visiones, quizás esta idea haya seducido a Robert Schumann, el más romántico de todos los compositores, quién en una noche de locura se lanzó al Rin en medio de gritos y delirios. Entre tantos grandes compositores es con él con quien hoy me identifico. A él lo salvaron unos pescadores y a mí el único consuelo que me queda son las palabras.
Cediéndole al destino la última línea, sólo me resta decir que si el honor y la felicidad no fueron para mí, que sean para otros. Que Dios y la música me acompañen. Yo, el peor del mundo,
José de la Cruz