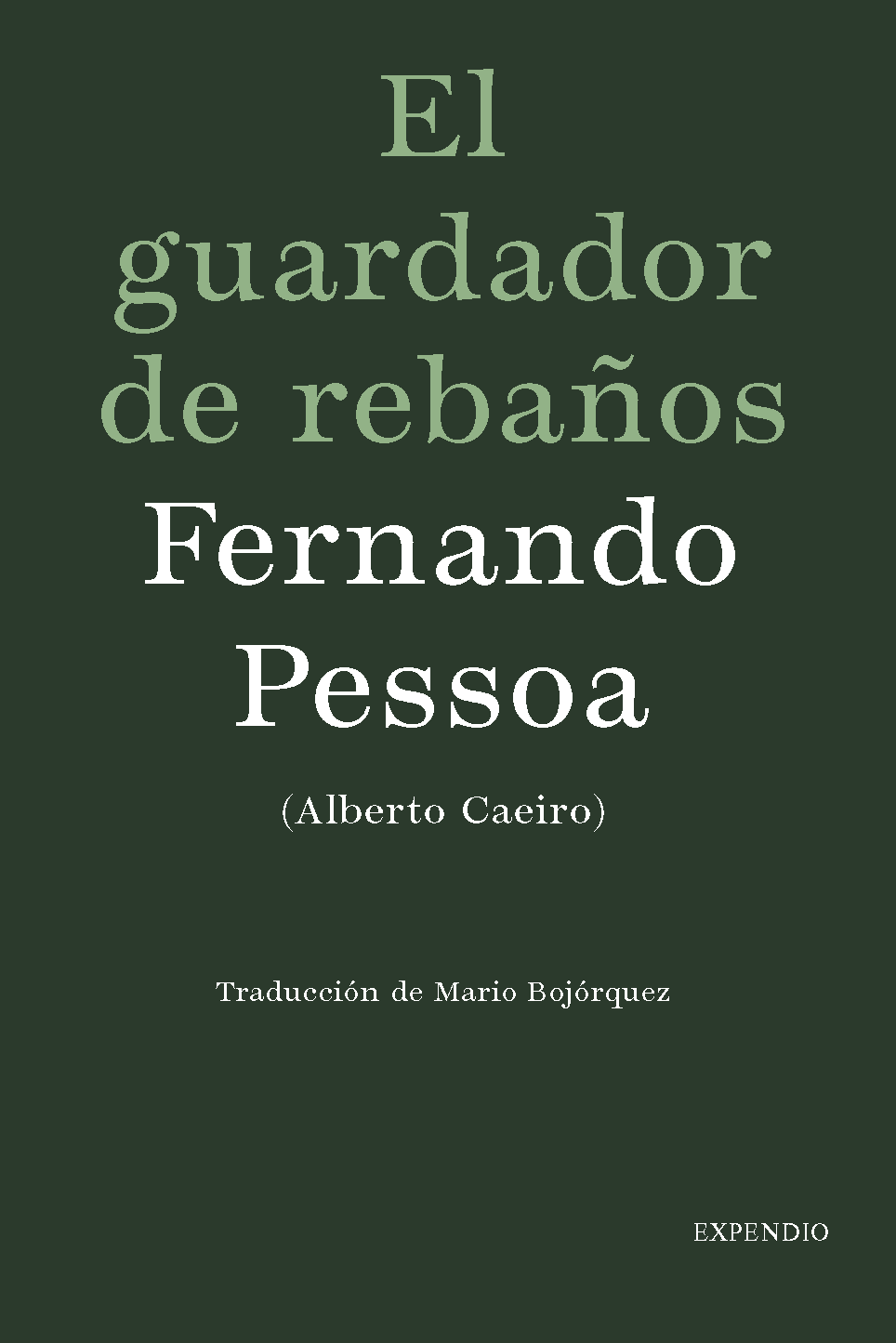La tragedia de Hércules
por Daniela Armijo
Casi pegada a la pared que simula la piedra antigua de un castillo, una mesa larga. Tras ella: la madre, el padre, las dos hijas mayores (rondarán los once, doce años) y el festejado. Frente a la familia, en medio de la mesa, un pastel. El Zeus de merengue sostiene en su cetro las seis velitas que el niño, disfrazado de Hércules, no llegará a soplar.
El fotógrafo ha venido en punto de las cinco para hacer los retratos incluidos en el Paquetecumple: uno del festejado con su familia —el que está realizando ahora— otro con sus compañeritos de la escuela; varios retratos sueltos del niño en el área de juegos, por ejemplo: posando en un columpio con su capa azul y su espada de héroe griego (que en realidad es el palo de la piñata forrado con aluminio y papel china), o junto a la piñata de Pegaso, o riendo con la cabeza echada hacia atrás.
Nos gustaría que le tomara una foto a Eliot con su maestra, dice la madre, rompiendo la postura detrás de la mesa. Toma a su hijo de un brazo y se dirige, junto con el fotógrafo, al otro extremo del salón. Es ahí la zona de los adultos, punto de visión privilegiado para que los padres puedan monitorear los gritos y correteadas de sus hijos mientras toman refresco en vasos de unicel y pican Sabritas en espera de que les sirvan el sandwichón.
Buenas tardes, maestra Yoli, dice la madre, tocando por el hombro a una mujer de falda verde y cabello recogido en moño alto. Eliot quiere sacarse una foto con usted. La madre le da un empujoncito al niño, que encuentra raro ver a su maestra sin uniforme. Lo haría con gusto —responde ella— pero, ¿dónde está?La madre voltea a ver a su hijo, que le devuelve la mirada avergonzado. Este niño no es Eliot —amplía la maestra su juego—. ¡Es Hércules! El niño levanta su espada: ¡Soy yo, soy yo!, y con la emoción tira sin querer un vaso de refresco que se derrama sobre la falda de la invitada, una mancha oscura que aparecerá en la foto que ella no podrá mirar durante años y que, al igual que los recortes de periódico, los documentos del juzgado y los certificados de la policía, se irá tornando amarillenta dentro de la carpeta que su psicóloga le recomendará tirar, para qué guardas eso, Yolanda, le dirá cada que vez que el tema salga en consulta. Pero… ¿Acaso hay otro tema?
Ya déjalo ir es otra frase que repetirá la psicóloga y que rebotará en la cabeza de la maestra cada que vea a un niño en la fila del supermercado, o cuando, al buscar un cinturón entre la ropa colgada en el clóset, sus dedos rocen sin querer la falda verde con la mancha de refresco transformada ahora en tatuaje sobre la tela porque nunca la quiso lavar, nunca la quiso tirar.
¿Verdad que una vaca no puede tener hijos con una gallina?, pregunta Eliot, aprovechando que su madre ha ido a buscar un trapo para limpiar el refresco. La única respuesta que la maestra puede ofrecer es otra pregunta: ¿De dónde sacaste eso? Unas fotos en internet, dice el niño, pero la conversación no puede seguir porque ¡Juego de las sillas!, anuncia un payaso con micrófono, y enseguida un enjambre de niños inunda el centro del salón, donde esperan las sillas colocadas en línea recta, cerca de las bocinas de donde sale La vida loca de Ricky Martin. La mujer se queda pensando en la pregunta de su alumno, y cómo explicarle esto a su esposo días después, cuando la abrace por la espalda y le bese la cabeza al encontrarla sentada frente a la computadora, cómo decirle que las imágenes no responden a ninguna perversión oculta, sino que son una forma de recordar al niño.
La madre no vuelve nunca con el trapo, así que un puñado de servilletas bastará. La maestra siente ganas de irse ahora, pero se ha prometido quedarse hasta después de la piñata y, además, qué bien se siente ver a los niños jugar, ensuciarse las rodillas y meterse a la boca puñados de cacahuates con las manos empanizadas de tierra.
¡Sólo quedan tres!, está diciendo el payaso. Es una lucha entre Hércules, una niña de lentes y otra con vestido de gasa rosa y zapatos negros de charol. Los que quedaron fuera del juego han formado una audiencia dividida, niños a la izquierda y niñas del otro lado. Ellos ovacionan a Hércules y ellas gritan frases atropelladas de las que salta cada tanto el nombre Zenaida. La de lentes es mi nieta, dice girando el torso un hombre sentado frente a la maestra. Ella sonríe e inclina la cabeza, no quiere pronunciar palabra, no le interesa conversar. ¿Usted tiene nietos?, pregunta el hombre. ¿O hijos? No, miente ella, aunque si tuviera ánimos de socializar tal vez le diría que sí, tiene un hijo recién egresado de la universidad que ahora vive en el extranjero. Deberías venir a verme, le dirá el hijo cuando pocos días después ella le cuente lo sucedido. Te hará bien separarte de todo, rodearte de naturaleza, despejar la mente, escuchará ella del otro lado del teléfono, y cerrará los ojos aunque no pueda dejar de ver la piñata de Pegaso partida en dos, sus entrañas de Miguelitos y Tix Tix desparramadas en el suelo salpicado de confeti, y ella parada en medio del salón con el palo de la piñata: espada de Hércules en mano.
Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón, retumban las bocinas en el juego de las sillas, y con la última palabra la canción se corta de un golpe, silencio suficiente para que el sentón de la niña de lentes se amplifique en el eco vacío, seguido de ovaciones de niños y adultos. Oh no, dice el hombre junto a la maestra, y se reacomoda en la silla para abrir espacio a su nieta, que se acerca con cara de llorar.
¡Aplaudan todos los que quieren que gane Hércules!, vocea el payaso. El bando de los niños ruge mientras Hércules, cual deidad, recibe con los brazos extendidos el apoyo de sus súbditos. ¿Y Zenaida?, vuelve el payaso, señalando con su mano enguantada a la contrincante. La niña gira sobre sus talones al igual que una muñequita de caja musical, como para recibir con todo el cuerpo los gritos y las porras de su equipo.
¿A quién le vas tú, mi amor?, pregunta el hombre, ofreciéndole a su nieta un jugo de uva en cartón.
A ninguno. ¡Que se mueran! Responde ella.
¡Ey!, regaña el abuelo, y voltea a ver a la maestra, quien con un movimiento de ojos le da a entender que no tiene de qué preocuparse.
Es muy competitiva, se disculpa el hombre.
A esta edad todos lo son, dice Yoli. Más con este tipo de juegos que… Sus palabras son interrumpidas por las del tiburón, que vuelve a saltar con furia desde las bocinas. La capa azul y la falda de gasa se persiguen alrededor de la última silla, y cuando la música se detiene, Hércules tropieza y Zenaida se sienta. El juego ha terminado.
Hércules entonces corre a la mesa de regalos, donde sus hermanas reparten las bolsitas de plástico a los invitados, formados en fila para romper la piñata que el padre va alzando poco a poco, las manos cubiertas con una pañoleta para no quemarse con la soga.
El festejado es el primero en pegar, las hermanas organizan a coro y palmadas el dale dale dale que marca el compás de los espadazos de los niños contra el caballo alado. La maestra se levanta de la mesa para unirse a la multitud y poder despedirse de Eliot y su madre apenas termine la piñata. ¿No se queda para el pastel?, ofrece la madre. Me encantaría, miente Yoli. Pero tengo otro compromiso.
Los niños no logran aún romper la piñata, ¿qué hacemos?, parece decirle el padre con una mirada a su esposa, ambos acomodados en extremos opuestos del salón.
Las hacen a prueba de bala ahora, bromea la madre con la maestra, señalando con la barbilla la piñata. ¿Se anima? Y sin esperar respuesta la toma de un brazo y la lleva al centro de la pista. ¡¿Quién quiere dulces?, grita. Los niños cierran el círculo para abalanzarse cuando la piñata explote. A estas alturas, el caballo ha perdido la cola, un ala, y tiene el hocico achatado.
Con el primer golpe, Yoli atraviesa el vientre de Pegaso y escapan algunos Pulparindos que hacen crecer la euforia de los niños. El padre jala la cuerda para salvar al caballo de un segundo espadazo. La piñata se columpia, y ahora sí, piensa la maestra agarrando con las dos manos el palo, como si fuera un bate de beisbol, ahora sí. Deja que el caballo pase por encima de su cabeza y entonces ataca con todo lo que tiene. La piñata revienta y la espada se vuelve súbitamente más ligera: sólo el mango queda apresado entre los dedos de la maestra, y por el aire viaja un trozo de madera, las tiras de papel china se sacuden con la fuerza del impulso hasta que la nuca de Hércules detiene el proyectil en seco.
Los gritos de los niños que se abalanzan sobre los dulces se confunden con los gritos de los adultos que rodean al festejado. Él sólo llora, parece que está bien, ni sangre ni chipote. Fue sólo el susto, dice la madre cargándolo y ofreciéndole un poco de agua que alguien le alcanza. Yoli se acerca y lo único que puede balbucear es perdón.
No se preocupe, dice el padre, entretejiendo los dedos en la melena de su hijo. Ya pasó. ¿Verdad, Eliot? El niño se escapa de los brazos de su madre y corre a unirse al enredijo de piernas y manos que se arrastran entre los dulces desperdigados.
No sé cómo se rompió…
No se preocupe, dice la madre. Toma a la maestra del hombro. Venga, ayúdeme a servir el sandwichón.
Cuando ya las dos mujeres se han alejado del caos de la piñata, Hércules llega corriendo y jala la falda de su madre.
Me duele, dice, y cae al suelo con los ojos abiertos. La capa enmarca su silueta al estilo de una sábana mortuoria.
Los gritos, los llamados, la sirena de la ambulancia que viene cuando ya nada se puede hacer, le llegan entrecortados y revueltos a la maestra. Sólo puede mirar la camilla sobre la que han acomodado el cuerpo del niño. Está cubierto con una manta que no llega a tapar los tenis, único detalle que desarmoniza con el disfraz de héroe griego, y es que, aunque una de las hermanas insistió en que el festejado usara sandalias de tiras largas, el consenso familiar había decidido que un par de tenis sería lo más adecuado, pues un niño, en el día de su cumpleaños, juega y corre sin parar.
––––––––––––––––
Daniela Armijo es Maestra en Creación Literaria por la Universidad de Texas en El Paso y Licenciada en Ciencias Humanas por la Universidad Iberoamericana Puebla. Es autora del libro de cuentos El makech púrpura (Interior 403, 2022). Sus textos han sido publicados en Sargazo (Instituto de Cultura de Quintana Roo, 2020), Lados B (Editorial Nitro Press, 2018), BidiBidiBomBom – Antología Homenaje a Selena (Editorial Paraíso Perdido, 2018) y en diversas revistas de circulación nacional (Círculo de Poesía, Efecto Antabus, Carruaje de Pájaros, La Peste, Marabunta,entre otras). Ha impartido cursos de literatura y escritura en la Universidad de Quintana Roo, la Universidad de Texas y en centros penitenciarios. Sus proyectos han contado con el apoyo del PECDA, FONCA y CONACYT. Asesora proyectos individuales de escritura e imparte talleres de creación literaria. Es fundadora y directora de Flores en la herida – Literatura penitenciaria, y antologadora y editora de los tres libros desprendidos de este proyecto: Flores en la herida (2020), ¡Prendan las celdas! (2023) y Tragaluz (2023).