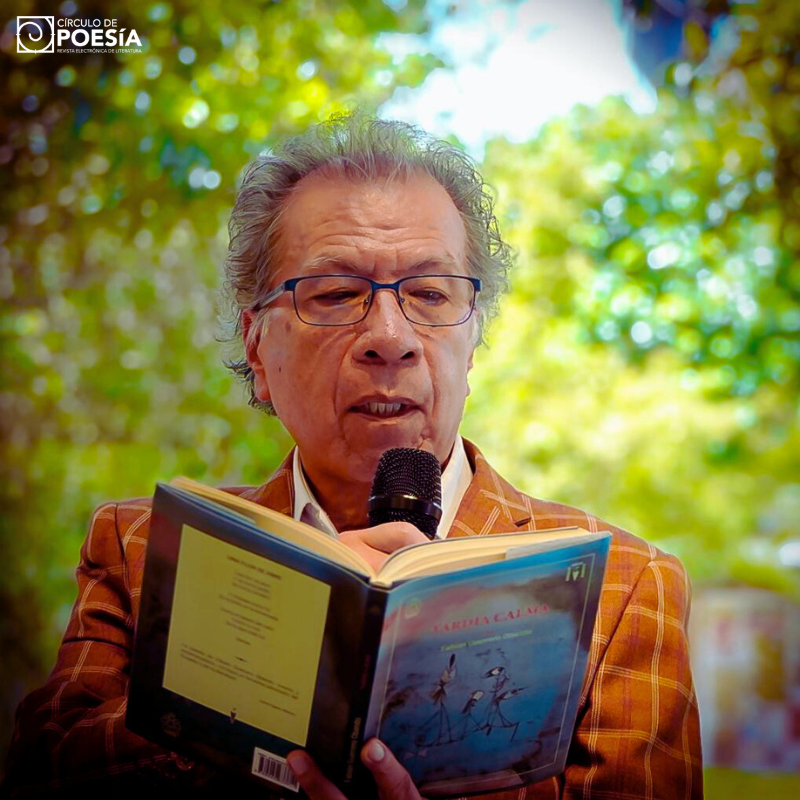Se fue a dormir a su cama
para no despertar jamás.
Su lecho fue su tumba,
una lápida bajo los escombros de su cuarto,
bajo los escombros un mausoleo.
No hubo un nombre ni una fecha de nacimiento,
no hay fecha de muerte, no hay epitafio.
Hay solo sangre y el marco
de un retrato hecho trizas
junto a ella.
Hablaba a señas
un grupo de mudos
cuando cayó una bomba
y se callaron.
Anoche llovió de nuevo.
La planta nueva buscó
un paraguas en el garage.
El bombardeo se puso intenso
y nuestra casa
por el barrio
buscó refugio
Una vez me quedé sin casa
Los escombros de la ciudad
infestaban las calles.
No pudieron encontrar una camilla
para cargar tu cuerpo. Te acostaron
sobre una puerta de madera
que hallaron bajo los escombros.
Tus vecinos: un muro que camina.
Las cicatrices sobre el rostro de nuestros niños
van a perseguirte.
Las piernas amputadas a nuestros niños
van a correr detrás de ti.
Salió de casa a buscar algo de pan para sus niños.
Solo la noticia de su muerte pudo volver.
No hubo pan.
Nada de pan.
La muerte se sienta entre los niños y come.
No necesitó de la mesa puesta
y tampoco del pan.
Un padre despierta de noche y mira
rayas de colores sobre el muro.
Las hizo su hija de cuatro años.
Esas rayas están a metro veinte de altura,
el próximo año estarán a metro y medio.
Pero espera,
la pintora murió
en un bombardeo.
Ya no hay colores.
Tampoco muros.
¿En qué estás pensando?
¿Estás pensando?
¿En qué?
¿Estás?
¿Sigues ahí?
¿Estás ahí?
Pregunta mi hijo si,
cuando volvamos a Gaza,
podría comprarle un perrito.
“Te lo prometo, si encontramos alguno”, le digo.
Y le pregunto si quisiera ser piloto
cuando crezca.
Me dice que no,
que no gusta de tirarle bombas a la gente o a las casas.
Cuando muramos, nuestras almas dejaran sus cuerpos,
llevarán con ellas lo que amaban
de sus habitaciones: el perfume,
el maquillaje, las plumas, los collares.
En Gaza, nuestros cuerpos y nuestros dormitorios
fueron destruidos por igual.
Nada le queda al alma
que durante días
estuvo atrapada entre los escombros.