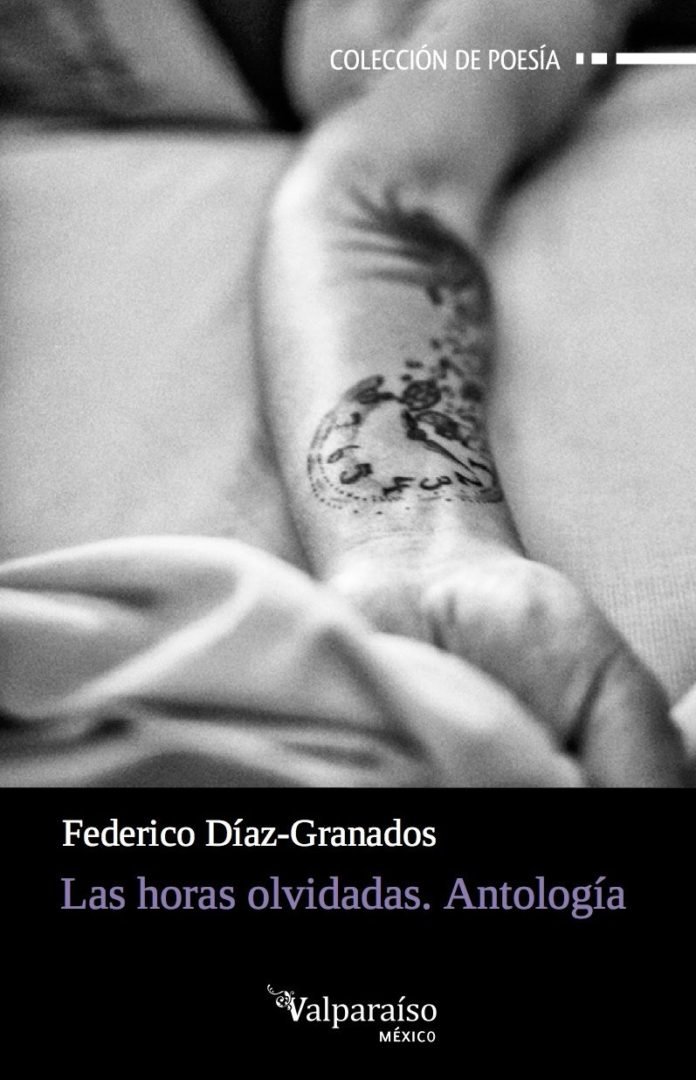Hernán Lavín Cerda (1939) vive en México desde hace una treintena de años y se ha significado como uno de los poetas más interesantes del exilio chileno, formador de varias generaciones de creadores. Un poeta entrañable para la poesía mexicana.
DESPUÉS DE SONREÍR COMO UN CHINO
AFICIONADO A LA ROBÓTICA,
HERNÁN RODRIGO LAVÍN CERDUS
SE DESNUDA CON ALGO DE NOSTALGIA
EN ALGÚN LUGAR DEL MANICÓMICO
(Muestra de poesía en verso y en prosa)
Desde la antigüedad más antigua,
Todas las artes que en el mundo han sido,
Son obstinadamente masturbatorias:
Incluso la santísima muerte.
Salvador Dalí, alias Cayo Valerio Lavín Cerdus
SABIDURÍA DE LOS ZAPOTECAS
Como los zapotecas, yo también sospecho
que incinerar a los que acaban de morir con el dibujo
de aquella sonrisa en los labios, no es una buena costumbre.
No solamente desaparecerá la visión del mundo
en los ojos de los muertos, sino además el jardín
o el precipicio donde aún habitan sus almas.
Entierren a los que acaban de morir, si aún les parece bien.
¿Por qué no los entierran bajo el poder y la gracia
de aquellos árboles cubiertos por el esplendor de las flores amarillas?
Si ya no hay otro camino, será mejor que los entierren, paso
a paso, en su visión del mundo, sin enterrarlos nunca.
No permitan que los muertos al fin se precipiten
a la fosa común dominada por los hijos del Dios del Fuego.
Como los zapotecas, yo también me deslizo
entre aquellas nubes que se abren y se cierran, como aves
que se deslizan entre la primera luz
del crepúsculo del amanecer, y aquel asombro
del crepúsculo del atardecer
durante la ausencia de su primera y última luz.
Como los zapotecas, yo también sospecho
que incinerar a los que acaban de morir con un soplo de vida
o con aquella espiral del vértigo en sus labios, no es una buena costumbre.
EL FANTASMA
Cuando murió Marcello Mastroianni, mi mujer se puso a llorar con un entusiasmo envidiable, como si nuestra galaxia, que nunca ha sido nuestra, se hubiese desprendido apocalípticamente de sí misma, evaporándose entre las nebulosas de otra galaxia.
–No te preocupes –le dije con una sonrisa de monje medieval–. Aquí estoy yo, no sufras tanto, no me atormentes y ya no llores así, a lo bestia. Ven y abrázame, amor mío, micifuz, Muñeca de los Espíritus, fucsia mía, ragazza, Minina del Perpetuo Socorro. Ven semidesnuda y tócame una vez más: recuerda que aún soy tu fantasma de carne y hueso. ¿Por qué no me abrazas y me besas con absoluta devoción, como en la primera noche del primer día? Tratándose de fantasmas, todos somos iguales. ¿Qué virtudes tiene aquel Mastroianni que no tenga yo?
LA GRAN OBSESIÓN
- 1. Elogio de la virginidad
Si por un soplo descubres que tu abuela
no es virgen, te pegas un tiro.
Si por un milagro descubres que tu madre no es virgen,
te levantas, te pegas un tiro, y al mediodía
te lavas las manos.
Si por un soplo descubres que tu hermana no es virgen,
te acuestas como un lobo en celo,
apagas la luz, la besas, y te pegas un tiro.
Si por un milagro descubres que tu novia
no es virgen, la golpeas con un palo, sollozas, la golpeas
sin piedad, noche a noche, y te pegas un tiro.
Si por un soplo descubres que tu esposa no es virgen,
le muerdes los labios, te pegas un tiro y la matas en silencio.
Si por un milagro descubres que tu hija
no es virgen, te muerdes los labios, la asfixias con un pañuelo
de seda, aquel pañuelo que le regaló la abuela en el último otoño,
y cantando te pegas un tiro, cierras los ojos
y una vez más te pegas un tiro.
- 2. Nuevo elogio de la virginidad
Si por un soplo descubres, al fin, que tu abuela
aún es virgen, te pegas un tiro, de noche, y lloras sin consuelo.
Si por un milagro descubres que tu madre aún es virgen,
te levantas al amanecer, te pegas un tiro, y al mediodía,
llorando sin consuelo, te lavas las manos.
Si por un soplo descubres que tu hermana aún es virgen,
te acuestas como un lobo estepario, el más antiguo
de los lobos en celo, apagas la luz,
la besas en la boca y te pegas un tiro.
Si por un milagro descubres que tu novia es aún virgen,
la golpeas con un palo, sollozas, tres golpes, tres caídas,
¿la trinidad en las caídas y en los golpes?,
la golpeas sin misericordia, noche a noche,
y al fin te pegas un tiro, el más largo de los tiros.
Si por un soplo descubres que tu esposa es aún virgen,
le muerdes los labios, te pegas un tiro,
tres tiros, y la matas en silencio.
Si por un milagro descubres que tu hija es aún virgen,
te muerdes los labios, la asfixias con un pañuelo de seda,
aquel pañuelo que le regaló la abuela en el último otoño,
y cantando te pegas un tiro, cantando y llorando, cierras
los ojos, y una vez más te pegas un tiro, abres
y cierras los ojos, misericordia, misericordia,
y una vez más te pegas un tiro.
VISIONES DE LA ANTIGUA RUSIA
- 1. Los boyardos
La boyarda se desnuda con sutileza
y el boyardo, enfermo de piedad, no puede,
no sabe, no podría desnudarse y sonríe
como un caníbal enfermo de cordura
que de pronto brinca, riéndose sin mucha sutileza,
a la manera de una pulga en el siglo XV.
Avergonzada por casi todo, la boyarda llora
como una pulga que no puede, no podría saltar
porque su propia desnudez no lo permite.
Algo dogmática en su dolor, la boyarda llora
y su llanto, como si estuviese enferma de piedad,
es aún más sublime que el temor de Dios
a comienzos del siglo XV.
Estamos en Transilvania, hemos abandonado Rusia,
la más antigua Rusia, la Santa Rusia,
y hay un poco de sangre en la boca del boyardo
que no deja de sonreír junto al cuerpo desnudo
de la boyarda que lo observa sutilmente,
habiendo perdido, por exceso de piedad,
el poder no siempre equívoco del amor.
Ahora empieza de nuevo la lluvia, siempre la lluvia.
Lo más probable es que nunca deje de llover
sobre los bosques de Transilvania,
allí donde un pope ha descubierto a los boyardos
que sonríen como bufones con algo de vergüenza.
De improviso, también el pope se desnuda
con suspicacia, sonríe
junto a ellos, brinca a la manera de una pulga,
y los tres acaban por burlarse de su propia desnudez
que algún día tuvo condición de dogma.
- 2. El baile infinito de Rasputín
Aún se desliza la sangre de Rasputín, aquel monje
más cuerdo y más loco, sobre la nieve de Rusia,
esa nieve que levanta el vuelo, sólo el vuelo sexual y místico
de aquellos locos sagrados en la antigua Rusia, la sangre
azul, de color ámbar, la sangre azul y blanca de todas
las Rusias, más allá del relámpago,
en esta geografía de nieves eternas donde aparece
y desaparece la orgía casi perpetua de Novykh, Grigori Iefimovich,
el monje Novykh de los ojos encendidos como una novia
más piadosa y brutal que virgen, ya nadie es virgen en los baños públicos
donde las putas abrazan a Rasputín y lo besan
como si fuese el Ángel de la Guarda de los desamparados
más jóvenes y más viejos en lo más profundo de la nieve.
Ahora Rasputín se emborracha, demiurgo y taumaturgo, canta
como si lo hubiera perdido todo en la fiesta
de la piedad y del milagro, todo
es milagro, y al fin baila
y baila de modo caballuno, es la yegua más loca
muriendo y resucitando entre las patas de su propio caballo,
casi todo es locura y misericordia
en el caballo, qué místico y sin freno, sí, cuánta locura
en la silla de montar y desmontar, toda la euforia del mundo
en la silla del caballo de sí mismo, todo
es milagro, espesura y desesperación, caridad y tinieblas
en la orgía del caballo que nunca deja de bailar sobre la pista
del desenfreno bajo las luces de color ámbar,
aquella pista del Hotel Astoria, en San Petersburgo.
Nací del soplo del Espíritu Santo
que está muy feliz y aún gime en el vientre de mi madre
cuya virginidad es eterna como el vuelo de las nieves
desde el vientre infinito de la Santa Rusia,
yo me emborracho, yo bailo
y canto en la borrachera de todas las Rusias de este mundo
y del otro mundo, cantan y respiran
y bailan por mí las nieves de la agonía y del arrepentimiento,
yo pecador, yo niño
extraviado en el vientre aún virgen de la enigmática zarina,
somos el soplo, Rasputín mío, Grigori Iefimovich, somos el soplo
de la zarina en tu espíritu, Rasputín de todas las Rusias,
y en el fondo aquel temblor indomable del viento
en la llama de la enigmática zarina,
vientre por vientre, sí, respiración y soplo
en el corazón de la zarina
que me pide todo sin pedirme nada, que sólo llora
sin llorar nunca, yo canto
y bailo en el vientre de la Santa Rusia
con todas sus lámparas encendidas bajo las nubes
que van y vienen desde lo más profundo del Santo Infierno,
venid a mí, túnel y vientre, zarina de Nicolás II,
zarina loca en los túneles
de Moscú y de San Petersburgo, llueve
sobre el túnel del Espíritu Santo
en las aguas del río Moscova, llueve y llueve a lo lejos,
desde lejos, muy lejos, llueve desde el otro mundo
sobre el soplo y la trinidad en llamas del Espíritu Santo,
qué afeminado el príncipe Yussupov
que una vez más me visita
para dispararme tres tiros, la Santísima Trinidad
en aquellos tiros a la altura de mi corazón,
la trinidad en llamas desde aquel sótano
donde el alcohol aún palpita en el fondo de la bilis
y tiemblan las uvas endemoniadas como una novia sin destino.
Mi cuerpo al fin se desploma sobre las nieves eternas
de la Santa Rusia, Yussupov sigue disparando
más allá de 1916 con su cara de virgen,
virginidad y locura en la zarina que se estremece
y vuela sobre las aguas
del río Moscova, toda la sangre,
toda la leche y la sangre del mundo
en las profundidades del río Moscova
con sus aguas que de pronto levantan el vuelo
y desaparecen entre las nubes
del color de la zarina de Nicolás II, zarina loca,
las nubes del principio y del fin del mundo,
aquellas aguas del río Moscova entre las nubes
donde yo bailo
y canto, borracho, yo canto y bailo, borracho,
nunca dejaré de bailar en aquella pista de San Petersburgo
desde donde la nieve ensangrentada
se extiende sobre el mundo
como un manto de luz infinita e ingobernable.
METAMORFOSIS DE ROBERTO BOLAÑO
(1953—2003)
Desnacido y casi en los huesos, fuma
que fuma, se lo fumaba todo, al Mundo
y al Inframundo, incluso a Dios
y al Diablo, cuando yo lo conocí sin conocerlo
nunca, a los veinte años de su edad, más agudo,
socarrón y eléctrico que un colibrí en el aire
de su rabiosa y cruel incertidumbre.
Le gustaba mucho más el crepúsculo vespertino
que la tibieza del esplendor del mediodía:
siempre fue más infra que el Inframundo,
aunque no supiera muy bien dónde estaba el Inframundo.
Contra todo y contra todos, lejos de Dios
y de la Academia no sólo de la Lengua:
como francotirador, tuvo una puntería inconmovible
para disparar contra el ojo único
en la frente del pianista, que era él mismo,
con la más agria belleza de su leche tan suya.
Algún día estuve en Barcelona y no fui a verlo:
me gustan, ¿cómo negarlo?, y no me gustan los poetas más “malditos”
que noctámbulos: ya no hay malditos de verdad
en este Mundo o en aquel Inframundo:
se me enrosca y se me sube en su espiral la pituitaria,
tiembla en lo más profundo de mí el Gran Simpático
y me viene el sueño a lo bestia, un sueño a menudo ingobernable.
Recuerdo que se burlaba de casi todo, bendito sea, y de improviso
podía enterrarnos, biliosa y fraternalmente, el cuchillo por la espalda:
pobre niño tonto, menos lúcido que tonto, por fortuna,
¿en qué piensa uno cuando dice por fortuna?
¿Cómo, por qué, cuándo? Ni él mismo lo sabía, mientras
iba mordiéndose el hígado a flor de piel, no hay hígado
que no sea de pronto un cadalso sí, a flor de bilis
y más bilis, con aquella ternura y soberbia
insuperables, como desde un precipicio aún más hondo que la hondura de Dios.
Lo dijo mejor que nadie en “El burro”, aquel poema que aparece
y de súbito desaparece de su libro Los perros románticos:
“Me subo a la moto y partimos
Por los caminos del norte, la cabeza y yo,
Extraños tripulantes embarcados en una ruta
Miserable, caminos borrados por el polvo y la lluvia,
Tierra de moscas y lagartijas, matorrales resecos
Y ventiscas de arena, el único teatro concebible
Para nuestra poesía”.
Vete al Diablo con tu metamorfosis, Roberto,
aunque el Diablo, como aquel Dios,
seamos nosotros, los que tal vez nunca
te olvidaremos, a pesar de todo.
Descansa en paz o, si lo prefieres, no descanses
en paz o en guerra, y sigue tu camino de animal romántico,
más de romántico que de animal perruno
y hasta la próxima, no te olvides, con dinero
o sin dinero, para decirlo al modo de José Alfredo Jiménez,
quien anda todavía por el Mundo y el Inframundo
como tú, detrás de un hígado de repuesto, la víscera
casi inmortal, el higadillo del fervor y el entusiasmo.
Echaremos los hígados a favor tuyo, en tu nombre,
esperando que del manantial aparezca el invisible conejo de luz,
aquel milagro de la resurrección, ¿dónde estuvo la herida?,
de una vez y para siempre.
EL ARTE DE AMAR
(La danza del péndulo)
Celestino amaba a Leticia, la que amaba locamente a Segismundo, el que amaba con entusiasmo y sin entusiasmo a Valeria, la que amaba con furia uterina a Luis Alberto, el que observaba las estrellas, solitario, y sólo amaba a Nora del Carmen, la que no amaba a nadie, casi loca en su amor platónico.
Celestino se fue a la Unión Soviética en el otoño de 1960. Leticia tuvo una crisis religiosa y se enamoró de Maimónides, un poco antes de ingresar al convento de las Hijas del Buen Pastor. Segismundo se volvió loco sin saber por qué, luego de amar con entusiasmo y sin entusiasmo. Valeria descubrió el Arte de la Soledad en su casa llena de gatos equívocos, famélicos, esquivos, y junto a la sombra de Pericles, aquel loro inmortal que sólo hablaba en una lengua muerta: una especie de esperanto en resurrección casi permanente, aunque ustedes no lo crean.
Luis Alberto se suicidó en una noche de verano, no muy lejos del cerro San Cristóbal, cerca del principio y del fin del mundo, en Santiago de Chile, con un calor insuperable, más bien olímpico, y Nora del Carmen se casó al fin con Hernán Rodrigo Lavín Cerdus, un loco que nada tenía que ver con la historia, pero lo sospechaba todo a través de la sutileza de su espíritu.
Psicosomáticamente, Lavín Cerdus lo sospechaba todo.
YA NADIE LOS ENTIENDE
La poesía insoportablemente poética
y de muy buenas costumbres,
se ha vuelto cada vez más aburrida
y la otra no se entiende, ya nadie
los entiende, cada día se entiende menos, mucho
menos que menos, y ya nadie entiende nada de nada.
Si es verdad que la novela es al fin la poesía
de los tontos, como repite sabiamente Cayo Valerio Lavín Cerdus
sin saber con exactitud científica lo que dice o ya no dice, sin duda
que la poesía es al fin la novela de los tontos e hipócritas
que nacen, mueren y renacen de sus propias cenizas
donde a menudo no existe ni siquiera un pinche soplo.
APARICIÓN DE LA MONITA SCARLETT ENTRE MIS BRAZOS
Hoy es un día feliz. Me puse corbata azul, azul y oro, aquel azul angelical y mefistofélico de Rubén Darío, para visitar a una amiga que me conoce y yo la conozco, aunque jamás nos hayamos visto. Se trata de la diminuta y velocísima Scarlett Johansson, cuya piel es virtuosamente peluda y más negra que algunos espíritus del Medioevo, y cuyos ojos son aún más abismales, enigmáticos y juguetones que los ojos de Woody Allen. Ella es una monita muy tierna y muy graciosa: me recuerda mucho a mi abuela Odilia D’Amico, quien fue muy feliz tocando su piano de juguete y cantando canciones de la vieja Italia en su caserón de Santiago de Chile.
Sin abandonar nunca su estilo que de pronto se aproxima al de Penélope Cruz, la pequeña Scarlett va deslizándose entre mis brazos abiertos como si yo fuese aquel Jesús de Nazaret que aún cuelga del aire del mundo. Yo me río y ella desliza su cola por mi cuello y me sonríe. Ella se ríe y yo deslizo mi cola por su cuello y sonrío como la sombra esquiva de Woody Allen, quien observa el escenario desde lejos, más allá de la cámara fotográfica que también parece reír cuando Juan José Díaz Infante la estimula con perspicacia. Todo es luz, aquel cielo se alumbra, todo es luz y muchísimo entusiasmo.
Alguien me dice que Scarlett Johansson nació en la selva de Chiapas y no en Londres o en Nueva York. Ahora empieza a bailar un vals entre mis brazos, al modo latino, y de súbito cuelga de la humedad de mi cuello, casi muerta de risa, y al fin nos vamos colgando y descolgando el uno en la otra, sí, la otra en el uno, sin descolgarnos nunca. Como ustedes pueden ver, existe el prodigio de la unisonancia, como diría un músico. La monita es eléctrica, aunque también cadenciosa y muy suave. No se altera por nada y jamás pierde su equilibrio físico y místico. Tiene ángel, sin duda que Scarlett nació con ángel hace algunos meses entre aquellos árboles de Chiapas. ¿Por cuánto tiempo más sobrevivirán los árboles, las flores, las plantas, los arbustos y los monos, no solamente los monos que sonríen y hablan aquel lenguaje apenas comunicable? Ahora el vals es una especie de mambo sin pies ni cabeza, pero con mucho ritmo. Se levanta sobre mí en el aire, casi más allá de mi tonsura de animal divertido y melancólico, y de repente soy yo el que se levanta sobre ella en el aire, casi más allá de su cabecita donde el mismo Dios sonríe como los ángeles mayores y menores. La atmósfera es inolvidable. La química espiritual y sanguínea alcanza una temperatura donde todo se convierte al fin en un milagro.
Merecemos vivir en paz, con júbilo y equilibrio: del mambo al vals y del vals al mambo. Mientras la tierra gira y no deja de girar sobre sí misma, Scarlett Johansson extiende su cola y se ríe de mí en esta posición mía de Jesucristo, no sólo mía, subiendo hacia la cruz que aún cuelga del aire del mundo. Sorpresivamente voy descubriendo, una vez más, que también cuelga de mí una cola más o menos oscura y muy parecida a la cola de la traviesa e iluminada Scarlett, aun cuando Woody Allen siga burlándose de mí con asombro, algo de vértigo y mucha melancolía.
LA CANCIÓN DEL PELUQUERO
Mi padre Segismundo Cabezón fue el peluquero
más pobre, más barrigudo y más triste que una rata.
Por eso yo me muerdo la nariz, todo el ombligo, la misteriosa pata,
y prometo que nunca me iré de aquí hasta llegar a ser el mero mero.
No puedo negar que me gusta el arte de la peluquería desde siempre,
con tijeras chinas, alemanas o japonesas, aunque a veces caigo en la tristeza
o más bien me desilusiono por no llegar a ser el gran Cabezón
que algún día pude ser y que solamente fue mi padre, don Segismundo,
el único entre los mortales, el inmortal, el último de los Cabezones
que ocupa un lugar de privilegio en la Historia de la Peluquería Universal.
Por si hay dudas en el aire, vuelvo a decir que Segismundo Cabezón
fue el peluquero más peluquero entre todos los peluqueros
que en el mundo han sido, el más pobre, a veces el más feliz,
el más barrigudo y más triste que una rata, el más barrigón entre los barrigones.
Por eso uno se muerde la nariz, toda la pata, el misterioso ombligo,
y promete que tal vez nunca se irá de aquí hasta llegar a ser el mero mero.
VIAJE ALREDEDOR DE UNA FOTOGRAFÍA DE JOSÉ EMILIO PACHECO
Aún transcurre, nublado e inmóvil, aquel viernes 19 de junio del año 2009 ¿después de Jesucristo? De pronto descubro la fotografía de José Emilio Pacheco en el diario La Jornada. El poeta cumple sus primeros 70 años de vida en este mundo de locos sin consuelo y no parece muy feliz, al menos por la curva de su labio inferior. Más bien lo percibo como si fuese una criatura singular en absoluto desconcierto: un aprendiz de médico más o menos convaleciente de sí mismo o de su esquiva sombra entre los fotógrafos. Uno de los nuestros, sin duda, que si no lo sabe casi todo, al menos lo sospecha, lo intuye o lo adivina.
José Emilio está sentado y parece más curvo que de costumbre. La inclinación de su espalda es la curva que nos persigue a todos. El poeta soporta una cabellera blanca y abundante que yo le envidio. ¿Por qué dije soporta? No sabe uno muy bien lo que acaba de decir: todo es finalmente una intuición. La escritura no se salva. Olvídense y no me tomen en serio. Casi nada de lo que hago o no hago va en serio. No podría dejar de reírme de mi propia o impropia sombra, como aquel esqueleto de César Vallejo subiendo hacia la Basilique du Sacré-Coeur en alguna tarde muy lluviosa de París. De repente descubro que el bastón de José Emilio Pacheco es el mismo que utilizaba el poeta de Santiago de Chuco y sus visiones en las alturas andinas del Perú, así como cuando hacía el intento de subir hacia el monte del Sacré-Coeur. Me causa mucho desconcierto que ningún reportero gráfico se haya detenido en la humanidad de aquel bastón. El artista del mundo como no es, es y no es, sí, René Magritte, no hubiera perdonado ese descuido. ¿Y los anteojos? Sospecho que José Emilio nació con anteojos, pero quizá sea mejor no preguntarle cómo pasa o ya no pasa el tiempo en el difícil equilibrio de sus anteojos de moldura gruesa.
De pronto alguien le pregunta: ¿Hay futuro, entonces, o no hay futuro?
“Tal vez hay por ahí alguna esperanza”, piensa el poeta sin olvidar la compañía de su bastón. “Alguna esperanza, pero no para nosotros”. José Emilio sonríe hacia el fondo de sí mismo, como irnos cayendo desde la piel hacia lo más profundo del alma. “Pablo Neruda una vez más”: lo piensa y no lo dice. De improviso se abre una pausa y luego vuelve a decir:
–Carlos Monsiváis me dijo hace unos días por teléfono: “No sé si ya no entiendo lo que pasa en México y en el mundo, o más bien ya pasó lo que entendía”. A mí me sucede exactamente lo mismo. El aprendiz de filósofo Cayo Valerio Lavín Cerdus, aquel de las barbas en forma de cuervo de chivo, anda repitiendo el mismo discurso en algunos bares de mala muerte, aunque él es un abstemio muy peligroso que aún cultiva una falsa religiosidad. Es una especie de santón de utilería, un santón envuelto en su perfil de plástico, un santón absolutamente peligroso. Dice que tiene un teléfono celular y no es cierto: ese pájaro nunca tuvo teléfono y no sabe lo que es un celular. ¿Entendido? A mí tampoco me entusiasman los celulares. Yo jamás hablo así, sin duda, pero todo el día de hoy ha sido una excepción que confirma la regla. Casi no hablo y me siento muy feliz cuando puedo hacer un voto, sí, más de un voto de silencio. Digo voto aunque no creo en la vida de ultratumba. Cada uno se muere como puede, paso a paso, con lentitud o en el límite de aquella eternidad que va de un minuto a otro, y adiós para siempre. Es posible que la eternidad exista, quién sabe, pero no para nosotros. 70 años en el mismo cuerpo es un abuso, un exceso de confianza no sólo biológica, aun cuando nada existe más allá de la biología. A veces me hago la misma pregunta: Si algún día se derrumban todas las máscaras, ¿sobreviviremos? Yo sólo creo en la inmortalidad de un vaso de agua, de una puesta de sol, del canto de algún pájaro suspendido en el aire, o de un buen libro cuando la noche se aproxima desde aquel cerro azul. No me gusta lo que sucede en México. La realidad es una pregunta que deja caer millones de signos de interrogación sobre el mundo. Alguna vez escribí estos versos que pertenecen al poema Lavandería: “Dentro de poco no sabré quién soy/ entre todos los muertos que llevo encima.// Cambiamos siempre/ de manera de ser y estar/ como mudamos de camisa.// Pero lo malo de esta insaciedad/ es que nada nos lava del ayer/ como se limpia la otra ropa sucia.// Y vamos con un fardo de otros-yo/ que nos pesa y nos hunde y sin embargo/ no deja huellas en la oscuridad/ ni sale a flote ya en ningún espejo”.
De pronto alguien vuelve con la misma pregunta: ¿Hay futuro, entonces, o no hay futuro?
José Emilio Pacheco observa la empuñadura de su bastón y responde con otra pregunta:
–¿No sería mejor que pensáramos en el pasado? Si así fuera, la pregunta sería entonces ¿hay pasado o ya no hay pasado? Sospecho que el pretérito es lo que todavía nos mantiene con alguna esperanza.
–¿Pero no para nosotros? –dice una periodista de ojos rasgados y cabeza muy grande.
El poeta sonríe, mueve el cuello sin mucho entusiasmo y da por concluida la conferencia de prensa con las palabras de su amigo Monsiváis: “No sé si ya no entiendo lo que pasa en México y en el mundo, o más bien ya pasó lo que entendía”.
DECÁLOGO DE TODOS LOS DÍAS
Si está muy aburrido de la vida
y desea que lo maten a palos, con lentitud
y perseverancia, no deje de sonreír y marque el 1.
Si ya no soporta a su mujer y quiere divorciarse ahora mismo
porque la muy ingrata es cada día más bigotona,
más peluda y más gorda, sonría y marque el 2.
Si está muy aburrido de la vida y sólo desea
bailar sinuosa y suavemente con una encueratriz de origen húngaro,
pero con los pezones al estilo de la Santa Rusia, no deje de sonreír y marque el 3.
Si ya no puede vivir con nadie, ni siquiera en los brazos
de su propia sombra, y sólo quiere bailar un vals de otro tiempo
bajo la luz de la luna, aunque sea con el enemigo, sonría y marque el 4.
Si aún tiene la esperanza de que los políticos lo sigan traicionando
por detrás y por delante, aun cuando sea con algunas lágrimas
de cocodrilo viejo en los anteojos, no deje de sonreír y marque el 5.
Si ya no puede respirar en calma
y solamente desea que lo embalsamen al morir
o incluso antes, como le sucedió a Vladimir Ilich Ulianov,
alias Lenin, aquel Lenin de tal vez nunca, sonría y marque el 6.
Si es hiperkinético y no puede masturbarse en un ambiente
de recogimiento búdico, alegría de vivir y asombro
por lo que aún ocurre en este mundo de locura casi mística
y felicidad envidiable o más bien insoportable, no deje de sonreír y marque el 7.
Si todas las africanas de Mozambique
lo vuelven todavía más loco que una cabra del monte
por vivir con el Punto G muy enredado en el caracol del oído, sonría y marque el 8.
Si ya no quiere saber nada de nadie y de nada porque le duelen mucho
los dientes y las muelas con una obstinación más bien sobrenatural,
y ya tampoco se interesa por el futuro del bendito
o maldito Arte de la Palabra que nos abruma, no deje de sonreír y marque el 9.
Si al fin no sabe quién demonios es quién a lo largo del mundo
convertido en tanta belleza e inmundicia, y aún se siente más aburrido
que un orangután sin la compañía de su simpática, su dulce, su fascinante
y muy sutil orangutana, sonría, por favor, sonría y marque de inmediato el 10.
¿OTRA VEZ EL PREMIO NOBEL?
Discúlpenme, pero no quisiera recibir el Premio Nobel por segunda vez. Pienso que sería muy peligroso para mi pobre y a veces lúcida inteligencia emocional. Mi estilo perdería su equilibrio tan lógico desde la cuna, sí, desde siempre, y yo acabaría por perder no sólo el estilo que aún me caracteriza, sino además esa tranquilidad privada y pública.
Como ustedes saben, yo soy gnóstico de ficción, aunque gnóstico al fin. Medio conceptista y sorpresivamente barroco por si las pulgas o las moscas, esas criaturas celestiales que también obedecen al Destino y son muy trascendentes, aun cuando los miembros de la Academia Sueca no lo vean así, de ese modo, y estimen que ideológica o artísticamente no es posible comparar a las moscas con las pulgas. Sea como fuese, no quisiera irme por las ramas o en puro vicio verbal, como gritaba Enrique Lihn jalándome las orejas.
Discúlpenme, señores del jurado, pero no me gustaría recibir el Premio Nobel en segundas nupcias. El haberlo recibido una vez, basta y sobra en demasía, para decirlo al estilo de don Miguel de Cervantes Saavedra, el de Alcalá de Henares, abuelo y nieto de Sancho Panza simultáneamente. Se los agradezco en el alma, pero no me hagan sufrir como si yo fuera un católico delirante o un musulmán endemoniado. Si me otorgan el Nobel por segunda vez, sin duda que sería una muestra de crueldad insoportable. Hemos sufrido mucho desde la primera noche del Génesis, con algo de júbilo y entusiasmo. ¿Me creen? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Ya no me creen?
No me obliguen a felicitarlos públicamente, sacándoles la lengua desde la torre más alta del Castillo de Chapultepec, al mediodía, y con la mejor intención del mundo.
Datos vitales
Aún dicen que Cayo Valerio Lavín Cerdus, ¿alias Hernán Rodrigo Lavín Cerda?, nació en Santiago del Nuevo Extremo, tal vez Chile, alrededor de 1939. Licenciado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, desde 1965. Fue redactor y columnista de varios periódicos y revistas de aquel país sudamericano durante la década del 60 y principios del 70. A fines de 1970 obtuvo el Premio Vicente Huidobro por su libro de narrativa poética La crujidera de la viuda, que publicó la Editorial Siglo XXI de México en 1971. Durante 1971 fue becario del Taller de Escritores Jóvenes dirigido por Enrique Lihn en la Universidad Católica. La información más confiable asegura que reside en México a partir del 13 de octubre de 1973. Desde 1974 es maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro del área de Letras Hispánicas. De 1975 a 1979 dirigió el Taller de Poesía del Instituto Nacional de Bellas Artes. A partir de 1992 es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Ha publicado alrededor de sesenta libros de poesía, ensayo y narrativa de ficción. Ha sido traducido al alemán y al inglés. Su obra, tanto poética como narrativa, aparece en antologías de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Sus libros más recientes son Discurso del inmortal, 2004; Tal vez un poco de eternidad, 2004; La Sublime Comedia, 2006; La sonrisa de Dios, 2007; Visita de Woody Allen a Venecia, 2008; Confesiones de Hernán Cortés y otros enigmas, 2008. Su obra La belleza de pensar que la palabra perro no muerde está en proceso de edición.