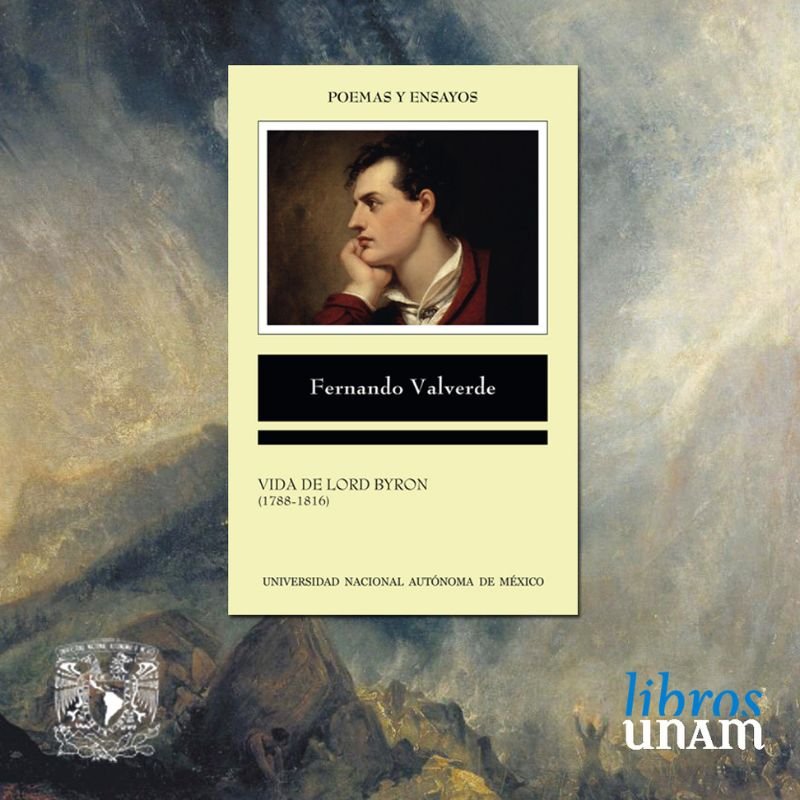Presentamos una sátira de Manuel R. Montes (Zacatecas 1981). Mereció el Premio Juan Rulfo para Primera Novela 2007 y el Premio de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos 2009. Es autor de El inconcluso decaedro y otros relatos (Instituto Zacatecano de Cultura, 2003) y Loquios (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2008).
Presentamos una sátira de Manuel R. Montes (Zacatecas 1981). Mereció el Premio Juan Rulfo para Primera Novela 2007 y el Premio de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos 2009. Es autor de El inconcluso decaedro y otros relatos (Instituto Zacatecano de Cultura, 2003) y Loquios (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2008).
El vellocino indivisible*
Manuel R. Montes
Los integrantes del jurado se estremecieron al forzar el sello del enorme sobre ocre. La solicitud de beca presentaba un anexo no requerido en las bases generales y jamás visto en ningún concurso literario. Luego de sopesar la viabilidad de recibir como una sugerencia seria aquel envoltorio en cuyo interior bien podría caber un ataúd (y esto lo dijo en broma el menos competente de los dictaminadores, que hacía gala de un humor liviano), tuvieron a mal desechar la propuesta del joven autor que, ya en un estado alarmante de descomposición, se había hecho embalar entre sus mecanuscritos, con todo y los formularios debidamente contestados, las cartas de recomendación, la ficha curricular y las diez o dos cuartillas obligatorias en las que pormenorizaba su proyecto; todo lo cual no fue suficiente para que el candidato fuera registrado. «Un muerto no podría trabar contacto con el tutor que se le asigne, a menos que éste oficie en sus ratos libres como espiritista, lo cual es poco probable, y mucho menos digno», declaró, terminante, la personalidad simpática. A la pregunta que le dirigieran sus colegas con respecto a qué harían con tantos engargolados, contestó: «Si ustedes están interesados en leer ese lodazal de papeles infectos que nos ha hecho llegar un principiante que seguramente no fue avisado sobre la desaparición definitiva del Romanticismo, no me opongo; pero que sea al terminar nuestra asamblea». Resignados a permanecer en la sala de juntas sin esperanzas de receso, los jueces retiraron el bulto nauseabundo del escritorio y continuaron clasificando la paquetería. El escritor póstumo y parte de su obra incompleta fueron a dar al fondo del pozo en el que zozobraban los no favorecidos. El estruendo que produjo al zambullirse provocó que varios pares de ojos desvelados se encontraran en un mismo punto indefinido por un instante (gajes del oficio).
Prosiguieron en su tanteo, no sin antes cerciorarse de la ausencia de otros cadáveres adjuntos. Tocó el turno a un escritor que, de entrada, se había saltado la condición de bautizarse con un seudónimo, que preferentemente debía ser ampuloso y ridículo. Ya que se trataba de un empaque de poco volumen, se procedió a revisarlo (mientras más rápido y fácil de digerir, menos dilemas al optar por los seleccionados). Todas las hojas estaban en blanco, escrupulosamente numeradas, aunque siguiendo un orden arbitrario, como se constató después. «Escribo sin escribir, pues mis ideas están sólo potencialmente ofrecidas; así el lector puede suplantar lo que no le guste, añadir episodios, luego quitarlos o rehacer la historia como le plazca; los números sirven como un referente memorístico del que dependen el principio y el fin, tópicos narrativos que pueden ser atendidos con exageración o, en definitiva, eliminados». Tal era, en su totalidad, el proyecto: un apunte abstruso, a máquina, que ocupaba los cinco solitarios renglones que llenaban a medias un folio rojo, suelto, que el solicitante había encartado en la página 20. Los formularios, vacíos; las cartas de recomendación, sin firma, sin recomendación; y la muestra, sin muestra. Ni qué decir de las prosas inéditas. «Retiren de mi vista esa basura», tronó un dictaminador viejo, de rasgos severos, sin permitir que se ejecutara su orden, pues por sí mismo cogió el abominable documento y lo arrojó al pozo. «Sigamos», concedió en un bufido, estirándose las puntas del saco y sacudiéndose las manos, como quien ha puesto nutritivos desperdicios en la bandeja de un perro.
Seetharaman Narayanan, el mico adiestrado para extraer los sobres de los quicios más inaccesibles dentro la gigantesca urna de plástico transparente, que semejaba un cono invertido y estaba colocada al centro de la mesa, volvió a emerger del estanque postal aferrando una botella con el hocico. El recipiente, de vidrio, contenía un líquido viscoso. En la tapa se leía «Agítese». Ninguno de los allí congregados se atrevió a seguir tal instrucción, hasta que Seetharaman Narayanan, ante tantas miradas de perplejidad e impaciencia, soltó el envase. Al estrellarse cerca de un dictaminador que estaba a punto de caer rendido por el sueño, el recipiente encharcó la mesa, y la pócima, al evaporarse, imprimió en la atmósfera viciada una sola palabra: «hidroescritura». El hechizo no ofreció mayores sorpresas. «¿Qué se supone que debemos hacer con esto?», inquirió el dictaminador somnoliento, disimulando mal su modorra e interesado sin mucha convicción en lo que acontecía. El mico, luego de hurgar entre los restos del frasco, cogió un tubo diminuto, tapado con un corcho, y lo puso en las manos del primero que se lo requirió, mediante un ademán y un silbido previamente ensayados. Dentro se hallaba el proyecto. «Hipótesis: es posible escribir con la más efímera de las tintas. Justificación: después de todo, cualquier literatura habrá de perecer en las aguas del Leteo, de manera que no haré sino devolverla a su condición inevitable de anonimato gracias a la fórmula que he conseguido descubrir luego de varios años de investigación. Currícula: soy ingeniero químico. Todo lo que necesito para escribir mi novela en agua es vivir doce meses en una piscina». Mientras la propuesta era leída en voz alta, los anexos comenzaron a derretirse, y no se supo quién recomendaba al aspirante, qué tan comprometida había sido su incursión en el oficio ni si cumplía con la edad estipulada en la convocatoria. «Esta solicitud, amigos míos, literariamente se nos escurre entre los dedos, y no podemos apoyarla, es demasiado pretenciosa y húmeda; además, imaginemos cuántos lectores hidrofóbicos hay en el mundo. Yo sugiero que la desechemos, para no atentar contra la salud». El veredicto fue respaldado por un «sí» general, aunque no dejaron de oírse furtivas exclamaciones de desaprobación. Seetharaman Narayanan, que había secado la mesa con su lengua, sorbiendo con avidez la obra del participante descalificado, fue de inmediato a orinar al pozo con la propiedad y soltura inherentes a su especie, suceso natural e intrascendente que, sin embargo, aportó el dato crucial de que la «hidroescritura» era altamente diurética, lo que terminó por convencer a los reacios, que encontraron interesante el proyecto pero que temieron por la estabilidad de sus próstatas disfuncionales.
«No sé si seguir con esta revisión tenga alguna pertinencia. Voto porque declaremos desiertas las vacantes de becarios este año», espetó un escritor sin barba y sin anteojos. «Eso nunca», replicó un sujeto que apenas podía moverse debido a su paquidérmica gordura. «Tenemos compromisos, nos han hecho llamadas telefónicas de todo el país, las hemos contestado sin premura y sabemos que hay acuerdos que no debemos pasar por alto. La literatura… es lo de menos».
Se hizo el silencio… interrumpido únicamente por los aplausos eufóricos de Seetharaman Narayanan, cuya drenada vejiga le infundía un gozo indescriptible.
«Faltan demasiadas propuestas, hay que depurar», sugirió, para romper el hielo, un hombre de traje a rayas con remiendos.
A las afueras del castillo el manto del atardecer comenzaba a temperar el resurgimiento nocturno de las criaturas predadoras, y todo parecía sumirse en un letargo de augurios funestos, por lo que, para propiciar lo más rápido posible la conclusión de aquella tarea sórdida que se perpetraba intramuros, se procedió a la criba. Primero, fueron arrojados al pozo los sobres demasiado gruesos y los demasiado delgados, lo mismo que aquellos en cuyo exterior las direcciones de destinatario y remitente habían sido escritas a mano. Se eliminaron a su vez todos los proyectos que pretendían abolir el empleo del papel, a saber:
a) el de un pirómano reprimido que proponía la escritura de obras colosales haciendo uso de la dinamita en construcciones antiguas y embrujadas;
b) el de tres cocineros prófugos, acusados de envenenamiento, que proponían la invención de un tratado gastronómico en formato narrativo escrito con comida; el epílogo se redactaría con las heces de los autores, que tras haberse zampado su propio libro defecarían imitando la cadencia de un bolígrafo;
c) el de los mismos tres pero con un seudónimo distinto que retomarían las metas alcanzadas de su primera obra y, tras ingerir el excremento producto de la ingesta de su recetario novelesco, escribirían con vómito;
d) el de una pareja de escritoras lesbianas que proponían escribir con semen y otras delicuescencias genitales una obra monumental e interactiva de literatura erótica; recolectarían firmas en pueblos remotos para que las mujeres no desvirgadas les cedieran su himen, pues no hallarían otro receptáculo más apropiado para sus revuelos imaginativos;
e) el de un colectivo de diez autores que habían sobrevivido, por accidente, a un suicidio masivo; en honor a su líder, a quien creían haber traicionado, proponían desarrollar una escritura netamente sensorial, sin utilizar siquiera el lenguaje; estos individuos castrados difundirían mensajes subliminales en pro de la beatificación del desparecido guía, que aseguraban era un talento literario no descubierto, cuyas obras serían transmitidas telepáticamente a una especie nueva y superior de lectores iluminados;
f) el de un bailarín frustrado que compondría sus poemas sustituyendo metáforas, metonimias, sonetos y acrósticos por contorsiones intrépidas que se acercarían con fidelidad a la representación de una letra;
g) el de un médium que al entregarle sus reportes al tutor asignado le traspasaría toda la información a través de un emisario muerto en otros tiempos; buscaba, ante todo, dotar de una veracidad irrefutable a la ciencia ficción;
h) el de un entomólogo que ya tenía avanzada la primera parte de su ensayo escrito con mariposas disecadas en el muro de su laboratorio;
i) el de un ex militante del EZLN que enviaría los capítulos de su diario mediante señales de humo… desde las montañas del sureste mexicano;
j) el de un mimo que incidiría en la dramaturgia filmándose el rostro y evocando una escena distinta con cada gesticulación;
k) el de otro pirómano (éste un tanto místico) que proclamaba el colmo de lo abstracto en la literatura mediante la redacción, con fuego, de epopeyas, leyendas, vulgatas, testimonios de etnias conquistadas y biografías en lengua muerta de santos poco invocados;
l) el de un paracaidista soñador que trazaría en su descenso, virando enloquecidamente, una serie de haikai que aludiría a las bondades de la libertad, escritos en ideograma;
m) el de un ebrio regenerado que sobre la superficie de un espejo escribiría con eructos;
n) el de otra lesbiana (ésta rechazada por alguna de las dos referidas anteriormente, como se leía en su ficha biográfica), que escribiría con lágrimas; los acentos, las comas, los puntos y las diéresis las añadiría empleando la sangre de sus menstruaciones; y
o) el de un arqueólogo retirado que colocaría sobre un páramo los vestigios descubiertos a lo largo de toda su carrera de manera que fueran legibles, en un afán de realizar una crónica de lo más evocativo que refiriera las peripecias que tuvo que sortear durante cada excavación.
«Todavía quedan muchísimos sobres, pero el cupo es limitado, como en los conciertos inolvidables», sentenció el dictaminador que tuvo la desgracia de ser elegido, por unanimidad, para destapar plicas, examinar metas y objetivos e ir arrojando al pozo, no sin ser revisadas, todas las propuestas que se mencionaron y otras más que no es imprescindible referir. Los otros, que lo habían esperado pacientemente alrededor de Seetharaman Narayanan, entretenidos con el golpeteo irregular que éste dispensaba a su diminuto pandero, volvieron a fingir circunspección, se ajustaron la corbata y, ya dispuestos en los lugares que les correspondían en la mesa, felicitaron a su correligionario por la rapidez y el profesionalismo con que había desempeñado su cargo provisional.
A través de los vitrales, altos e inalcanzables, se filtraban las doradas espigas del amanecer. En el transcurso de la madrugada no dejaron de oírse los aullidos de las bestias, que se disputaban la misma presa en las inmediaciones, sin escrúpulo ni piedad. Era menester que los jurados se apresuraran, antes de que sobreviniera una desgracia.
El triángulo invertido estaba casi vacío. Los proyectos, en conjunto, significaban un atentado contra las normas corrientes de la creatividad, y aquellos que parecían comprensibles, fluidos y potencialmente buenos se redujeron a un par. Seetharaman Narayanan los cogió sin dilación y los puso frente a los jurados, cada uno con su respectiva copia (el original siempre lo custodiaba el mico).
Por lo que ocurrió después, cundió la decepción en la Sala de Juntas de la Comisión Técnica.
El penúltimo proyecto consistía en copiar un renglón de cada libro leído ni siquiera completo, y hacer una especie de cadena más o menos coherente que ensamblara frases de distintos autores en un solo discurso, largo y hermético. Se pretextaba este plagio descarado con la idea de que hay una ilación involuntaria en las poéticas de todos los escritores; que los temas se parecen; que no hay originalidad; que la unidad de un tomo compuesto de fragmentos era la comprobación definitiva de que la literatura no es más que una materia reciclada, pues dicho mamotreto «panliterario» (en palabras del aspirante) aunque ligeramente confuso al principio, tomaría al pase de las páginas un cauce magistral, una compactación de impresionantes conexiones y casualidades de contexto nunca sospechadas, esto no sin la ayuda de una extraña codificación que nivelaría las diferencias tornándolo claro y aun ameno. El libro no era posible sin el añadido obligatorio de un apéndice en clave que serviría para estructurar el hilo conductor entre un fragmento y otro. Resultado: una serie de apuntes que eran un poema, un ensayo, una novela y una obra de teatro al mismo tiempo. El apéndice, como se aclaraba en el protocolo, superaría en proporción de un doscientos por ciento las dimensiones del libro, por obvias razones.
El último proyecto consistía en utilizar únicamente el ángulo inferior derecho de cada hoja y estampar una sola letra por cada página. El presunto becario, un caricaturista sin gracia, despedido de una firma trasnacional de tiras cómicas, intentaba dar un efecto de movilidad a lo que consideraba un oficio para mentalidades sedentarias. Sus obras se leerían al instante. El lector tendría que sujetar con los dedos índice y pulgar el machote de hojas e irlo soltando de a poco para ver el portento. Las letras como seres animados. Ingenioso, sí, pero las muestras eran realmente patéticas, y nadie entendió lo que querían dar a entender sus garabatos, cosa que por lo demás les ocurre a casi todos los escritores, aunque no sepan dibujar.
«¡Suficiente!», volvió a tronar el dictaminador viejo, «estos imbéciles han hecho de la heterodoxia la única regla. Nada más paradójico y lamentable. La heterodoxia literaria, a estas alturas, parecería precisamente lo contrario: escribir por ejemplo una historia comprensible, de principio a fin, sin cambios abruptos de voces narrativas ni tiempos paralelos o alterados, sin monólogos interiores ni supuestos y sin digresiones; en suma, una trama que vaya encaminada a su feliz consumación en un desenlace contundente y sin posibilidades de relectura. Respetar el equilibrio de los géneros es lo que nos está haciendo falta… ¡chingao!»
Seetharaman Narayanan se pasmó, renunciando a la melena hirsuta de uno de los dictaminadores, que lo solazaba con la fácil obtención de suculentos piojos.
Llegó la hora de dar a conocer el veredicto. Los integrantes del jurado salieron al palco, bajo el cual una multitud de predadores se había apilado para escuchar los resultados. Sin preámbulos de reconocimiento a los concursantes ni exhortaciones hipócritas a continuar escribiendo, declararon todas las plazas desiertas, pese al palmario desacuerdo del dictaminador obeso, que por dignidad se había quedado dentro, enviando mensajes urgentes por teléfono celular.
La ira colectiva de los brutos, heridos en lo más profundo, provocó que el castillo se estremeciera. Intentaron derribar puertas, trepar hasta los vitrales y descalabrar con misiles de toda índole a los dictaminadores, quienes, aterrados y conmiserativos (cada año era lo mismo) se introdujeron en tropel a la Sala de Juntas, donde se creyeron a salvo.
El resguardo duró poco, pues si bien las bestias no traspasarían los inexpugnables muros de la imponente fortaleza, el pirómano de la escritura con dinamitas había dejado una muestra inédita que se traspapeló mientras se llevaba a cabo la clasificación de solicitudes, y dadas las inclinaciones del mico a juguetear con casi cualquier objeto que achispara sus inclinaciones traviesas, bastó acercar el pequeño cilindro rojo a uno de los candelabros que iluminaban la guarida…
Aquello voló en menos de lo que se abre un sobre.
Todos murieron.
Descanse en paz Seetharaman Narayanan, presidente en turno de la Mesa Directiva.
* Esta sátira pertenece al libro de cuentos La muerte de la imaginación, inédito
Datos vitales
Manuel R. Montes (Zacatecas, 1981) es editor, baterista y escritor. Autor de los libros de ficciones El inconcluso decaedro y otros relatos (Instituto Zacatecano de Cultura, 2003) y Loquios (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2008) y de la obra en prosa Tetralogía de la heredad, que conforman las novelas Infinita sangre bajo nuestros túneles (inédita, Premio Juan Rulfo para Primera Novela 2007), Llanto de Lisboa (Premio de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos 2009 [Instituto Cultural de Aguascalientes, 2010]), En par de los levantes de la aurora e Instrumentos de naufragio. Licenciado en Letras por la UAZ, Maestro en Literatura Mexicana por la BUAP, actualmente coordina el taller de novela breve de la SOGEM en la ciudad de Puebla. Colabora en diversas publicaciones periódicas de México, entre las que se cuentan Ficticia, Circulo de Poesía, Metapolítica y FILHA. Ha sido traducido al inglés por Toshiya Kamei. Fundó la extinta revista literaria La Cabeza del Moro, de la cual fue director único y editor entre los años 2005 y 2009.