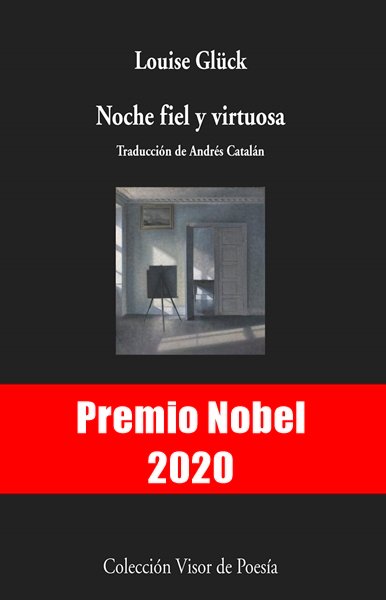Juan Domingo Argüelles (Premio de Poesía Aguascalientes 1995 por A la salud de los enfermos) es uno de los críticos de poesía más serios en México. En esta oportunidad, nos presenta un texto sobre la poesía de Hugo Gutiérrez Vega. Qué mejor manera de abrir el mes y cerrar la semana.
En sus quince lustros, canonicemos a Hugo Gutiérrez Vega
Los lectores y amigos estamos celebrando las 75 peregrinaciones de Hugo Gutiérrez Vega (Guadalajara, Jalisco, 11 de febrero de 1934): las de la realidad y las del deseo; las de la vida y las de la poesía, y apropiándome de sus letanías, comienzo con una solicitud.
Canonicemos a Hugo Gutiérrez Vega, porque en buena hora, felizmente, propuso canonizar a Jaime Sabines “por haber dado a todas las gentes pequeñas -es decir, todos nosotros- las palabras para expresar el amor, la ausencia, el olvido y los benditos segundos del éxtasis”.
Canonicémoslo como el gran y sencillo descanonizador de la poesía mexicana, y por poseer él mismo muchos de los valores líricos y domésticos que expuso como razones para canonizar a Sabines: la “humanidad adolorida y jubilosa” de uno de nuestros poetas menos canónicos porque se salta -él no a la chiapaneca, sino a la tapatía- todos los preceptos del canon.
Canonicémoslo por ser ese poeta que todavía cree en la amistad, puesto que la entrega y la reparte como migas a las palomas, despreocupadamente, con el candor y la confianza de quien no se pregunta demasiado si esas que parecen ser blancas palomas son tan buenas como se ven a primera vista.
Canonicémoslo, por esto y por otros méritos, y luego, cuando ya lo hayamos canonizado, descanonicémoslo y regresémoslo al mundo terrenal porque aquí se siente mejor que en el Olimpo o en el cielo; porque aquí, “en medio del dolor y de la vida”, está más a gusto, sufriendo y gozando, gozando y sufriendo “el consuelo de la memoria que se opone al olvido”.
Canonicémoslo y descanonicémoslo, reivindicando su derecho, plenamente asumido, a la contradicción, como cuando dijo: “Convencidos de la utilidad,/ nos aferramos a aquellos momentos/ que no servían para nada”, o más aún, cuando formuló esta declaración de principios tan jocunda: “Miente quien diga/ que hago muchas tonterías./ Algún día se darán cuenta/ de que mis actos están llenos/ de una inteligencia clandestina”.
Poeta de la vitalidad doméstica y, como su paisano laguense Francisco González León, cantor de las cosas sencillas y del mundo íntimo (que son las cosas importantes y el más vasto universo), Hugo, a sus 75 años, sigue sabiendo que hay que reivindicar a diario el derecho a la ignorancia para, como dijo Gabriel Zaid, “ser ignorantes a sabiendas, con plena aceptación. Dejar de ser simplemente ignorantes, para llegar a ser ignorantes inteligentes”; exactamente, todo eso que no se permiten los fatuos y presuntuosos que, cada vez que escriben un verso y cada vez que respiran y aspiran, imaginan la estatua ecuestre que, con seguridad, les levantarán, a costa del erario, en el Paseo del Bicentenario esquina con Reforma Electoral.
Ignorante inteligente, a los quince lustros de edad, Hugo Gutiérrez Vega ha llegado a la conclusión (y así se lo dijo a Marco Antonio Campos, en una entrevista) “de que Rafael Alberti no andaba muy errado cuando dijo de la experiencia y sus frutos: ‘Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos’.”
Los fatuos de la pirotecnia y la pirueta, los alambristas y contorsionistas de la Poesía Poética, no serían capaces de decir esto ni por asomo. Se toman tan en serio que creen que cuando peen o eructan también hacen poesía, de largo aliento por supuesto.
Hugo Gutiérrez Vega afirma que, candorosamente, él siempre está dispuesto a deslumbrarse y que, cuando pierda esta capacidad, sentirá que está próxima la muerte. Por eso no piensa morirse, y prefiere que sea la muerte la que piense en él.
Doméstico o domesticado, pero jamás fatuo o presuntuoso, de esos que hablan todo tiempo en verso y a los que hay que decirles “a mí háblame en prosa”, Hugo Gutiérrez Vega no se anda por las ramas del retorcido árbol de lo pretencioso, y en uno de sus poemas autodefinitorios explica y vaticina:
“Porque soy un señor domesticado/ que escribe versos/ y gesticula en los parques,/ digo que nada pido./ La vida ha derramado su cornucopia/ sobre mis zapatos,/ tengo un auto, dos trajes,/ diez pañuelos, y me puedo comprar/ nuevas corbatas./ Me inquietan las jornadas submarinas./ Sé volar y lo hago raras veces./ Aquí paré mi tienda. Sólo espero/ esa fiesta nocturna. Me moriré/ cuando el placer termine”.
No lo olvidemos: sólo tenemos derecho a morir cuando el placer termine. En tanto, hay que escribir para poder vivir y no vivir para poder escribir. Es esta fórmula y este secreto los que no saben, ni sabrán nunca, aquellos poetas a los que se refería Jaime Sabines al describir las diferencias vitales entre los escribidores refulgentes y los poetas. Decía en Maltiempo (1972):
“Hay dos clases de poetas modernos: aquellos, sutiles y profundos, que adivinan la esencia de las cosas y escriben: ‘Lucero, luz cero, luz Eros, la garganta de la luz pare colores coleros’, etcétera, y aquellos que se tropiezan con una piedra y dicen ‘pinche piedra’.
“Los primeros son los más afortunados. Siempre encuentran un crítico inteligente que escribe un tratado ‘Sobre las relaciones ocultas entre el objeto y la palabra y las posibilidades existenciales de la metáfora no formulada’. -De ellos es el Olimpo, que en estos días se llama simplemente el Club de la Fama”.
Sabiniano y lopezvelardeano por excelencia. Hugo Gutiérrez Vega vuelve terrena la poesía. La pone al alcance del gozo y de la rabia, de la emoción, el sentimiento, el placer, la serenidad y la ira. Lejos del Olimpo. Como cuando, en su “Escrito en 1968” afirma: “No queda mucho por decir/ después de tanto discurso./ Los poetas tendrían que hablar/ con acciones silenciosas”. Y más adelante, en uno de los finales, antes de la posdata, de este mismo poema, declara:
“Debería callarme el hocico/ y evitar las calles adyacentes./ Voy exhibiendo la cabeza rota,/ los agujeros de los pantalones,/ el corazón que por barroca vanidad/ espero que algún día sea trasplantado/ a un negro de Sudáfrica./ Debería callarme el hocico/ y escribir solamente en los retretes/ alumbrado por fósforos,/ hacer grandes grafitti con carbón/ y terminarlos con la punta de la nariz./ Yo nací en un mundo tan solemne,/ tan lleno de conmemoraciones cívicas,/ estatuas,/ vidas de héroes y santos,/ poetas de altísimas metáforas/ y oradores locales;/ en la ciudad que tiene siempre puesta/ la máscara de jade y de turquesa,/ y como ahí nací/ debería callarme el hocico/ y pintar solamente en los retretes”.
Esto es exactamente, como decir, con Sabines, no “lucero, luz cero”, etcétera, sino, sencillamente, “pinche piedra”. Y de qué modo dijo siempre esto Jaime Sabines cada vez que se tropezaba con una piedra, o bien con un poeta de esos del Club de la Fama; esos de las altísimas metáforas, las turbiedades y las masturbiedades.
Gutiérrez Vega se impone la transparencia y el lenguaje diáfano, porque está consciente de que la poesía tiene que comunicarse con palabras pero que lo que comunica no son palabras, sino algo que está siempre más allá de las palabras. “Me exijo claridad, nada me dice el turbio soliloquio”, afirma en un verso. Al comentar esta declaración de principios poéticos con Marco Antonio Campos, Hugo le dice: “Apuesto a favor de la transparencia y declaro mi tedio ante el metaforeo delirante y otras técnicas para oscurecer el poema, evitando así que sus trampas y fallas sean demasiado visibles. Sin duda Borges y Cavafis son mis maestros en estas cuestiones de la simplicidad”.
Canonicemos a Hugo Gutiérrez Vega por esos maestros y esa dificilísima simplicidad. Canonicémoslo para luego descanonizarlo dinamitando su estatua con una carga mayor de su poesía irrenunciable, irreprimible e irrefrenable, como la vida misma que sólo se detendrá cuando el placer termine.
Carlos Monsiváis lo dijo de manera descriptiva y sintética: “Hugo Gutiérrez Vega es un escritor nómada arraigado en la provincia, un deturpador de sí mismo que cede sus reticencias malignas ante una estampa visual”, y sobre todo alguien “que demanda de la poesía la inmovilidad en el tablón sobre el abismo, un orador de prosapia que desearía ser otro ‘abuelo instantáneo de los dinamiteros’.”
Con entera seguridad, mucho antes de que alcancemos a dinamitar su estatua, Hugo mismo se encargaría de volarla en pedazos con un par de canciones, algunos soles griegos y un puñado de poemas para el perro de la carnicería.
Poeta libresco y a la vez desparpajado, como lo ha definido Marco Antonio Campos, Hugo Gutiérrez Vega, el lopezvelardeano, es el que le canta a las cosas cercanas y el que dice, con gracejo, parafraseando a Pessoa: “Aunque no lo parezca de verdad no quiero nada”. Y al hablar de “las ineptitudes de la inepta cultura” es capaz, con todo el humor y toda la sinceridad, al mejor estilo de Jorge Ibargüengoitia, de apuntar sus disparos hacia todos pero también hacia sí mismo. Si no, qué chiste.
Cualquiera puede salvarse de los demás, pero nadie se salva de sí mismo. Al referirse a los recitales poéticos es implacable: “Los poetas dijeron versos/ y agitaron sus plumas en el gran salón./ Al día siguiente varias sirvientas/ lucieron plumas de pavo real/ en sus sombreros viejos./ Ellas opinan que los recitales son útiles/ a la república”.
Hugo Gutiérrez Vega es de los míos porque Ramón López Velarde es de los suyos: y porque ambos comulgamos (capellán él, yo sólo simple acólito) en la suprema religión del autor de Zozobra, y creemos no en el verso intelectual sino en la poesía que sí se entiende. Gutiérrez Vega se anticipó a muchos de nosotros para devolverle a López Velarde lo que le pertenece y vitorearlo con sus propias palabras que él destinó a Cuauhtémoc: “Joven abuelo: escúchame loarte,/ único héroe a la altura del arte”.
Al igual que el vate de Jerez, Gutiérrez Vega cultiva una poesía doméstica y cotidiana, como el pan, como los alimentos terrestres. En este sentido, su obra también se parece a la de González León con la que López Velarde ejemplificaba “el pasmo de los cinco sentidos”, en contraposición, añadía, a esa “lamentable desviación, el verso intelectual” y la parapoesía para intelectuales.
Hugo puede perfectamente hacer suya la confesión que hizo López Velarde en su famosa prosa “De mis días de cachorro”: “Tuve la debilidad de querer convertir lo efímero en permanente”, y también esta otra certeza de “La provincia mental”: “Es saludable asistir a los escenarios en que disputan el candor y la petulancia”.
Así como Sabines tenía su Tía Chofi, a la que inmortalizó en su inolvidable poema, Hugo nos entrega un memorable retrato de su abuela, aquella señora “que hablaba con pájaros creyéndolos ángeles” y “abría las ventanas de la mañana” para que entrara el sol por el balcón cerrado”.
Desde la primera página de Cuando el placer termine, Hugo Gutiérrez Vega le hace el siguiente aviso al lector, para que pierda toda duda respecto de qué va la cosa: “Mi locuacidad (recuerdo a Chesterton) es más poderosa que mi orgullo, y por ella te encuentro en este bosque de papel. Muchos poetas escriben para levantar el pedestal que los hará visibles dentro de mil años, y pagan su ambición con el alto precio de la inmovilidad; ahí están en los parques, con sus libros broncíneos y la mirada siempre hacia dentro de todas las estatuas. Otros cacaraquean anunciando el nacimiento de un nuevo poema y algunos cantan nada más porque sí, sin preocuparles la intemporalidad; cantan aquí y ahora”.
De estos últimos, de los que cantan aquí y ahora, es Hugo Gutiérrez Vega, que pregona sin modestia pero asimismo sin soberbia que “lo único que hace la poesía es cantar lo que a todos pertenece”.
El miércoles 11, el día de su cumpleaños 75, con su gran sencillez laguense, le dijo, para La Jornada, a Mónica Mateos-Vega, esta verdad que todos los que escribimos deberíamos poner, impresa, en letras grandes, en nuestras casas, estudios y bibliotecas, para que todos los días, al releerla, limpiemos nuestras entendederas y le bajemos el volumen al radio de nuestra vanidad: “Salvo uno que otro best seller, [los poetas] estamos un poquito en las sombras y eso nos hace inseguros. Para algunos esa inseguridad se convierte en vanidad, por eso hay muchos poetas prepotentes que se creen la sal de la tierra”.
A cuántos de estos no conocemos. Los vemos a cada momento o, como dijera José Emilio Pacheco, “levantas una piedra/ y los encuentras:/ ahítos de humedad,/ pululando”.
Canonicemos a Hugo Gutiérrez Vega sin petrificarlo. Leyéndolo, simplemente, por el goce gratuito de leer, y releyendo su poesía y su actitud, por el placer ético de dudar, ignorar y saber.
Concluyo con una anécdota muy personal, que quizá no viene al caso, pero sí viene al caso. En 1974, cuando, provinciano y payo de 15 años, llegué a la ciudad de México, hospedado por gentiles personas, habité en una casa en una privada de la calle Enrique González Martínez, nombre que me era del todo familiar porque a este poeta yo lo leía y recitaba en mi pueblo natal.
Al menos los tres primeros años de mi residencia en esta ciudad los viví entre poetas, en la colonia Santa María la Ribera, y ello reafirmó mi destino. Mis coordenadas de orientación para no perderme en un ínfimo perímetro que me parecía inmenso y que me era del todo desconocido, eran unos nombres y unas calles que me hablaban a mí y me indicaban los puntos cardinales: Enrique González Martínez esquina con Sor Juana, esquina con Amado Nervo, esquina con Salvador Díaz Mirón, paralela a Torres Bodet, muy cerca de Rosas Moreno e Ignacio Manuel Altamirano y casi esquina con Ramón López Velarde.
No pretendo hacer paralelismos presuntuosos y fatuos, pero juro que es verdad que, “cuando vine a México a radicarme”, en los primeros días a mí también, al igual que a López Velarde, me robaron mi reloj, no, como a él, “unos energúmenos que vitoreaban a la Ciudadela”, en la banqueta del Cine Palacio, al consumarse el cuartelazo, sino tan sólo un par de rateros comunes y corrientes, en la calle Mariano Azuela. Más tarde, al leer El minutero y Don de febrero, supe -como lo sabe Gutiérrez Vega- que, como Dios, López Velarde está en todas partes.
Ahora que las calles tienen nombres de presidentes, diputados, reputados, imputados y demás políticos, y que no sería nada sorprendente que un día pasemos por la avenida Jorge Emilio González Martínez (alias el Niño Verde), esquina con Jorge Kahwagi, en la colonia Jesús Ortega, Delegación Elba Esther Gordillo, sería importante (aunque se nos tenga, como dijo López Velarde, por “adictos al retroceso”) volver a la sana costumbre de llamar a nuestras calles con nombres positivamente ejemplares.
Por ejemplo, las calles Hugo Gutiérrez Vega, Carlos Monsiváis, Eduardo Lizalde, Emmanuel Carballo, Gabriel Zaid y Marco Antonio Campos, en la colonia José Emilio Pacheco, para que alguno de mis nietos, que aún no tengo, y de los hijos de los jóvenes de hoy, cuando caminen por ahí, se sientan bien acompañados, protegidos y orientados, y no desamparados y llenos de pánico. El ejemplo, en todo, es determinante. La ciudad es insegura y los rateros dan miedo, pero más terror infunden algunos nombres con sólo mencionarlos.
Por ello, insisto: canonicemos a Hugo Gutiérrez Vega con sus propias palabras y por su poesía: porque “en ella late la hermosa y horriblemente débil alianza humana”.
Publicado originalmente en: La Jornada. Reproducido con permiso del autor. Fotos de Pascual Borzelli Iglesias.