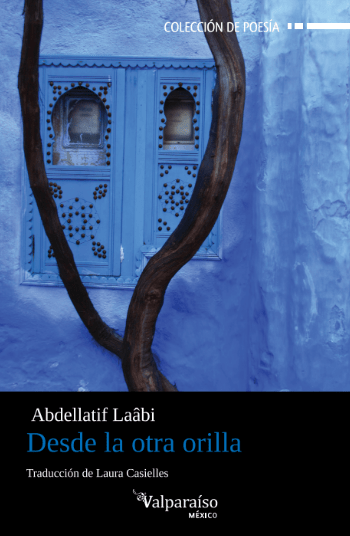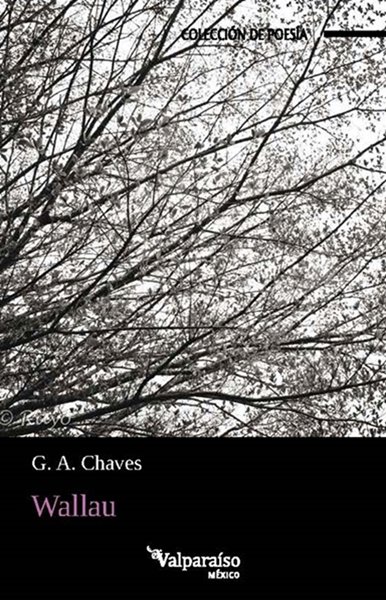José Pascual Buxó nos presenta un viaje por su poesía. José Pascual Buxó nació en San Feliú de Guixols (Gerona) el 12 de febrero de 1931. Se exilió en México al finalizar la guerra civil. Doctor en Letras por la Universitá degli Studi di Urbino. Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Honoris Causa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además de ser un ensayista y un investigador magnífico ha publicado poemarios muy interesantes: Tiempo de soledad (1954), Elegía (1955), Memoria y deseo (1961), Boca del solitario (1964), Materia de la muerte (1966), Lugar del tiempo (1974).
José Pascual Buxó nos presenta un viaje por su poesía. José Pascual Buxó nació en San Feliú de Guixols (Gerona) el 12 de febrero de 1931. Se exilió en México al finalizar la guerra civil. Doctor en Letras por la Universitá degli Studi di Urbino. Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Honoris Causa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además de ser un ensayista y un investigador magnífico ha publicado poemarios muy interesantes: Tiempo de soledad (1954), Elegía (1955), Memoria y deseo (1961), Boca del solitario (1964), Materia de la muerte (1966), Lugar del tiempo (1974).
He seleccionado para esta lectura, la primera de mis poemas que hago en tierras españolas de las que salí al exilio hace ahora sesenta años, algunos textos de mi libro Materia de la muerte (Maracaibo, Universidad del Zulia, 1966, incorporado después a Lugar del tiempo, México, UNAM, 1974). “El autor de estos poemas -ha dicho Enrique de Rivas, con quien compartí en México la aventura de nuestros primeros lances literarios- ha encontrado en sí mismo algún lugar consagrado por una alta presencia. Materia de la muerte la evoca con gestos de lento rito sacramental en los escenarios donde esa presencia fue corpórea, y al hacerlo cumple con la milagrosa función del arte: transfigurar. Vida y muerte se amalgaman así en una operación de la más pura alquimia metafísica”.
En efecto, ese relato de “hechos” paternos bajo la cubierta de una de una crónica fragmentaria, se constituyen como una secuencia de diálogos sostenidos a destiempo con el padre ausente. La noticia de su muerte en el México de nuestro exilio me encontró muy tarde en aquel rincón del mundo venezolano en el que yo me esforzaba con obstinación juvenil por hacer de los estudios literarios un imposible sustituto de las patrias lejanas. Así que no pude estar en sus funerales ni consolarme con su última mirada. En aquel desolado clima petrolero, agobiado por sus lumbres caniculares y el tenaz sentimiento de la huída implacable de la vida y del tiempo, me esforcé por recuperar en la memoria y en la fantasía nuestra comunicación siempre interrumpida. No era la primera vez que nos separábamos, pero si, tantos años atrás, el niño recluido en un albergue francés pudo alejar con los pequeños afanes de cada día el insidioso dolor del abandono, al adulto consciente no le era posible soslayar aquella pérdida definitiva que hizo volver de un solo golpe todas las pérdidas anteriormente sufridas.
En Figueres, a principios de aquel febrero de 1939, huyendo hacia Francia por carreteras fangosas y ametralladas, volvimos a ver fugazmente a mi padre con lo que quedaba del derrotado ejército de Cataluña. Comprendí entonces la causa de su pertinaz ausencia, sus presurosos arribos al amanecer de otro día más de perdidos combates para poner en manos de mi madre unas botellas de aceite, un saquito de arroz y algunas voces de apresurada despedida. En esas ocasiones ocultaba sus armas, sin duda para que no percibiéramos la fatalidad de su obligado oficio de combatiente, y ya desde entonces nos persuadía de que muy pronto deberíamos dejar el pueblo y la casa cada vez más estrechamente asediados. Pero en Figueras estaba armado, eran notorias la pistola, cartucheras y botas militares, y su corta estatura había crecido desmesuradamente, lo mismo que su extremada delgadez. Nos dio órdenes precisas como si nosotros, mi madre y yo, fuéramos también parte de los hombres a su mando. Ni siquiera él -que supo desde el inicio cuál sería el fin de la guerra civil española- podía predecir si era ése nuestro último encuentro. No lo fue, por fortuna: nos volvió a unir con él la súbita noticia de nuestro traslado a México. Arribamos a Veracruz en el tercer barco de refugiados, un “Méxique” tumultuoso y desbordado; de hecho, la última oportunidad que se ofreció a los trabajadores republicanos para que compartieran el exilio con los intelectuales y funcionarios políticos a quienes se privilegió en el traslado de la que sería nuestra segunda patria. Allí comenzó otra vida para él, dividida, anclada en la certeza del imposible retorno; dedicada al silencio y al trabajo, a la diaria y orgullosa tiranía del deber cumplido.
De sobremesa, los domingos, que eran los únicos días de sobremesa, mientras se consumía entre sus labios el cigarro ceremonial, me relataba con sobriedad, solo por darle gusto a mis afanes heroicos, algún recuerdo de guerra. A veces, mi madre contribuía con temas más apacibles y domésticos: su discreto cortejamiento, su recelado matrimonio, la breve continuidad provinciana de su vida primaveral. Con esas conversaciones se inició mi experiencia del duelo y, a la vez, mi siempre incompleta liberación de las ataduras del pasado. La adolescencia me hizo disputador y empecinado: los temas de conversación se hicieron más teóricos, es decir, menos sustanciales; pero cuando por la noche mis padres me dejaban solo en casa porque les era preciso acudir a las citas del médico, su tardanza se volvía insoportable y renacían entonces con furia los fantasmas de la infancia: el invencible temor a que ya jamás regresaran para reponer la certeza y el orden en aquella casa abandonada.
Los hijos del exilio, por más que hayamos podido evadirnos de las circunstancias históricas de nuestra patria originaria, esto es, que hayamos ingresado con fe y decisión en los ámbitos de la nueva patria mexicana, no hemos podido deshacernos de los fantasmales terrores de la infancia; en un acechante rincón de la memoria, siempre se hallan dispuestos a abatirse sobre nosotros, a arrastrarnos a su mundo tumefacto, a hacernos probar una y otra vez la salitrosa lengua de la angustia. Lo que no ocurrió en aquel refugio francés hasta el cual llegó un día inesperado la noticia de que mi padre ni había vuelto secretamente a España ni lo habían fusilado ni era prisionero de Franco, sino que tenía la autorización consular para entrar con nosotros a México como refugiados políticos, vino a suceder en Venezuela: había muerto pocos días antes, ingresado sin conocimiento en la clínica, presurosamente enterrado por mi madre y unos pocos amigos -siempre son pocos los amigos de la hora verdadera- en su definitiva tierra mexicana. La abrupta desaparición de mi padre me hizo conciente de que, a pesar de nuestra cotidiana compañía, del amor ejemplar que me daba, de su fidelidad a las causas perdidas, yo no lo conocía del todo. ¿Quién era ese hombre de palabras mesuradas y gesto apacible? El que no se permitía la arrogancia ni el grito, y cuyo talante taciturno no exento de pacífica ironía denotaba la íntima convicción de su dignidad humana. De modo que, al saber su muerte, perdida la ocasión de nuestro último encuentro, no pude resignarme a esa separación definitiva. Y así, rompí a hablar con él, más presente en la muerte que en la ausencia, más vivo en la memoria que en la remota vida, y con ese conjuro lo conminé a escucharme:
¿Qué te puedo decir? Nunca he sabido
el lugar de mi boca.¿Recuerdas cuando niño? Una terrible espada de silencio
cortaba mi garganta y yo asía tu mano
para que rescataras mi carne atropellada
por aquel hipo ciego y deslumbrante.¿Lo recuerdas? Era preciso entonces aprender a enfrentarse
con nuestra propia vida solitaria,
vencer todas las cosas naturales,
llegar hasta los rostros que esperaban un aire de sonrisas.¿Recuerdas? Hoy parece imposible
haber quedado ahíto de dolor en una mano amiga,
sentir el fuego sucio pegado a la garganta,
arrastrar esa turba de piedras y palabras
hasta la inútil boca.¿Y ahora qué diré.
qué guirnalda de oscuras explosiones
será capaz de enrojecer la tierra?
¿Tomarás otra vez entre tus manos la hinchazón del dolor
y empujarás conmigo
ese antiguo torrente de piedras y palabras?
Escucha un poco, padre.
Hazte un poco el dormido y escucha como llego
apenas derrumbando el silencio que amas.
Pero no bastaba el conjuro de la voz para recuperar su presencia, era menester que la palabra se hiciera carne palpable, que la imaginación restaurara la vida ya extinguida, que el pasado huidizo y el presente engañoso se unieran sin fisuras en el tiempo inmutable de la memoria. ¿De qué se alimenta la memoria? ¿Cuál es la naturaleza de las evanescentes imágenes que atesora? ¿Qué garantía ofrece su espejo quebrantable? Sea cual fuera la respuesta, una verdad nos persuade, y es que lo que llamamos vida solo se establece y perdura en la trama verbal de su frágil sustancia. Así, la compleja vastedad de las experiencias vividas sólo es explicable y controlable a través de la representación figurada de sus numerosas y encontradas ocurrencias. De ahí que sea la imaginación -esto es, la conversión en imágenes del espesor material de la vida-, la facultad que nos permite no solo asignar algún orden a nuestras múltiples y contradictorias percepciones del mundo y de nosotros mismos, sino la que hace posible objetivarlas, recomponerlas y, finalmente, dotarlas de valor y sentido.
No me detendré mucho en explicaciones triviales. Ya se sabe que las imágenes de las que hablo derivan de la impronta que las cosas ponen en los espejos del alma, pero esas primeras huellas de los objetos sensibles pueden dejar de ser un fenómeno exclusivamente psíquico para convertirse en signos articulables de un lenguaje complejo. Ya lo decía el viejo Agustín: “Las imágenes son originadas por las cosas corpóreas y por medio de las sensaciones que, una vez recibidas, se pueden recordar con gran facilidad, distinguir, multiplicar, reducir, ordenar, trastornar, recomponer del modo que plazca al pensamiento”. (De vera religione. 10. 18). Los modernos psicólogos establecen una clara diferencia entre la facultad de “producir la sensación de lo sensible ausente” (Ch. Wolf), esto es, de hacer patente a la memoria la imagen perceptible de un objeto, de la llamada facultas fingendi que consiste en “producir la imagen de una cosa nunca percibida por el sentido mediante la división y composición de las imágenes” previamente registradas. Antiguos y modernos apelan a la facultad de la fantasía por medio de cuyo poder creador interpretamos la realidad a través de sus formas figuradas. Conviene no confundir la fantasía creadora de ficciones significativas con aquella “loca de la casa” que sustituye su incapacidad de comprender el mundo con las obsesivas imágenes que dan un rostro fantasmal a sus deseos incumplidos; ésta se escapa de la realidad que no domina; la otra, aspira al dominio de la realidad a través de su interpretación analógica o, para decirlo más simplemente, por medio de la imaginación simbólica.
De esta suerte, las imágenes seleccionadas en el doble almácigo de la memoria visual y la memoria verbal (es decir, en esos dos sistemas semióticos distintos pero concurrentes) se trenzan en una urdimbre cuya principal extrañeza para el interlocutor impreparado reside en el hecho de la resemantización de los signos ordinarios, vale decir, en sus nuevas e inesperadas cargas significativas. Pintura y poesía se fundan precisamente en esa particular capacidad tanto de los de los iconos como de las palabras que permite a ambos brindarse como interpretantes simultáneos de dos o más contenidos en apariencia contradictorios aunque esencialmente compatibles. El fenómeno artístico de la “ambigüedad” (entendido aquí no como producto de la impericia, sino de su exceso de significación) proviene justamente del hecho de utilizar signos plenamente reconocibles en su inicial función denotadora de un objeto inequívoco como significantes de otros signos con los que comparte algunos rasgos semánticos de los que el emitente ha privilegiado algunos y ha mantenido otros en estado de latencia, suspendidos, para el logro de sus excepcionales efectos de significación. Pero no se trata en todo eso de poner llanamente en obra una serie de procedimientos de eficacia estética con el frío cálculo de conseguir una expresión armoniosa o sorprendente, sin que importe mucho la sustancia que tales expresiones intenten poner de manifiesto. No es ésta una labor propia de oradores o filólogos, sino el resultado -casi siempre milagroso, por reiteradamente único- de la afortunada conjunción de la eficacia expresiva de la forma y la contundencia simbólica de la fantasía; es, pues, un hecho artístico en lo que tiene de lograda articulación formal de una experiencia humana compleja y compartible.
¿De qué imágenes disponía yo para intentar recuperar con el auxilio de la memoria la plena entidad humana de mi padre y las ignoradas circunstancias de su muerte? ¿Cómo encarnarlo para que fuese el interlocutor visible de mi dolorido desconcierto? Ni el sentimiento ni el arte procuran conformarse con razonamientos abstractos y consuelos genéricos de la fatalidad de nuestra vida; y aunque cada uno pueda tener ciertas convicciones filosóficas o religiosas con que amparar públicamente su desconcierto, en el círculo infranqueable del dolor no hay más que la presencia viva de la muerte. Esa imposible presencia sólo podrá íntimamente concedérsenos por medio de la invocación. La invocación de aquellos a quienes amamos requiere del doble concurso de la fantasía y del lenguaje, esto es, de la memoria numerosa y de la palabra conminante y, sobre todo, de la anulación del tiempo lineal. En este tiempo unificado de la evocación encantatoria las más diversas acciones y pasiones de la persona invocada se funden en un solo universo compacto y coherente, y a esos recuerdos personales, para completarlos y explicarlos, se integra con frecuencia los de otros que participaron de su vida o, que aun sin haber sido así, los tomamos como ejemplo y trasunto de ciertas rasgos definidos de aquel a quien deseamos convocar. También el artífice echa mano de sus propias sensaciones, de las perennes huellas que han dejado en su espíritu los asaltos del mundo, y los integra al texto invocatorio para que los simulacros del arte cobren con ellos más visos de verdad. Pero sin duda la materia esencial para esa invocación del padre fueron sus propios recuerdos: los escuetos relatos de aquellos acontecimientos o circunstancias que él mismo había instituido como hitos reconocibles de su tránsito.
El lector comprenderá que las disertaciones que anteceden no son más que la simplificación abusiva de un proceso de escritura tan complejo y enhebrante que fácilmente se hurta a los intentos sistemáticos de una descripción profesoral. En el acto de escritura el autor sólo es conciente del flujo atinado o perverso de su actividad discursiva: las palabras se ajustan o no se ajustan a sus intuiciones semánticas, las imágenes del recuerdo son o no son pertinentes a la función significadora que desea asignarle, y ambas, palabras e imágenes desveladas por las palabras, alcanzan, cuando la fortuna es favorable, la solidez y pertinencia de su sentido a un tiempo múltiple y unitario.
Quisiera poner como ejemplo de cuanto he tratado en vano de explicar dos poemas de Materia de la muerte en los cuales quizá pueda reconocerse el laborioso entramado verbal de recuerdos y fantasías, así como de situaciones creadas ex profeso al hilo del intenso proceso de reviviscencia. La mirada interior es el origen del poema, el motor que desencadena la agolpada presencia de los que vivieron, la que certifica el hecho de nuestra búsqueda amorosa. Que nadie se confunda: no es éste un frustrado diálogo espiritista, sino una trágica conjunción de personas instaladas en uno y otro lado de la muerte y la memoria:
Pongo los ojos en aquel recinto…
Pongo los ojos en aquel recinto
Y veo levantarse las altas sombras de los que vivieron.
Los miro caminar pausadamente,
midiendo paso a paso peligros y distancias,
tocando con la pulpa del dedo encallecido
la dorada madera o el frío azul del vidrio abandonado.No hablan, circulan a mi lado
como altos nubarrones sobre el campo vacío.
Gira su boca lentamente,
chispea algún momento su lengua todavía luciente y (encarnada.Ya ves, solo es posible mirar,
Abrir un poco la ventana ciega sobre el lodo,
iluminar con el aceite ardiendo
estas sillas que gimen junto a la mesa puesta.
Podríamos encender los viejos troncos,
la calcinada frente donde calla el pasado:
aquí tostamos pan, asamos las agudas sardinas
y alguna noche cuando tú llegabas
la soledad y el vino se juntaron debajo de las lenguas (rencorosas.¿Pero qué troncos arderán ahora?
¿Qué labios morderán la madurez del tiempo
Y tu mano sin peso y sin calor,
tu guante desatado, qué huella marcará
sobre el polvo marchito?Yo procuro mirar, no dudes que lo intento;
dejo correr sus manos por mi cara,
sus delicados tallos, su ternura desierta,
y aun procuro entender
si aquello que se rasga por sus bocas
es algo más que piedras y silencio.
Imagino tu lechoImagino tu lecho. Años atrás estuve allí mirando,
recorriendo la crispada blancura de haldas y biombos,
adivinando apenas la sorda podredumbre, la ocultada (ignominia de la muerte.Imagino esa tierna ventana donde la luz detiene algún (consuelo,
las pobres ramas meneadas, los altos remos aspeando el (vacío.
Imagino tu lecho, la nave desatada en la noche del mar,
la boca azul abierta por los lados.
Imagino tus ojos palpitando en la blanca corteza del mar y (los biombos.Estuve allí otro tiempo. Moría entonces
un hombre apenas visto, una montaña de luz y de (recuerdos.
Mirábamos su viejo corazón despavorido
hinchándose en la lona, azotado de sal y de desgracias,
sus delicados párpados de cera apenas un momento (enrojecidos.¿Quién pudo verte a ti? ¡Quién vio ese lecho del (desamparo,
los mármoles azules de tu frente brillar y amoratarse,
las encendidas hieles de la muerte, el asco gris de tus (entrañas solas?Ya no eras tú, no fuiste tú quien iba amarrado a ese leño,
no era tuyo ese cuerpo, no eran ya tus dos manos
las que hacían bramar las sábanas del frío,
no era tu boca con la cal ardida esos antiguos labios de (ternura y estruendo.No eras tú, no eras tú, no era tuyo
ese cuerpo podrido por la sombra, ese cuerpo desnudo (abandonado,
ese seco silbido cabeceante en la noche,
ese fuego achicado con salivas y llanto,
ese cuerpo aventado por el mar a no sé qué desierta y sucia (playa.