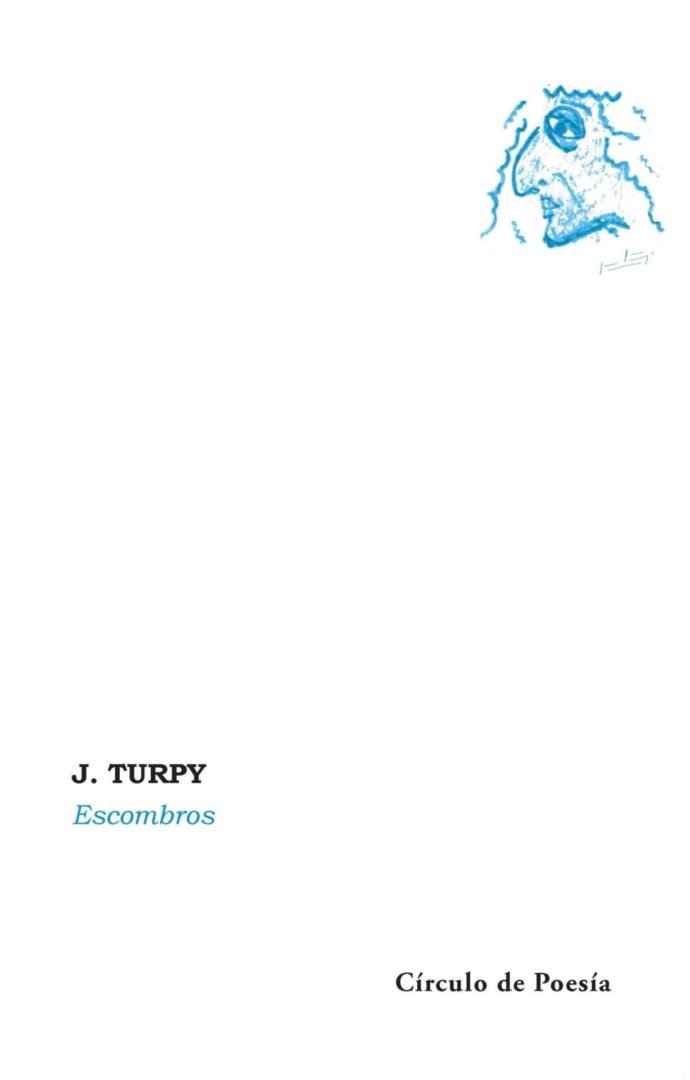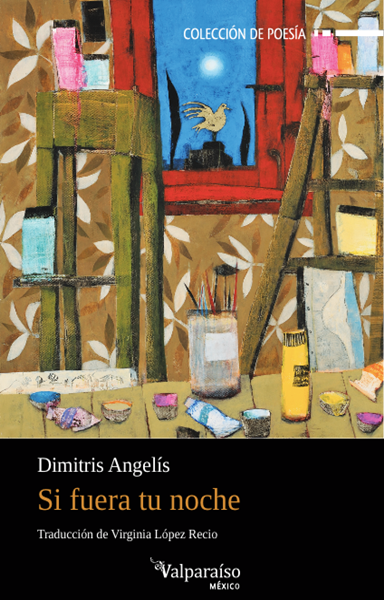En esta crónica terriblemente estremecedora, Francisco Véjar toca fibras sensibles al referir los últimos días de la vida del extraordinario poeta chileno Jorge Teillier, muerto en Viña del Mar en 1996.
Hablaré de un tema que no es fácil para mí: los últimos días de Jorge Teillier.
En el año ’90 o el ’91, una noche en que regresábamos de la Ligua –donde solíamos hacer un tour por los bares, entre ellos El Parrón, el ex Club Radical y Las Piedras del Huaso–, Teillier me dijo: “Debes entender que yo ya no estoy en el mundo”. Ahora me doy cuenta de que tenía claro la cercanía de su final, porque era una persona de una enorme inteligencia y cultura.
Recuerdo una de las clínicas psiquiátricas donde estuvo internado, en la cual los médicos no lo querían dar de alta ya que estaban haciendo un informe sobre el alcoholismo, y era tal el conocimiento de Teillier al respecto, que, en la práctica, lo retenían para sacarle información. ¡El poeta se las daba de manera tan espontánea y generosa!…
Siempre estuvo consciente de su alcoholismo crónico y, por tanto, de que su final estaba próximo. Sabía de la ruina física a la cual lleva esta dolencia: la cirrosis terminal. Pero el alcohol era el filtro por donde recibía la realidad, la que de otro modo no soportaba. Por eso, era frecuente que citara a T.S. Eliot, cuando éste decía que el hombre no estaba hecho para vivir “bajo el peso de la realidad”.
Jorge Teillier empezó su dipsomanía a temprana edad, 14 o 15 años, cuando tuvo sus borracheras iniciáticas. Las veces que lo vi sobrio, era como una persona con la piel en carne viva, de una sensibilidad extrema. Desde luego, no se trata de hacer un elogio al alcohol. En una carta que le escribe a Beatriz Ortiz de Zárate, su segunda esposa, el 30 de diciembre del ’69, Teillier daría una clave sobre su manera suicida de enfrentar la vida: “En mí hay un fondo de destrucción y decadencia que debe de venir del decadente mundo de los pantanos del sur, de los pueblos que construyeron los antepasados y que están muriéndose muertos en mí, impidiéndome enfrentar a esta vida de frente, en forma real; y, sin embargo, sé que hay en mí por delante un futuro, fuerzas para un futuro, para crear y tener una buena situación económica. Si en el año 70 puedo publicar cinco libros y dirigir dos revistas, las cosas no pueden estar mal”.
A pesar de todo, doy fe de que Jorge fue una especie de “santo bebedor”. Nunca lo vi agredir a nadie. Además, era portentosa su lucidez “en el tiempo líquido del bar”, como él llamaba a ese barco metafísico en el cual uno empezaba a navegar en las mesas del bar La Unión Chica.
Me tocó presenciar los años finales de Teillier. Recuerdo que en la primera época era una persona totalmente festiva, brillante, una luz que aparecía en La Unión Chica (entonces aún estaban vivos Rolando Cárdenas, Iván Teillier y otros). Era una vida en que lo cotidiano se transformaba en un asunto poético y, además, absolutamente atípico… Pero será mejor que fije la mirada en la muerte del poeta.
Después de la crisis que tuvo el año ’92, cuando agonizó en el Hospital Clínico de la Universidad Católica (ocasión en que incluso el cura José Miguel Ibáñez Langlois le dio la extremaunción), Teillier logró recuperarse milagrosamente de la descompensación de su cirrosis terminal, gracias a los cuidados del doctor Víctor Charlín. Jorge, en su casa de Las Condes, en San Pascual 355, quedó con escaras en ambos talones de los pies y el doctor Charlín le proporcionó una dieta libre de carnes y frituras, compensando esto con legumbres bañadas en aceite de oliva, seis claras de huevo al día –por su condición de reconstituyente hepático–, llantén, matico y otras yerbas. Tal vez esta mezcla permitió que viviera cuatro años más.
Estuvo en su dormitorio recluido por unos meses. Yo lo iba a ver con frecuencia. También Armando Uribe, Enrique Volpe, Lorenzo Peirano, Enrique Lafourcade y Jorge Torres Ulloa. Con Uribe queríamos crear un comité de amigos que lo acompañaran cuando superase la convalecencia, para impedir que recayera en el alcohol.
En una carta a Jorge Torres, Teillier le dijo que no volvería a tomarse un trago en su vida. Después comenzó a salir de su casa, la mayoría de las veces lo acompañé yo, y nos íbamos al café La Escarcha. Allí yo me bebía un café y él una Coca Cola. Recuerdo lo lúcido que estaba y la maravilla de que jamás perdía el humor. ¡Nos reímos mucho!
Teillier estaba más brillante que nunca. No bebía alcohol y se restablecía de un modo inusual respecto a otras personas con cirrosis terminal. Luego de que el doctor Charlín le hiciera la prueba hepática, se descubrió que se había regenerado una cuarta parte de su hígado. En una conversación personal del doctor con la familia de Jorge, les dijo que podría vivir 18 años más si no volvía a beber alcohol, ya que la parte recuperada del hígado permitía cumplir todas las funciones vitales sin problemas, claro que ateniéndose a una dieta estricta. El error fue contárselo a Teillier. Al enterarse Cristina Wenke, su pareja de entonces, se apresuró en volver al Molino del Ingenio. Yo los acompañé en el regreso y me quedé cuatro días, en los que visitamos distintos bares, sobre todo en La Ligua, y Jorge bebía Coca Cola.
A la semana llamé a Teillier y me dijeron que había vuelto hace una hora, para luego partir a Cabildo. De inmediato pensé: “tuvo una recaída alcohólica”. Las opiniones eran diversas y se creía que en su estado lo mejor era internarlo, pero Cristina Wenke dijo (acertadamente, en mi opinión) que su opción era la muerte y que ella lo acompañaría hasta el final, ayudándolo a que se fuera dignamente de este mundo.
Jorge Teillier volvió a beber a fines del año ’92 y no paró hasta una semana antes de su fallecimiento. Fue un enamorado de la muerte porque, como lo reconoció, se suicidó lentamente. No había nada de ingenuidad en su decisión. En reiteradas oportunidades me dijo que no había motivo para llorar sobre la leche derramada: el ejemplo estaba a la vista de personas como yo, con inclinaciones al alcohol, y dependía de mí asumir los hechos y las consecuencias.
Un año y medio antes de su muerte, el doctor Charlín le hizo una nueva prueba de várices en el esófago y comprobó que su hígado estaba hecho pedazos. Le dijo al poeta que le quedaba un año de vida y brindaron melancólicamente por el desenlace.
La última semana de Jorge en Santiago fue como si ya supiera que le quedaban pocos días. Fue a despedirse de Beatriz Ortiz de Zárate, su segunda esposa, en la comuna de La Reina, y, como en los buenos tiempos, le llevó una botella de champaña dulce que tomaron juntos a lo largo de la noche.
También me cuentan que, en otro instante, tarareaba unos tangos en el bar del Círculo de Periodistas, mientras se tomaba unos whiskys abrazado a los amigos.
Me acuerdo que tres días antes del colapso definitivo, lo vi en el café Carpaccio leyendo el Calígula de Albert Camus, además de varios periódicos del día. Era un hombre completamente enterado de cuanto sucedía en los planos político, social y cultural del país.
Al escritor y periodista Carlos Olivárez le dijo que las personas incapaces de asumir el alcoholismo e incorporarlo a su vida cotidiana, sin que se transforme en un desastre, era mejor que se dedicaran a la maicena, porque para entrar en ese juego había que estar dispuesto a salir sangrando por boca y narices.
Teillier me llamó por teléfono la noche del 15 de abril de 1996 y hablamos una hora. Fue una conversación profunda en torno a las cosas que yo quería hacer en el futuro. Me pidió expresamente que armara lo antes posible el libro Hotel Nube y se lo mandara, como habíamos quedado, al poeta Omar Lara. Éste, en su rol de editor, lo llamaba mucho por esos días y Teillier se sentía presionado, pero debía cumplir su palabra y me pidió que hiciera una selección de poemas inéditos: una cantidad razonable pero no desbordante, porque el material principal de los inéditos estaba destinado a En el mudo corazón del bosque, otro libro en que trabajábamos juntos. Le dije: “descuida, mañana a primera hora envío Hotel Nube a Omar Lara”.
Luego Teillier me reveló que estaba con mucho dolor, sobre todo en las costillas de su costado derecho, debido a la inflamación de su hígado. Además, sufría un pinchazo hiriente en todo el cinturón hepático. Eran crisis en donde el estómago no resistía el alcohol y se producían copiosas náuseas.
Al final de la conversación, le dije que se tomara un tranquilizante y se durmiera.
Una hora después, según el relato de Cristina Wenke, Jorge fue al baño y vomitó sangre. Llamó alarmado a Cristina y la hemorragia cesó en ese momento, pero de todos modos se comunicaron con el doctor Charlín en Santiago y él les recomendó hospitalizarlo en La Ligua esa misma noche. El poeta fue hasta su pieza, preparó su maletín y por sus propios medios partió al hospital de La Ligua. El médico de turno pidió unos medicamentos que no estaban en las farmacias de La Ligua, de modo que Cristina tuvo que viajar en un radio taxi a La Calera, donde sí encontró dichos remedios. Cuando retorna al recinto hospitalario, sintió en el aire que algo pasaba. Se dirigió a la pieza en donde estaba hospitalizado Jorge y vio que se desangraba, hasta que perdió la conciencia.
En un momento al poeta se le produjo un paro cardio respiratorio. Velozmente una enfermera se subió encima de él y le hizo un masaje cardíaco, logrando que volviera. Se discutió entonces trasladarlo en helicóptero a Santiago, pero la decisión final fue llevarlo al hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar; eran las 12.30 de la noche. Rodrigo, sobrino de Cristina, relata que cuando lo metían en la ambulancia, le hizo cariño en la frente y le dijo: “Jorgito, da la última pelea, porque debes seguir con nosotros”. Teillier le respondió que de ésa ya no salía.
Lo llevaron a toda velocidad a Viña. Rodrigo iba detrás de la ambulancia en el auto de Cristina. En el hospital consiguieron suturar la várice esofágica que se había roto y le había producido la hemorragia; cosa bastante milagrosa.
A las 8.30 de la mañana me llamó Cristina a Santiago y me dijo que Jorge estaba gravísimo, pero que no me preocupase. “En estos casos nunca se sabe lo que ocurrirá”, agregó esperanzada.
Por la noche me había puesto a tipiar los versos inéditos de Teillier. Elegí otros poemas de Para un pueblo fantasma y en la mañana envié todos los textos a Concepción, a Omar Lara. Después, con Krupskaia, mi mujer, partimos rápidamente al hospital de Viña.
Tuve la suerte de poder entrar a la pieza donde reposaba Teillier. Pese a su deterioro, me reconoció desde la cama del hospital y me dio la mano. “Viejo Pancho –dijo luego–, haz algo. Llevo tres días aquí y no me quieren dar de comer”. Entonces me di cuenta de que estaba en un delirio. Conversamos brevemente y me acuerdo de que me despedí de él dándole un beso en la frente. “Fuerza, Jorge, fuerza…”. Y salí de la habitación. Ésa fue la última vez que lo vi con vida.
La agonía duró una semana, durante la que me quedé tres días en Viña. No hubo forma de salvarlo. Jorge, producto de la hemorragia masiva, tragó mucha sangre, lo cual significó un auténtico bombardeo de proteínas, que hizo colapsar a su hígado. Del coma hepático pasó a un derrame cerebral.
Al final de este proceso, Cristina me pidió que fuera a verlo, pero me opuse. Quería recordarlo lúcido, poético, un tipo con una memoria y un talento irrepetibles. Se trataba de un hombre que marcó una tendencia importante en la mitad de siglo XX en adelante: la poesía lárica. Este convencimiento me sirvió de consuelo.
El final era predecible: el 22 de abril de 1996, Jorge Teillier murió.
Se le llevó en una caravana desde el hospital Gustavo Fricke al Molino del Ingenio, en La Ligua. Lo velamos allí, en una reunión privada, y al día siguiente fue conducido a la iglesia de la comuna. Por petición de Cristina y del cura, que conocía a Jorge, leí el poema “Para hablar con los muertos”. Después lo llevamos al cementerio de La Ligua, donde yace hasta el día de hoy.
Ese día doloroso despedimos a un gran amigo, a “una viva moneda que nunca volverá a repetirse”: Jorge Teillier.