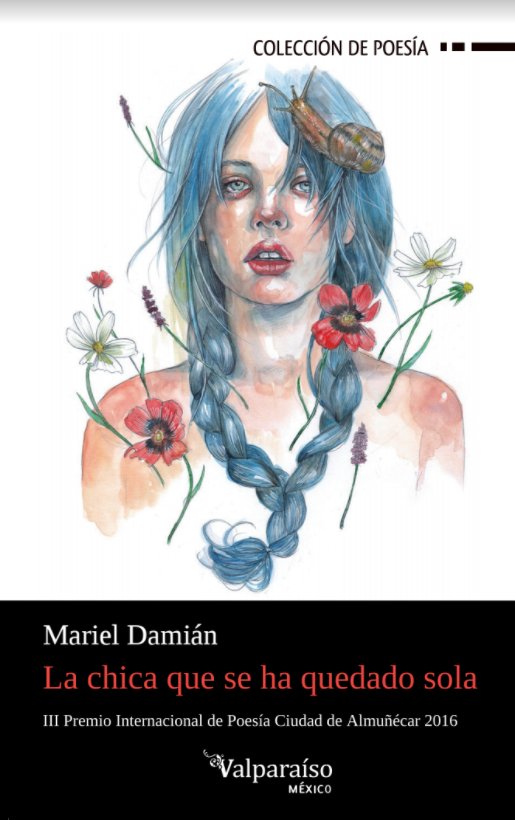El poeta y ensayista chileno Francisco Véjar (Viña del Mar, 1967) emprende un extenso y muy interesante diálogo con el poeta Hernán Lavín Cerda, radicado en México desde 1973, puente entre las tradiciones poéticas de Chile y de México. Esta entrevista ha aparecido en el site chileno www.santiagoinedito.cl
Hernán Lavín Cerda nace en Santiago, en 1939. Es licenciado por la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad de Chile. Colaboró con diversos medios de prensa y revistas de su país durante la década del 60 y principios de los 70. En 1971 fue becario del taller de escritores jóvenes, dirigido por Enrique Lihn. A partir de octubre de 1973, reside en México. Desde 1974 es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, en el área de letras hispánicas. En 1992 fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Ha publicado más cincuenta libros de poesía, ensayo y narrativa de ficción. Ha sido traducido al alemán y al inglés. Parte de su obra aparece en antología de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Sin duda, es uno de los poetas más representativos de la poesía chilena contemporánea. Han escrito sobre su obra poética, vates tan significativos, como el poeta cubano Eliseo Diego. Ahora Hernán Lavín tiene la palabra.
l. –¿Cuáles fueron las causas que lo llevaron a quedarse en México y no haber retornado a Chile una vez terminada la Dictadura Militar?
–Su Majestad el Destino tiene la última palabra, sí, la primera y la última. Como ustedes saben, la solidaridad de México fue profunda, humanitaria e inolvidable, desde un principio. No hay que olvidar que yo me incorporé como maestro a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de abril de 1974. La UNAM es una institución de muy reconocido prestigio no sólo en el mundo de habla hispana. Allí me sentí tranquilo, en paz, y aún me siento como un pez en el agua de las aperturas académicas, la creación artística, el humanismo, la investigación y el conocimiento múltiple y sin fronteras. No sucedía eso en aquel Chile en tinieblas donde transcurrían perezosamente los años más inciertos y más dolorosos. Las universidades estaban intervenidas en su forma y en su fondo, y no propiamente por la ecuanimidad y la bonhomía del Espíritu Santo o de San Francisco de Asís. En ese mismo año publiqué en las páginas centrales de la Revista de la Universidad de México un largo ensayo sobre la vida y la obra de Pablo de Rokha, además de sus textos torrenciales “Canto del macho anciano” y “La epopeya de las comidas y las bebidas de Chile”. Dicho texto se incluyó en mi libro Ensayos casi ficticios. De lo lúcido y lo lúdico: literatura hispanoamericana (Dirección de Literatura de la UNAM y Ediciones del Equilibrista, 1995, 455 páginas). Fue el poeta, ensayista y maestro Carlos Montemayor quien me invitó a publicar aquel ensayo sobre De Rokha. Y el propio José de Rokha, quien había sido agregado cultural de Chile en México, me facilitó el ejemplar de una obra donde se reunían varios ensayos de su padre sobre la filosofía, el pensamiento poético y las artes plásticas. Desde un principio me llamó mucho la atención aquel interés de algunos intelectuales de México por la vida y la obra de nuestros grandes poetas. Nunca dejaré de agradecer su entusiasmo por nuestros artistas y no sólo por ellos, sino por los creadores de las más variadas líneas estéticas. En México se cultivan las raíces del origen prehispánico, pero también se estudia la estética virreinal y las líneas que proceden de otras regiones del mundo. En tal sentido, sigue viva, por fortuna, la predisposición al mestizaje cultural, venga de donde venga. No podría olvidarme de Alfonso Reyes, quien fue fundamental en este aspecto, así como de otros que lo acompañaron en esta actitud de apertura. Esto hizo escuela en México y son muchos los artistas e intelectuales y maestros que aún cultivan la misma actitud de apertura. Ahí está el caso de Octavio Paz con su lucidez e inquietud permanente, así como de tantos otros.
Cuando se esfumó la noche tormentosa de la dictadura castrense en la vapuleada República de Chile, yo tenía varios años en la UNAM y colaboraba con el Instituto Nacional de Bellas Artes donde había dirigido el Taller de Poesía, de 1975 a 1979, y ya se habían publicado varios de mis libros en México. La mayor parte de ellos, que no son pocos, se editaron en México desde 1977 con aquella antología Ciegamente los ojos, 1962 – 1976 (UNAM, colección poemas y ensayos). Aparte de mis obras publicadas en Chile hasta 1971 con La conspiración (Editorial Universitaria), y de tres volúmenes editados en otros países, El que a hierro mata, relatos (Edit. Seix Barral, Barcelona, España, 1974), La nostalgia y otros juegos de azar (Torres Agüero Editor, Buenos Aires, 1990), y la antología preparada por Elisabeth Siefer El hombrecito del sombrero / Das Männchen mit dem Hut (Teamart Verlag, Zürich, 2001), los otros libros se editaron en México. Yo pienso que esta ha sido la razón de que me hayan incorporado al Diccionario Mexicano de Escritores que publicó el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1997, tomo cuarto, 486 páginas. Con este gesto se aprecia una vez más la amplitud de criterio. Puedo decir, entonces, que yo me siento como un artista de la palabra que proviene de Chile, de México y de España, no sólo porque mi padre fue español sino porque escribo en lengua castellana. También somos ciudadanos de Hispanoamérica y, por extensión natural, de todo el mundo. Así me siento y estoy dispuesto a aceptar todos los mestizajes culturales. Eso nos enriquece en lugar en empobrecernos o limitarnos. Los límites me provocan náuseas y soy capaz de ponerme a llorar, como aquel Friedrich Nietzsche, en mitad de la calle.
Cuando desapareció la dictadura militar en Chile, yo tenía un poco más de 15 años de antigüedad en la UNAM y estaba en pleno desarrollo. Hasta aquí llego, por ahora, contestando a tu pregunta, pues de otro modo este mamotreto va pareciéndose cada vez más a la escritura de compra de una propiedad o más bien a un testamento. ¿No te parece?
2. – ¿Usted ha sido maestro de varias generaciones de académicos en el campo de la literatura, que también se han destacado en el ámbito de la creación. ¿Cómo ve el panorama de la actual poesía mexicana en relación a Latinoamérica?
–Respecto a la primera parte de la pregunta, no puedo ocultar mi júbilo al haber contribuido, aunque sea con un grano de chispa o de arena, al desarrollo de algunos jóvenes que posteriormente han crecido mucho hasta convertirse en auténticos artistas de la palabra, tanto en el campo de la poesía, la narrativa o el ensayo: pienso en Vicente Quirarte, Héctor Carreto, Carmen Boullosa, Carlos Oliva, Alberto Vital, Carlos Chimal, Rodolfo Mata, Blanca Luz Pulido, Moisés Villaseñor, entre varios otros: la lista crece con el transcurso del tiempo. Siempre he dicho, y lo repito ahora, que aquello que no pude hacer con los jóvenes de Chile, por razones obvias, pude hacerlo con los jóvenes de México, y eso me da tristeza, por un lado, si pienso en Chile, y profunda alegría y gratitud por el otro, si pienso en México. Ya me doy por bien servido, entonces. Y como dijo en su tiempo el tenor continental o más bien el samurái de la canción, don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, y muy agradecido a México, obviamente. Me preguntas cómo veo el panorama de la actual poesía mexicana en relación con el resto de América Latina. La pregunta es muy rica y muy amplia. ¿Por dónde abordarla? Hay distintas líneas de desarrollo, como supongo que también ocurre en Chile. Uno de los poetas más actuales, no sólo de México, es José Emilio Pacheco, quien nació en 1939 al igual que yo. Otros fueron, sin duda, Jaime Sabines y Rosario Castellanos. También existe Eduardo Lizalde, quien es ya octogenario y desde hace mucho cultiva una poesía fundamental, no sólo para México. Por ahí aparecen con brillos propios Rubén Bonifaz Nuño, Hugo Gutiérrez Vega, Marco Antonio Campos, Carlos Montemayor, Francisco Hernández, Elsa Cross, Homero Aridjis, Sergio Mondragón, Javier Sicilia, Antonio Deltoro, Eduardo Langagne, Eduardo Hurtado, Efraín Bartolomé, Fabio Morábito, Eduardo Casar, Juan Domingo Argüelles, Ernesto Lumbreras, Mario Calderón, José Ángel Leyva y Luigi Amara, aunque la lista, por supuesto, no se agota aquí. Estos autores establecen vasos comunicantes con sus lectores. Por otro lado, no es difícil percibir otras líneas de desarrollo entre varios jóvenes: una intimista, lírica, sutil y a menudo hasta hermética, donde lo que más se privilegia es el destello de las imágenes. El lenguaje utilizado suele ser metaforizante en exceso. Dicha huella coexiste con la de una escritura que se aproxima mucho más a la coloquialidad o al lenguaje denotativo y de la calle. Estos últimos son jóvenes mucho más cercanos a Sabines, a Efraín Huerta o a Pacheco que a Marco Antonio Montes de Oca, por ejemplo, quien ya no está físicamente en este mundo. Pienso en Margarito Cuéllar, Armando Alanís Pulido, y Alí Calderón, entre otros. Asimismo están apareciendo algunas voces experimentales y vigorosas en otras regiones de México, lo cual me alegra, tanto de aprendices de poetas o de poetisas en el caso de las muchachas en flor, para decirlo proustianamente, como se decía en los primeros años del siglo pasado. Lo importante es que hay mucha vitalidad y varias propuestas estéticas: lo poético, lo antipoético y también lo anti‐antipoético. Vivimos en una época de muchas búsquedas y eso es muy reconfortante. En fin, sólo el tiempo dirá. Hay que darle tiempo al tiempo, como sucede con los buenos vinos. Su Majestad el Azar nos esconde asimismo su palabra, y algún día esa palabra se revelará ante nosotros.
3. –¿Qué conoce de la poesía chilena joven y cómo la ve a la hora de emparentarla con la tradición mayor?
–El hecho mismo de que los jóvenes sigan cultivando la poesía es un milagro, sobre todo después del infarto castrense al miocardio de la República de Chile, para decirlo con relativa elegancia no menos terrible. Me duele, nos duele, ¿nos seguirá doliendo Chile por cuánto tiempo? Tal vez por esto mismo los jóvenes necesitan imperiosamente confesarse en público, y para ello se abre el túnel de sombra y luz de la poesía. Así ocurre desde que el mundo es mundo ¿o aún desde antes? No lo sé, quién puede saberlo. ¿No estaré poetizando como un caníbal arrepentido o un mal discípulo de Vicente Huidobro? Nuestra escritura poética, desde los primeros años del siglo XX, se volvió neorromántica y convulsa o vanguardista, por decirlo de algún modo, aunque estos términos pueden significar todo o nada. Son las muletillas de los profesores, pero qué diablos, ahí están y no hay que cerrarse a ellas, a nada y a nadie. En estas condiciones, era de esperarse que surgieran escrituras como las de Juan Luis Martínez, Rodrigo Lira, Diego Maquieira, Raúl Zurita, Roberto Bolaño desde España, Elvira Hernández, Eduardo Llanos Melussa, Clemente Riedmann, Tomás Harris, José María Memet, Erick Polhammer, Elicura Chihuailaf, entre otros. Para que aparecieran ellos fue necesario que existieran Enrique Lihn, Armando Uribe, Efraín Barquero, Miguel Arteche, Jorge Teillier, quien dialoga desde el más allá con usted mismo, Francisco Véjar. También aparecen Óscar Hahn, Gonzalo Millán, Manuel Silva Acevedo, Waldo Rojas, Jaime Quezada, Floridor Pérez y Oliver Welden, entre otros. Y antes que ellos, vibraron en el aire y en el fuego de la escritura aquellas voces esenciales como las de Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, Rosamel del Valle, Braulio Arenas, Humberto Díaz Casanueva, Eduardo Anguita y por supuesto Gabriela Mistral, Pablo de Rokha, Vicente Huidobro y Pablo Neruda, aun cuando hay otros. Sobre este particular, me remito a los aportes que viene haciendo el poeta, profesor, investigador y editor Naín Nómez. Su obra, en este sentido, es fundamental e imprescindible. La verdad es que todos venimos de todos, mi querido Francisco, fagocitándonos con alturas y honduras que a veces pueden ser tan altas como las primeras. Lo cierto es que entre todos vamos escribiendo un mismo e interminable libro unitario y múltiple con páginas o aun sin páginas. Hay algo en el aire materno de la poesía que nos alimenta a todos: una fértil sustancia amniótica que corre por las venas y por el espíritu de todos nosotros. ¿No te parece? Pero esa sustancia es mundial y no sólo le pertenece a Chile ni a nuestra lengua. Hay un misterio translingüístico en todo este juego, así lo pienso, más bien lo siento, y George Steiner no me dejaría mentir. Hay asimismo un connubio sentimental y emocional, sí, un clima o acaso una temperatura, y Marcel Proust, aquel perspicaz y enorme artista de la palabra, tampoco me dejaría mentir. Cuando digo translingüístico me tomo algunas libertades, como es obvio; estoy pensando en nuestro idioma que llegó a Hispanoamérica a través de la conquista y que no ha dejado de mestizarse con otras voces que vivían aquí desde mucho antes. Pienso en las lenguas indígenas. Con todo ello se ha creado un caldo de cultivo en constante mestizaje lingüístico, y dicho fenómeno nos enriquece diariamente. Cada lenguaje es una visión de mundo, y cada palabra, sea neologismo o no lo sea, también lo es. Así vamos por este mundo, de amasijo en amasijo, creando mundos a través de la imantación de las palabras que provocan al fin el milagro de la obra de arte. Sin duda que este tema daría para mucho, pero hasta aquí llego antes que se me acabe la pólvora.
4. –¿Por qué razón la poesía mexicana, teniendo grandes referentes (Gilberto Owen, Alí Chumacero, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Eduardo Lizalde, Jaime Sabines, Rubén Bonifaz Nuño, José Emilio Pacheco, Enriqueta Ochoa, etcéctera), no es mayormente conocida en Chile y en el resto del continente?
–Creo que esta misma pregunta podría hacerse con relación a cada país de nuestro continente. Si bien es cierto que hoy estamos en el mundo de las comunicaciones velocísimas, no es menos cierto que en el reino señorial o plebeyo de la poesía existe aún la balcanización y los límites que parecen infranqueables. Nuestros libros de poesía, y no sólo de poesía (con excepción de algunos bestsellers) no circulan de un país a otro. Aún más: a duras penas circulan dentro de cada país. Por otro lado, las ediciones son de un tiraje reducido. Estamos como en los primeros años del siglo pasado o incluso antes: 500 o 1000 ejemplares de algún título, cuando mucho. Habitualmente las ediciones las costea el propio autor, quien no siempre puede vencer la timidez como para ir vendiendo su obra de mano en mano. Es un fenómeno desolador muy lamentable, pero qué diablos: así es nuestra realidad inclemente. Aquí no puedo olvidarme de Pablo de Rokha, quien iba de oficina pública en oficina pública, o incluso de banco en banco (me refiero a las instituciones bancarias), ofreciendo sus libros eutoeditados bajo su sello Multitud. De Rokha siempre vivió acosado, y no sólo por su propia sombra. Qué mundo, oh dioses, qué odioso mundo, oh Dios. Ya se fue todo el siglo veinte con su gran crueldad y seguimos igual que antes. Alguien me dijo alguna vez: “Posiblemente la poesía no se vende porque ¡NO SE VENDE! Sospecho que tenía mucha razón. “La verdad es que Chile –como le dijo alguna vez uno de nuestros embajadores a Volodia Teitelboim y a Gonzalo Rojas en las oficinas del Fondo de Cultura en México –es un país muy bueno para hacer negocios, pero no para los asuntos relacionados con la cultura. Somos un país de empresarios y de comerciantes, esa es la verdad; con ese espíritu se fundó nuestro país”. Lamentable, por decirlo con relativa elegancia lingüística. Lamentable, aun cuando no lo sería si los hombres de empresa invirtieran con sensibilidad y amplitud de criterio en la cultura. ¿No que no, señores ministros, legisladores, educadores, magistrados, autoridades castrenses y religiosas? ¿No que siempre no, para decirlo en un tono casi cifrado? Alguien puede pensar que este modo de decir está bajo el influjo de una mala traducción de James Joyce. ¿Tal vez? ¿Una traducción pasada por el alambique de cierta coloquialidad mexicana? Aparte de Pablo Neruda y de algunas obras de Gabriela Mistral y Vicente Huidobro, muy poco de la poesía chilena circula en México. Pablo de Rokha sigue siendo aquí un fantasma. De los que vienen después, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas, algunos títulos de Raúl Zurita, a lo lejos Oscar Hahn y sefiní, mis amigos, sefiní, como bien dice Juan Gelman con un guiño afrancesado en su lenguaje. Hay otros que de repente hemos aparecido en librerías de por acá. Sobre todo quienes tuvimos la fortuna de ser incluidos en la colección Poetas Chilenos en Tierra Firme, del Fondo de Cultura Económica. Digo algunos porque Suma alzada, por ejemplo, de Manuel Silva Acevedo, nunca llegó a México. Ojala me equivocara en este punto, aunque temo estar en lo cierto, por desgracia.
5. –“Visita de Woody Allen a Venecia” se titula uno de sus libros más recientes. ¿Qué elementos lo acercan a este notable director estadounidense para que haya decidido incluirlo en un libro?
–Antes de entrar de lleno a responder esta pregunta, quiero recordar lo siguiente: alguna vez en casa de Nicanor Parra, allá en la Reina, durante 1966 y con motivo de la aparición de mi pequeño libro Neuropoemas, el propio antipoeta le dijo a Pedro de la Barra: “Mucho ojo con Hernán. Los textos de este joven son como una explosión atómica”. Pocos años después, Antonio Skármeta diría algo semejante en su artículo “Hernán Lavín Cerda: de neuropoeta a profanador”, que se publicó en el suplemento cultural de la revista Marcha, de Montevideo. Dice Skármeta: “Escritor antisolemne, profanador, con la antidramaticidad del teatro del absurdo… Parece fuera de duda la originalidad entre terrible, patética y subversiva de Hernán Lavín Cerda”. Confieso que cuando vi por primera vez una película de Woody Allen en la Cineteca Nacional de México, allá por 1974, me emocioné muchísimo: hasta más allá de las lágrimas envueltas en un ataque de risa ingobernable. Fue como descubrir a tu alter ego. Lo diré con modestia o más bien sin falsa modestia, para complicar aún más las cosas. Aquella película fue Todo lo que quiso saber sobre el sexo, pero no se atrevía a preguntar, que se filmó en 1972. Después vino El dormilón (1973), con música del propio Allen a través de la Preservation Hall Jazz Band y la New Orleans Funeral Ragtime Orchestra. Con la siguiente película, La última noche de Boris Grushenko (1975), tuve la certeza o más la incertidumbre de estar disfrutando de la obra de un tipo genial, así es, un antihéroe con toda la barba a pesar de ser más lampiño que una ostra, para decirlo coloquialmente y con algunas lágrimas en los anteojos, estos anteojos que más bien debieran pertenecerle a mi querido Floridor Pérez. En este mismo instante estoy observando la fotografía de Woody Allen en una de sus obras maestras, Zelig, de 1983, donde aparece en plenitud el “efecto camaleón” en el cual vivimos por un impulso de supervivencia. El cine terapéutico de Woody Allen nos permitió sobrevivir en aquellos días del triunfo brutal de la estupidez fundamentalista en el Chile militarizado de “¡hasta nueva orden!”, de bando autoritario en bando autoritario, y que se mueran los débiles, los inútiles, los cesantes que siempre serán hediondos, así como los feos, los rotos y los indios. “No hay indio más bonito que un indio muerto”, le oí decir alguna vez a una persona respetable. “Los chilenos, gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, nunca seremos tan flojos e irresponsables como los bolivianos, que no son tan inteligentes”.
Entre otros aspectos que no son pocos, yo siento mucha afinidad con la inteligencia antiheroica de Woody Allen, como ya lo dije. En los Estados Unidos de América donde casi todo se vincula con el modelo del Superhombre, de Batman, de Gatúbela, del Hombre Araña y de los gerentes distinguidos que poseen la Tarjeta Oro sin límite, Woody nos demuestra que también es posible vivir desde una fragilidad humana y lúcida. Como él, vuestro inseguro servidor (¿quién habla cuando yo hablo?), le teme a los agujeros negros, a la eternidad que es cada vez más larga, sobre todo hacia el final, al sexo oral por sus implicancias no sólo religiosas, a la descomposición anatómica o, dicho en palabras comunes, a las enfermedades, las bacterias, los virus en movimiento perpetuo, a Su Majestad el Infinito, a la existencia o inexistencia de Dios, oh Pan Nuestro de cada día, a la infidelidad y a la imagen de nuestra madre que siempre nos vigila desde la inmensidad abrumadora del cielo. Recuerdo que alguna vez el propio Woody Allen me dijo por vía telepática desde el Ponte di Sospiri, junto a la sombra de Carlomagno en Venecia, La Serenissima:
–Veo góndolas por encima y por debajo de otras góndolas, más acá y más allá del Adriático, no sólo en el desliz y el vértigo de los canales, y cada gondolero con su melena renacentista ofrece al visitante su cara de asesino. ¿Por qué no me atrevo a ser valiente aquí en Venecia, y me da miedo hasta el perfil judío de mi sombra que no siempre se desliza a mi lado? Me siento como un tigre cuando respiro en Nueva York entre las alas de los cuervos del Central Park, aunque no haya cuervos y de pronto yo sea una pulga absolutamente calva, sin ojos, casi todas las pulgas no tienen ojos, no tienen lengua, sí, por supuesto que sí, soy menos que una pulga cuya única virtud es imitar al tigre en todo aquello que el tigre tiene de pulga, que no es poco, los únicos tigres que valen la pena son las pulgas, pero no siempre. Sería patético que me convirtieran en un filósofo de atar y nunca desatar como en los tiempos más lúcidos del mundo antiguo. ¿Dónde están mis aspirinas?, tengo frío, ¿quién se puso mis zapatos?, quisiera dormir en la jaula de los monos, ¿hay monos en Venecia?, tengo frío, ¿no sienten el frío que viene del Rivus Altus? Las orejas que me acompañan desde siempre, ¿son tan agudas y febrífugas como el ácido acetilsalicílico? Aún sueño con la fidelidad de mis zapatos. ¡Dónde está el estuche de mis aspirinas! Digo estuche porque desconfío de los frascos y las cajas, no hay mejor aspirina que la que aún ocupa su lugar de privilegio en el fondo de un estuche forrado con terciopelo azul. ¿Quién nos espía desde aquella ventana de color siniestro, bajo esa luna de oro?
En octubre de 1990, Joaquín Mortiz, del Grupo Editorial Planeta, publicó mi libro de cuentos y relatos Historia de Beppo el Inmóvil (Beppo se llamaba el gato de Jorge Luis Borges). En dicho volumen aparece el texto “Zelig soy yo”, que está inspirado justamente en la película Zelig que dirigió Woody Allen en 1983. Sospecho que esta gran obra cinematográfica, junto al estudio de los heterónimos de Fernando Pessoa y al teatro de Eugene Ionesco y de Samuel Beckett, provocaron en mi espíritu creativo el amasijo compuesto por la multiplicidad de voces o de yoes que se extiende cada día más a lo largo de mis libros, al punto que en la actualidad me es difícil saber quién soy o más bien quién habla o escribe cuando yo escribo y hablo. Es por eso que un autor como Ricardo Piglia, quien viene de dos grandes maestros, Macedonio Fernández y el propio Borges, me abre tantas ventanas en lugar de cerrármelas. Me cuesta mucho creer en un yo granítico e indivisible. Sospecho que ese fenómeno sólo ocurre en el fundamentalismo no muy lúcido de las estéticas o poéticas estatuarias. ¿No? Sí. ¿No que no? En fin de los en fines. Aún creo que en estos asuntos, como en muchos otros, no existen ni existirán las últimas palabras. Sin duda que mucho de esto nos faltó en nuestra educación sentimental, religiosa y política en aquel Chile ¿del Nuevo Extremo?
Debo decir que en mi relato “Zelig soy yo” se origina un debate entre Jack Livi (personaje que me acompaña desde el siglo pasado), Woddy Allen y el licenciado Lavín Cerda, una criatura sutil que viene de México. El asunto es el debate sobre la identidad. ¿Quién es quién? Sucede al fondo de un pequeño bar escondido en una de las calles que desembocan en Washington Square, allá en Nueva York. Aún hay lámparas chinas que iluminan la atmósfera, aunque el bar no es chino. Después de una discusión a partir de identidades muy complejas, el licenciado Lavín Cerda (o Cayo Valerio Lavín Cerdus, si ustedes lo prefieren), dice textualmente bajo una débil sonrisa y con algunas lágrimas en sus anteojos que nunca fueron de él: “ — Silencio, un minuto de silencio. Debo decirles que llegó el momento de dilucidar el caos –y fui extendiendo un certificado sobre la mesa – . Si ustedes leen con atención este documento, podrán confirmar que Zelig soy yo. Se trata de mi primera y última identidad. No hay más remedio que aceptarlo. Debo confesarme a tiempo, ahora mismo, y antes que la locura se vuelva universal como la psicología de esos elefantes que aún observan el movimiento de nuestras manos sin mucho interés”.
Pudiera seguir abriendo y cerrando el speculum sobre la obra de Woody Allen, pero esta entrevista — mamotreto se alargaría como un rollo chino. Diré por último, al menos sobre esta pregunta, que otra de las facetas que me atraen en Woody Allen tiene que ver con su aparente depravación sexual: esa realidad siempre inconclusa y fallida. El fenómeno de casarse con su hija adoptiva Soon Yi puede ser algo muy estimulante, al menos en su caso. Ella funciona como un estabilizador emocional e impide que Woody se aísle o se encierre demasiado en sí mismo. Sin embargo, nunca podremos olvidar a su anterior esposa, la estupenda actriz Mia Farrow, quien aparece en varias de sus películas. En este mismo instante estoy observando una fotografía de diciembre de 1997 en Venecia. Jamás olvidaré aquel día: Era el 23 de diciembre de 1997 cuando contrajeron matrimonio Woody Allen y Soon Yi Previn. Transcurría aquel neblinoso martes por la tarde y la ceremonia fue oficiada por el alcalde de Venecia, Massimo Cacciari, un tipo simpático de nariz muy larga, en una bellísima sala del Palacio Cavalli, que es propiedad del Ayuntamiento y está cerca del Gran Canal. Cuando piensa en lo erótico, Allen no duda en decir: “¿Es sucio el sexo? Únicamente si se hace bien”. O esta otra perla: “El sexo es como la muerte. La diferencia está en que después de morirte, no te apetece una pizza”. Y esta otra: “El sexo entre dos personas es un asunto hermoso. Entre siete es algo fantástico”. Otro dato que puede interesar: Cuando Woody Allen se casó con Soon Yi en Venecia, ella tenía 27 años y él 62. Vi con asombro cómo él se subía a una góndola veneciana con un pavor inigualable, junto a la sonrisa benevolente de Soon Yi Previn. Tengo la certidumbre de que aquella imagen fue el disparador de mi largo texto poético que le dio el título a una de mis obras más recientes, Visita de Woody Allen a Venecia, en el 2008.
5. –¿Siente nostalgia por Chile?
–Hace años aparecía en alguno de mis sueños la siguiente atmósfera que redescubrí tiempo después en estas líneas de Elías Canetti, y que pertenecen a su libro fragmentario o aforístico El corazón secreto del reloj: “Llegó a casa. Todo estaba en su sitio. La mesa se había disuelto. Se sentó y escribió en el aire”. Más de una vez he sentido que estoy escribiendo en los aires, sí, los buenos o malos aires. Sospecho que el exilio será habitualmente un ejercicio de escribir en el aire, lo cual no me disgusta. Uno es al fin de cualquier parte, como dijera Milan Kundera, o para decirlo con más exactitud: uno habita en el vientre maravilloso de su lengua materna, sin que esto pueda significar, si uno sale de allí, una exclusión o una especie de apartheid lingüístico. Mi patria más profunda, entonces, no es otra que el amasijo verbal que me constituye desde que yo era un niño. Salí de Chile en octubre de 1973 y mi patria se extendió en alturas y en honduras. No obstante, siempre vuelvo a los orígenes maternos. Por mi sangre y por mi espíritu corren aires mestizos, sin duda: españoles por vía paterna e italianos por vía materna, y chilenos, es decir mestizos, como es obvio. La patria de mi infancia y de mi primera juventud aparecen frecuentemente en mi escritura, tanto poética como novelística o ensayística. Chile surge por cualquier lado, y ¿cómo podría ser de otro modo? Ahí están los primeros sueños infantiles, y en ellos se va gestando la obra futura. En este sentido, yo me sumerjo en la obviedad de la infancia. Toda obviedad puede ser deslumbrante y enriquecedora. Esa patria de mi infancia transcurre en el barrio de Bellavista, no muy lejos de las aguas del río Mapocho y del Parque Forestal con su Museo de Bellas Artes. Y por un lado aquel maravilloso cerro San Cristóbal y aquel no menos maravilloso cerro Santa Lucía. Sobre los pastos del Forestal participé en innumerables pichangas que se parecían débilmente a un partido de fútbol un tanto anárquico. Allí tuve la dicha de conocer y jugar junto a Alberto Fouilloux (¿así se escribe?), nuestro querido Tito, quien pronto llegó a la selección chilena. Debo reconocer que yo no era muy bueno en esas canchas improvisadas del Forestal, pero hacía mucho ruido. Mi novia de aquellos años juveniles, que aún me acompaña en este cruel y maravilloso mundo (no maravilloso por cruel, como es obvio), me dijo en aquellos días que yo corría más bien sentado y que hablaba o gritaba sin equilibrio, pero con alguna precisión teórica. “¿Tengo pinta de director técnico?”, le pregunté, y ella me respondió con algo de ternura: “Yo creo que sí. Tú hablas como los entrenadores. No sé si saben muy bien lo que dicen, pero convencen. Tienes aspecto de entrenador, de profe o tal vez de político”. Entonces fui abandonando mi participación como aprendiz de futbolista y me puse a dirigir las pichangas de mis amigos desde un banco del Parque Forestal. Poco después me inscribí en el Club de Tenis Internacional que está cerca del Parque, al otro lado del Mapocho, y tampoco fui muy lejos en mis ambiciones tenísticas. No puedo negar que llegué a tener un buen estilo, pero al momento del saque o del servicio yo fui siempre un desastre. Mi profesor fue incapaz de ayudarme a resolver el problema. Varios años después, supe que a Woody Allen le sucedió algo semejante en algún club de tenis de Nueva York. Cada vez que estaba a punto de una gran volea en la red, se le aparecía el rostro de su madre regañándolo por algún motivo, y Woody, como es obvio, fallaba y perdía el punto. Recuerdo que alguna vez me presenté a un campeonato de lujo. Mi novia me fue a ver con entusiasmo y mucha solidaridad. Desafortunadamente, perdí la concentración y me dieron en la torre con un match point – velocísimo, casi antes de que empezara la partida. Perdí 6/0 y 6/0, pero mi novia que ya cultivaba el masoquismo, se enamoró aún más de mi genio y figura y se casó al fin con este inseguro servidor en menos que canta un gallo. ¡Fue una experiencia sublime, sin ninguna duda! Eso representa Chile para mí: una cadena de éxitos en el tenis, el fútbol, los ideales sociales, políticos y quizá religiosos. Desde otro ángulo, no puedo olvidarme del amor, ese amor que crece y me alimenta sin descanso. Todo esto, y mucho más, me lo dio aquel insólito Chile donde pasé mis primeros 34 años. Es un país muy extraño donde la cuchara, por ejemplo, no puede invadir otro espacio que no le corresponde culturalmente a la cuchara; lo mismo sucede con el tenedor, físicamente hablando y, por supuesto, con todos los tenedores o cuchillos o cucharas existenciales. ¿Estaré volviéndome sospechosamente metafísico?
Regreso al Parque Forestal y descubro a mi novia que me hace señas con un pañuelo de seda de color azul, más bien blanquiazul. Son los colores de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, donde crecimos como estudiantes y seres humanos. En aquel parque subsiste aún el árbol bajo cuyas hojas nos dimos el primer beso, ese beso de película o de telenovela romántica. ¡Oh aquel beso antológico, como suelen ser los primeros besos! Eso también es nostalgia de la juventud. Algunos años después aparece nuestro pequeño hijo Iván corriendo detrás de un perro de cola muy breve y cara de hombre asustado, muy cerca de la fuente de Rubén Darío. Qué lindo es vivir, oh amigos, para contarlo. Y al fondo, bajo la bruma otoñal, aquellas sombras que caminaban entre los castaños, las flores blancas y los plátanos orientales que aún vemos en el cine de la memoria: Luis Oyarzún, José Balmes, Enrique Lihn, Hernán Valdés. Nunca olvidaré aquel día de otoño de 1962, cuando el amigo Jorge Teillier me llevó a la casa de Armando Menedín para que le entregara los originales de mi segundo libro Poemas para una casa en el cosmos, que se editó un año después en la colección El Viento en la Llama. En la misma serie apareció también uno de los libros fundamentales de Jorge: me refiero a Poemas del país de nunca jamás. Cómo olvidar el impulso que por aquel tiempo me dio Pablo Neruda. Intentaré contar la historia en pocas líneas, aunque eso no es muy frecuente en mi caso. Entre 1961 y 1962 se murió Lenka Franulic, directora de la revista Ercilla, traductora de Virginia Woolf y maestra de muy alto nivel en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. A raíz de esta pérdida lamentable, la Universidad me encomendó decir algunas palabras durante su sepelio en el Cementerio General de Santiago de Chile. Lo mismo le encomendó la SECH (Sociedad de Escritores de Chile) a Pablo Neruda, quien cerró aquella ceremonia fúnebre con un texto conmovedor que está incluido en su obra Para nacer he nacido: “Hoy me puse corbata negra para despedirte, Lenka…” Cuando me tocó el turno de despedir para siempre a Lenka Franulic, yo leí un poema en prosa que posteriormente se publicó en la revista En Viaje. Pasaron algunos días y de pronto recibimos una llamada telefónica en mi casa de la calle Bellavista. Era el pintor Camilo Mori, quien estuvo presente en el funeral de Lenka. Habló con mi madre y le dijo que Neruda, que había escuchado con atención mi poema en el cementerio, quería conocerme. Don Pablo nos invitó a una cena en casa de un arquitecto amigo (he olvidado su nombre, por desgracia), junto al Parque Gran Bretaña o Parque Japonés. Hasta hoy desconozco cuál es el nombre correcto. La falla no es del Parque sino mía. Yo me puse a temblar de temor juvenil y de júbilo. “Sólo me atrevo a ir si tú me acompañas”, le dije a Graciela, mi madre, la pianista. Y así lo hicimos. Pablo Neruda llegó a ese departamento acompañado por Matilde Urrutia, quien esa noche tuvo un aire a María Félix o a Juliette Greco. Vestida con un traje negro, muy ajustado, y la dentadura audazmente blanca y su gran cabellera de color rojizo. No tan chascona, al menos esa noche, sí, la chascona, como la llamó alguna vez el pintor Diego Rivera. Neruda estuvo de muy buen humor. De súbito empezó a recitar algunos versos de poetas españoles del Siglo de Oro. Unos de alto vuelo y otros lamentables que él fue parodiando sin tregua. Luego habló de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta soviético. Lo había conocido en Moscú, si la memoria no me falla. Asimismo, se refirió a los juguetes populares de los mercados de México: esos ataúdes casi microscópicos que se abren de repente para que reaparezca el muerto, así como las calaveritas multicolores que están hechas de azúcar. De pronto el poeta interrumpió la sesión, ya casi al fin, y dijo con algo de picardía: “Creo que ha llegado el momento de escuchar al joven poeta, ¿no les parece?” Entonces se dirigió a este inseguro servidor de 22 años en aquellos días y preguntó con su cara de criatura marina: “Supongo que este joven viene más o menos preparado, ¿no es cierto? Me interesó mucho lo que leíste en el funeral de Lenka. ¿Trajiste algún otro texto que nos puedas leer ahora mismo?” “Por supuesto que sí, don Pablo”, dije con una voz temblorosa. Entonces miré a mi madre, como pidiéndole su apoyo en silencio, y me dispuse a leer tres poemas breves. El primero sobre Lenka Franulic, pero esta vez en verso (se incluye en mi primer libro La altura desprendida, de 1962). Al término de mi lectura, cuando surgió en el aire el silencio que suele aparecer después de leer poesía en voz alta, vi que Neruda apenas movía la cabeza en señal de asentimiento. “Bien, joven, lo felicito, muy bien”, y me pidió los poemas que inmediatamente puso en las manos de Camilo Mori: “Toma, Camilo, hazme el favor de entregarle estos poemas a nuestro amigo Enrique Bello para que los publique en su revista Ultramar”.
Transcurrieron algunos meses, pero nunca me olvidé del asunto. Y un buen día, mientras caminaba por la calle Monjitas en dirección a la peluquería de los espejos antiguos, como yo la llamaba, vi un ejemplar de la revista Ultramar en un kiosko de periódicos. En una columna de la primera página, colgando como un chorizo de luz, venía uno de aquellos poemas. Compré de inmediato un ejemplar y en una de las páginas interiores estaban mis otros textos. La emoción fue indescriptible. Ya no recuerdo si me cortaron el pelo o no me lo cortaron. Volví a mi casa con el entusiasmo de un acróbata durante la función inaugural de un circo de lujo, con leones y elefantes cada vez más auténticos. Pocos meses después yo publicaba mi primer libro en la editorial Arancibia, adonde me llevó, por supuesto, el inolvidable amigo Jorge Teillier. Jorge había editado ahí mismo su volumen El árbol de la memoria. En su honor, yo titulé a uno de mis libros Esplendor del árbol de la memoria. Ensayos casi ficticios (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2005, 342 páginas). Sospecho que dicho apoyo nerudiano en aquel tiempo fue esencial para fortalecer mi vocación por el Arte de la Palabra. No sólo se trata de la palabra por la palabra, sino más bien del Arte de la Palabra. Mi carrera, en tal sentido, ha sido prolífica y no lo niego. Sea como sea, no se ha interrumpido en todo mi ser el flujo de la creación artística mediante la escritura. ¿Secreción espiritual? ¿Milagro de los dioses? ¿De dónde proviene todo esto? No lo sé. Si lo supiera, tal vez se habría agotado la fuente de los milagros.
Todo lo que acabo de señalar me provoca nostalgia. El prodigio de la creación apareció en su versión original allá en Chile, al sur del sur del mundo, allí donde se vislumbra la Finisterra. Continuar verbalizando la nostalgia sería una historia de nunca acabar, mi querido Francisco Véjar, y prefiero suspender el vuelo en este instante sagrado. Sin duda que tengo nostalgia del niño que fui, aquel que no deja de correr por el Parque Forestal, no muy lejos del monumento alado “Unidos en la gloria y en la muerte”. Tengo nostalgia del que fui en esos paisajes chilenos, así como del que pude o pudimos haber sido. Me duelen con nostalgia algunos amigos que ya no están, como el propio Teillier y Enrique Lihn y Alfonso Calderón, quienes fueron (estos dos últimos) nuestros maestros en aquel inolvidable Taller de Escritores Jóvenes de la Universidad Católica, en 1971. De las últimas cosas bellas que nos han sucedido está mi incorporación a la Academia Chilena de la Lengua en 1992. También tengo nostalgia de aquel día en que fuimos con Jorge Teillier a visitar a Rosamel del Valle, quien recién había regresado a Chile, así como de Teófilo Cid, Homero Arce, mi profesor Rubén Azócar, el cara de hombre, así como de Eduardo, el chico Molina, y de Miguel Arteche, Delia Domínguez, Armando Uribe, Rolando Cárdenas, Gonzalo Millán, Manuel Silva Acevedo, Floridor Pérez, Jaime Quezada, Juan Antonio Massone, el padre Alfonso Escudero, Roque Esteban Scarpa, Justo Alarcón y Juan Camilo en la Biblioteca Nacional, donde trabajé durante cuatro años, antes de irme en 1966 al diario Última Hora por invitación de su director, el recordado José Tohá. Tampoco me olvidaré de los payasos y trapecistas del circo Las Aguilas Humanas, y por supuesto de aquella Sonora Matancera con Celia Cruz entre las nubes, y Carlos Argentino y Celio González, a quienes tuve la fortuna de ver en vivo, allá en el teatro Caupolicán de Santiago, en 1955, cuando yo acababa de cumplir mis primeros 16 años de edad y tenía la esperanza de ser, algún día, el sucesor de Lucho Gatica, Leo Marini, Antonio Prieto o Daniel Ríolobos. ¡Sefiní, por ahora, mis queridos amigos, y hasta la próxima! En el tintero del alma se me quedan los paisajes de Valparaíso (yo tendría diez años, junto a mis padres) y de los indomables zapatos chinos ¿de línea italiana? que hace algún tiempo me compré en Viña del Mar. ¡Qué experiencia tan equívoca y seductora, Dios mío, sí, qué maravillosa tortura china! Sefiní, mi querido Francisco Véjar, y que los dioses de ayer, de hoy y de mañana, permitan que nuestro diálogo continúe siendo fructífero. Adieu, por ahora, oh queridos lectores. Los saluda con mucho entusiasmo vuestro inseguro servidor, Cayo Valerio Lavín Cerdus, el caballero de la enigmática figura, alias don Hernán Rodrigo Lavín Cerda.