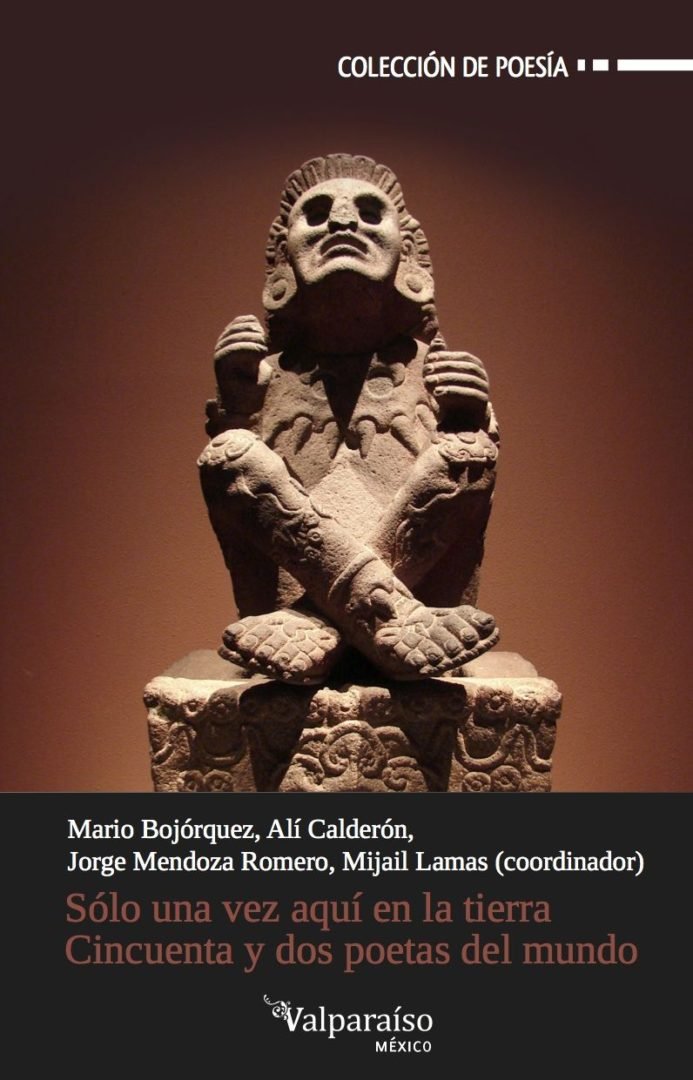El día de hoy, ofrecemos una memomria de Carlos Montemayor, realizada por uno de sus amigos íntimos, el también poeta Jorge Ruiz Dueñas. Una recordación de los proyectos culturales y de los viajes por países como el Brasil y la Argentina.
Memoria de Carlos Montemayor
En días pasados recordaba en la Universidad Autónoma Metropolitana los mejores años que me correspondió vivir con Carlos. Sé que él también conservaba de aquel tiempo una memoria engarzada con nuestra generación en el claustro académico, donde parecía posible un despertar tras los cuchillos de obsidiana de 1968. Muchos de sus sueños y palabras, de su devoción por la mujer amada, de alegrías y de proyectos, se dieron allí mientras veía, lo digo sin hipérbole, el ocaso enrojecido desde la ventana de su cubículo o pisaba el tapete azul de las primeras jacarandas de la plaza roja entre exhalaciones nocturnas del tabaco de su pipa.
Cuando le entrevisté en 1974 y reuníamos los documentos para su incorporación, consideraba eso apenas una formalidad. Hablamos entonces del futuro de la institución y la conformación del tronco común con nuestras arrojadas aspiraciones pedagógicas. Para entonces, ya habíamos tenido previos encuentros con motivo de su tarea en la Revista de la Universidad de la UNAM. Esos fueron los inicios de una relación duradera: tan larga como la vida, pero, más corta que nuestra voluntad.
Puedo afirmar, como muchos sobrevivientes de esa época, que la relación con Montemayor estuvo signada por la alegría y el festejo de la existencia. Por ello, me es inevitable ahora, nublado por la ausencia y la proximidad de su partida, dejar de referirme a evocaciones de lo cotidiano. Aludo a algunas estampas de épocas diversas, porque es en el marchamo de los días donde queda la huella más humana de lo que somos. Algunas marcas le dejó el fuste de aquel tiempo: la muerte de su madre y de David, su hijo. Una dedicatoria en Las armas del viento (1977), críptica para muchos en ese momento, presentía esas laceraciones y el futuro. El enigma estaba en la primera parte del texto: “Para mis amigos que me enseñaron a trabajar la madera en el bosque”. Subrayo, hoy día, la palabra “madera”… La segunda frase: “Y para David”, escondía ya un dolor que le incendiaba los huesos. Nunca me explicó la razón de haberme escrito una noche de abril cuando se presentó esa obra en lo alto de un edificio arrasado por el sismo de 1985, además de una frase amable en recuerdo de aquellas lecturas en casa, un dístico al inicio de la Oda sexta, que corresponden al tercer y cuarto versos: “Como la lluvia que el viento agita en las calles, / los recuerdos se levantan en mi carne”.
Cuando me invitaron a ocuparme de la secretaría de la Unidad Azcapotzalco, sólo pedí ser acompañado por Carlos Montemayor como jefe de la Sección de actividades culturales. Carlos puso una condición: la relación de trabajo sería entre nosotros sin pasar por el escaño de la coordinación de Extensión universitaria. El rector de la unidad generosamente aceptó. Más tarde, vacante la coordinación, sugerí a Montemayor hacerse cargo de ésta. Apunto de esa etapa su respaldo a todo género de actividades artísticas, desde el cine club hasta la enseñanza de la guitarra clásica, cuando él mismo era atrapado en las cuerdas y el paso de sus manos sobre el instrumento le ceñía al ritmo de la música de Fernando Sor. Mostró liderazgo y poca paciencia con aquellos indispuestos al trabajo, y apoyó sin reservas mi obsesión por hacer un homenaje a Juan O´Gorman. Pronto, con la conducción de Daniel Catán, impulsamos la formación de la Camerata de la Nueva España y se dieron los primeros conciertos. No es casual que en diversos momentos ambos trabajamos con Daniel. Primero, Carlos con el libreto de una ópera en un acto de corte moderno, “Encuentro en el ocaso”, estrenada en el Teatro de la Ciudad. Luego, yo me sumaría a la propuesta del compositor.
Una vez iniciado el periodo del querido Dr. Fernando Salmerón como rector general, se habló sobre la jerarquía de Montemayor para ser el primer director general de Difusión Cultural de la institución, y allá fue a dar los primeros lances de lo que desde nuestra perspectiva era una asignatura pendiente para nuestra universidad, pues, no publicar hasta alcanzar la consolidación se había constituido en el acuerdo cupular de ingenieros y científicos que a nosotros nos lastraba. Si bien, en la unidad nos las apañamos para publicar con una careta de pobrismo, Carlos en su nueva tarea editó la primera obra que esta institución signase como un todo: El despertar científico de América de Othón Arróniz, la vida de Diego García de Palacio con documentos inéditos del Archivo de Sevilla, según disposición de nuestro rector general. Pronto arrancó la revista insignia Casa del Tiempo y las primeras colecciones de Difusión cultural: Molinos de viento, para creación literaria; y Cultura universitaria, con varias series. También, fue él quien propuso el proyecto de Sebastián para poblar los espacios externos de las tres primeras unidades con esculturas geométricas.
Nos reuniríamos de nuevo en rectoría general al término de mi encargo en la unidad, mientras Montemayor se mantenía en su labor. La Universidad Autónoma Metropolitana no olvida que a Carlos se debe la primera época de la galería Casa del Tiempo inaugurada con una exposición del entonces inexpugnable Rufino Tamayo, y el rescate de La Casa de la Paz. En ese recinto se estimuló de manera significativa la danza moderna con un concurso de resonancia nacional, y se estrenó una obra de teatro de Carlos Fuentes, “Orquídeas a la luz de la luna”. Pasados los años, Fuentes desde las últimas butacas escucharía discreto y complacido el discurso de ingreso de Montemayor a la Academia Mexicana de la Lengua.
En nuestro primer periodo de trabajo elegimos un sitio donde era posible mantener con decoro nuestra digestión. Decididos por un pequeño restaurante en Bosques de Echegaray nos hicimos comensales frecuentes, pues, a Carlos le gustaba, como lo hizo toda su vida en asuntos del manducar, no mudar de lugar y, de ser posible, tampoco de mesa. Algo así, como Hemingway en “La bodeguita del medio” con su silla hoy adherida al techo. El encanto estaba en la familiaridad de quien atendía nuestra comanda, la certidumbre de ser un parroquiano apreciado, como aquella casa de comidas visitada por Fernando Pessoa con el alter ego de Bernardo Soares descrito en El libro del desasosiego. Con el tiempo, para Carlos, esa zona de la intimidad sería el “Andrea” en la avenida Miguel Ángel de Quevedo.
Nuestro mayor y mejor empeño conjunto fue la invitación al brasileño Lêdo Ivo, para dar a conocer una de las poesías más deslumbrantes de Iberoamérica. Carlos elaboró un abigarrado programa que Lêdo cumplió a cabalidad. Ahora, a los 86 años de edad y nominado para el Nobel, Lêdo recuerda siempre aquel primer encuentro coronado en la última jornada por una fuente de mariscos de la que dimos cuenta. La última ocasión, esa remembranza afloró en una cena memorable con Montemayor y el maestro Lêdo Ivo en Morelia, en el Encuentro de Poetas del Mundo Latino de 2008, mientras en el añoso patio del Conservatorio de Las Rosas, Carlos se entregaba a las melodías de María Grever.
Cuando todos éramos un grupo de muchachos con aspiraciones y aficionados a la menor provocación a las fiestas numerosas, con o sin los niños en el jardín y su guerra de naranjas, Carlos entonaba en casa canciones que yo intentaba acompañar al piano entre la barahúnda de la reunión, y aún entonar a dos voces la “Matinata” de Ruggiero Leoncavallo. No le importaba la absoluta indiferencia que nos prodigaban nuestros contertulios, antes bien, me insistía con un dejo de picardía: “maestro, déjalos hacer lo que quieran”. Y sí, unos discutían desde la terraza, otros leían en voz alta su último texto, más allá alguien se apoderaba del tocadiscos y diluía la concentración, pero un aroma de dicha daba constancia de nuestra juventud y Rogelio Cuellar, además de la anónima cámara familiar, tomó registros de estos agotadores encuentros siempre bajo la consigna carlista de un auténtico “laisssez faire et laissez passer, le monde va de lui même”. Varios lustros después en un Oaxaca teñido por los flamboyanes, volvimos a ensayar nuestro viejo número en el solitario bar del Camino Real. Había concluido en esa ciudad una reunión relacionada con la matriz de sus luchas: las culturas originarias. Para entonces yo había editado de esos afanes dos volúmenes de su obra Los escritores indígenas actuales _poesía, cuento, teatro y ensayo_ en el Fondo Editorial Tierra Adentro (1992), lo que se repitió en el Fondo de Cultura Económica con Arte y plegaria en las lenguas indígenas de México (1999), y Arte y trama en el cuento indígena (1998). Aquella noche, como acostumbraba Amadeo Modigliani, Carlos cantó durante varias horas sin reposo cual si de aleyas en viernes se tratase, hasta que, ante el azoro de los hosteleros se nos advirtió que ya habían pasado el sereno anunciando la tercera hora de la madrugada. Al día siguiente estaba preparado para nuestro retorno a México sin asomo de fatiga, salvo la ligera y usual hiperventilación previa a las navegaciones. Pero, en aquel año de 1995 las singladuras de su espíritu seguían en él tomando altura.
En 1979 tuvimos la oportunidad de conciliar diversos compromisos y viajar juntos a Brasil. Carlos debía hacer varias lecturas de su obra y dictar algunas conferencias; en mi caso, tenia concertadas entrevistas relacionadas con una investigación sin vinculación alguna con la literatura, además de una ponencia en Teresopolis. Le hice dos propuestas que aceptó. La primera, tomar un par de días para aprovechar la escala en Manaos y conocer parcelas del reino vegetal de la Amazonia. Llegamos a media noche entre dispersos aullidos de los guaribas, inquietos simios rojos de la selva. Como no habían procesado nuestras reservas en el Hotel Amazonas tramitadas con el aún vigente télex, se nos dio posada sólo esa noche. Carlos pudo dormir profundamente aspirando el aroma de las maderas preciosas de la habitación y el ensordecedor motor del aire acondicionado. Por la mañana nos trasladamos a un alojamiento sin estrellas que no renunciaba a la elegancia nominal: Hotel Regente Manaus, administrado por una señora cuya única referencia física de los mexicanos era el Indio Fernández. Se apiadó de nosotros y nos proporcionó la habitación 104, singularmente estrecha, como todas, ante un barandal que permitía ver no lejos el río Solimões y al cruzar la calle el techo de una iglesia cristiana, cuya inusitada música eran canciones de Armando Manzanero. Se trataba de ir al Igarapé de Educandos a bordo de una pesada embarcación. En alguno de los islotes Carlos admiró la altura de las ceibas samaúma y árboles de hule de Pará bordados con raíces colgantes, por el sendero que nos llevó a un estanque poblado de gigantescos lirios, el Forno-d´agua. Volvimos al barco en una igara, casi al nivel del espejo de agua. Carlos, con una mano se aferró a la ligera canoa y con la otra sostuvo su pipa, mientras me decía: “maestro, esto se mueve demasiado”. Una vez salvos y secos, mientras nos seguían los botos, delfines rosados que emergían en el encuentro de las aguas, como se nombra a la extraña travesía de las corrientes de los ríos Negro y Solimões sin fundirse a lo largo de kilómetros, Montemayor estalló con sus refrescantes carcajadas. Después de comer pirarucú con leche de coco en un sótano llamado el Forasteiro, caminamos sin rumbo por las naves desiertas de las aduanas y ya entonces caían los versos en el estro del poeta. Por la tarde visitamos una catedral surrealista del canto, el Teatro de la Ópera donde había actuado Enrico Caruso. Carlos parecía rescatar de aquel espacio silencioso apenas iluminado por candiles, las antiguas notas del gran tenor. De ahí salió convencido de hacer algún día una ópera, pero, quizá también de educar la voz para él mismo entonarla.
Carlos Montemayor, Lêdo Ivo, Jorge Ruiz Dueña, 1979.
Un aire de menta refrescaba la madrugada aún húmeda por la lluvia nocturna, cuando fuimos llevados entre la bruma al aeropuerto para enfilarnos a Brasilia. Nos alojamos en un pequeño hotel céntrico. Eso, en la capital de Óscar Niemeyer significaba cerca de ninguna parte. El establecimiento se inundó por la noche y pasamos algunas horas esperando la compostura de la avería con resignación absoluta bajo el cobijo de una aralia. Por la mañana Carlos dio una conferencia a docentes y alumnos celebrada entre los jóvenes poetas de la capital, y le alcancé al finalizar mi tarea en el extremo opuesto de la Universidad de Brasilia.
Al llegar a Río de Janeiro nos esperaba Lêdo Ivo y nos condujo a un hotel prestigiado por haber hospedado en la antigüedad a varios escritores, el “Paysandú” en el barrio de Flamengo. La habitación daba a un cubo interior, y le propuse a mi amigo pasar al día siguiente sobre la recomendación de Lêdo trocando prestigio intelectual por cercanía a la verdad carioca, es decir, algún rincón desde donde pudiésemos ver el Atlántico. Nos mudamos sin mayor reparo al “Leme”, en el barrio del mismo nombre, donde por unos cuantos cruzeiros más obtuvimos habitaciones que nos hicieron olvidar nuestros alojamientos anteriores, propios de una novela de Jorge Amado. En el departamento de Lêdo Ivo sobre una colina frente a Botafogo, nos reunimos con los decanos de la generación del 45: entre otros, el propio Lêdo, João Cabral de Melo Neto –vecino del mismo edificio–, Octavio Mora (en realidad miembro de los Novísimos), Fernando Ferreira de Loanda, que cuidó de nosotros en nuestra estadía y Rodrigo Ivo, hijo del poeta y hoy pintor reconocido radicado en París. La conversación se centró en tópicos literarios pero, sobre todo, en Carlos Drummond de Andrade y Manuel Bandeira. Montemayor dio muestra de amplio conocimiento de la poesía brasileira modernista y nueva, lo que dio margen a los de Río para machacar la literatura de los concretistas paulistas conducidos entonces por Mário Chamie. Merced a las diferencias esteticistas, nuestros viejos amigos fueron reticentes a la idea del encuentro con el entonces secretario de Cultura de la ciudad de São Paulo.
Reunidos una noche en el viejo barrio de Laranjeiras, Octavio Mora nos llevo a los ritos de Umbanda. Fuimos a unos terreiros cercanos a conocer el desarrollo de los despachos, como se llaman a las ofrendas de “los hijos de la fe” a sus orixás. Con este antecedente, Carlos me comentó después su interés en espacios insondables del misticismo como la Cábala. De ahí su apego al anillo de luz de luna que usaba. De ahí también su acierto al publicar El Zohar. El libro del esplendor, obra de sabiduría oculta en una selección y edición de Gershom Scholem. Una vez en São Paulo, muy a pesar de los amigos cariocas, tuvo el encuentro con Mário Chamie y Montemayor dialogó con las nuevas generaciones de escritores paulista, mientras yo me ocupaba en la Universidad de Campinhas.
La segunda propuesta a la que accedió Carlos, fue aprovechar una oferta de aproximadamente noventa dólares para extender el viaje a Buenos Aires. Nuestro impulso inicial fue visitar a dos grandes poetas: Enrique Molina y Olga Orozco, para entonces ya separados. Convivimos y conversamos con ellos, sobre todo con Molina, a quien después me correspondió traer a México. Además del encanto personal de ambos, expresaban la queja de una moralina dictatorial que por la noche hacía de las calles zonas desiertas. Todo esto fue una experiencia entrañable, pero nuestro arribo a Buenos Aires estuvo signado por la buena fortuna. Habíamos fantaseado con la posibilidad de ver a Jorge Luis Borges. Lo que incentivó nuestra voluntad fue caer en la cuenta de que nuestro alojamiento en las calles de Córdoba y Maipú, debía estar cerca de su casa. Carlos consultó al botones sobre Borges como si se tratase de un ciudadano común, mas, ¡eh aquí que el joven respondió sin asomo de duda!: “¡Ah, el poeta! Sí, sencillito. Sólo caminás un poco por Maipú”. Y, en efecto, siguiendo sus indicaciones llegamos al edificio indicado. Subimos a tientas por una escalera tan amplia como oscura. Carlos nos identificó ante Borges una vez superada la débil aduana de una empleada y sus hijos, y éste nos hizo pasar comentando su inminente viaje a Japón. Muchos años después, cuando en casa de Javier Wimer le narré la anécdota a María Kodama, no daba crédito a la audacia de burlar su vigilancia. El encuentro nos dejó turbados y en silencio caminamos hasta la Plaza del Libertador José de San Martín. Después de un largo rato, Carlos habló sobre la fragilidad física cubierta de tinieblas del memorioso escritor y la extraña sensación que nos invadió.
Jorge Ruiz Dueñas, Carlos Montemayor, Enrique Molina, 1979.
Cuando se publicó Mal de piedra en 1981, le insistí a Carlos en sus valores narrativos evidentes y la importancia de no cejar en el empeño novelístico. Había puesto en circulación una versión actualizada para nosotros del Germinal de Émile Zola, prueba de que socialmente nada había cambiado en un siglo. Sin duda, él también se adelantó a desastres como el de Pasta de Conchos. Pero, en esa época, había poca crítica alerta y escasa disposición para reconocer a un escritor joven que se afanaba con los clásicos latinos y griegos, orientado por su maestro Rubén Bonifaz Nuño. Las corrientes literarias decían ir por diversos caminos y, unos por torpe desdén, otros, por ideologización extrema, no hicieron entonces más llana su ruta. Lo digo ahora que tirios y troyanos lamentan su partida, pero, merced a estereotipos y prejuicios, hasta que no fue ostensible para algunos medios, editoriales y prebostes de la cultura, sobre todo de la izquierda, los compromisos de Montemayor con causas universales, su quehacer intelectual inicial no fue suficientemente difundido. En los espacios cerrados de la derecha, para su fortuna, la exclusión siempre ha sido la estrategia aunque ahora algunos le dediquen artículos y hasta mascullan palabras de despedida.
En los últimos años, un tanto dispersos por los vacíos que la alterante modernidad nos impone, solíamos conversar extensamente por teléfono cuando levantaba nuevas polvaredas entre los gentiles. Señalo sólo dos momentos de particular importancia: al formular la defensa de los supuestos etarras sujetos a extradición a España, y al hacer lo propio respecto de los desaparecidos del EPR y requerir del Archivo General de la Nación un documento y las referencias de localización para integrarlo a su argumento. En los últimos días coincidimos como consejeros en tres organismos: la Fundación Cultural Macuilxochitl/Cinco Flores, para el desarrollo y difusión de la lengua y cultura náhuatl de su pupilo y amigo Natalio Hernández; el Instituto del Derecho de Asilo-Museo Casa de León Trotsky; y en el Consejo Consultivo de la Fundación Sebastián. Pero, ya nada sería igual…
Toda relación está hecha de recuerdos. Uno guarda los más preciados y la memoria suele jugar con la cordura personal. Para mantener vivas nuestras concepciones sobre el mar y el aire, desde que Carlos me obsequió un grabado de Vlady, hace treinta años cuelga en el mismo sitio y con frecuencia leo sus palabras: “Jorge: en este grabado ambos permanecemos en el océano. Tú, sobre el antiguo animal marino que tus ojos desean soñar como ballena; yo, con mi temor terrestre, envuelto en el desdoblamiento de la ascensión y del laberinto”. Hoy, tengo muy presente nuestra rápida elevación propulsados entre los cirrus cuando volamos hacia Buenos Aires. Carlos, recordaba el trágico accidente sucedido en el aeropuerto de la ciudad de México el día anterior y me insistía en que volar no era una condición natural del hombre. Afuera de la nave una pradera blanca se iba alejando de nosotros. No supe entonces qué decir. Hoy sé con certeza que en ese juicio erró. El ascenso, sobre todo el ascenso moral, no es condición natural de todos los hombres, pero lo fue en él. Por ello, me gustaría poder decirle y quizá me escuche: amigo mío, renovado como la hierba y la sangre, no morirás mientras vivas en el corazón de quienes te amaron: la inmortalidad es hoy.
29.IV.2010
Datos vitales
Jorge Ruíz Dueñas nació en Guadalajara en 1946, pero arraigado desde su infancia a Baja California, es poeta y narrador. Hizo estudios de posgrado en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Ha sido secretario técnico del CONACULTA; director de Tierra Adentro (nueva época), del IMER y de Talleres Gráficos; gerente general del FCE y director general del Archivo General de la Nación. Es Autor y coautor de quince obras de carácter académico y del libreto Tierra final (cantata para soprano y orquesta de Daniel Catán). Mereció distintos reconocimientos como el Premio Nacional de Poesía Manuel Torre Iglesias 1980 por Tierra final, Premio Nacional de Periodismo en divulgación cultural 1992, otorgado por el Gobierno de la República. Premio Xavier Villaurrutia 1997 por Habitaré tu nombre y Saravá. Ha publicado el volumen de cuento Las noches de Salé, los libros de ensayo Tiempo de ballenas, Cultura, ¿para qué? Un examen comparado, la novela El reino de las islas y los poemarios: Espigas abiertas, Tierra final, El pescador del sueño, Tornaviaje, Antología pessoal, El desierto jubiloso, Guerrero negro, Habitaré tu nombre, Saravá, Carta de rumbos 1968-1998, Celebración de la memoria, Cantos de Sarafán.