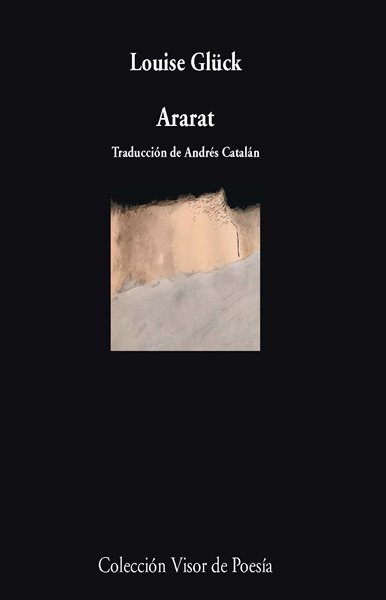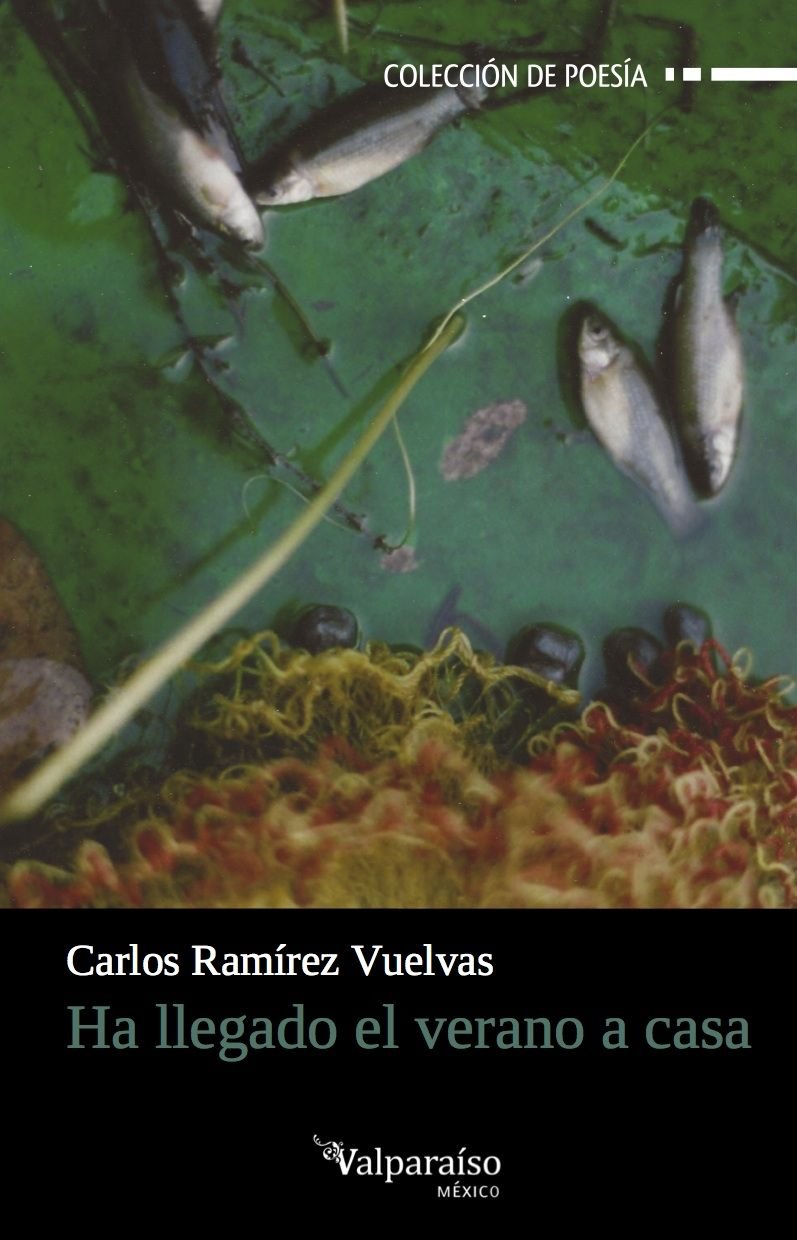En una nueva entrega de Poesía permutante presentamos un poema de Edmond Jabès (El Cairo, 1912-París, 1991). Es un autor de lengua francesa que marcó significativamente el pensamiento contemporáneo, su poesía que combina con gran felicidad la intuición y la inteligencia, hace de este poeta un clásico de nuestro días.
DE LA SOLEDAD COMO ESPACIO DE ESCRITURA
“El amanecer
quema de libros, espectáculo del supremo
saber destronado.
“Virgen es, entonces, la mañana. “
El acto de escribir es un acto solitario.
¿La escritura es la expresión de esta soledad?
¿Puede haber escritura sin soledad o aún soledad sin escritura?
¿Habrá grados de soledad –así como hay tantas playas, diferentes niveles de soledad – como intensidades de la sombra o de la luz?
¿Se podrá, en este caso, afirmar que hay ciertas soledades dedicadas a la noche y otras al día?
¿Habrá en fin diversas formas de soledad: soledad resplandeciente, redonda –la del sol – o soledad plana, tenebrosa –la de las lápidas funerarias; soledad de la fiesta y soledad del duelo?
La soledad no se puede decir sin que inmediatamente deje de existir.
La soledad no se puede escribir si no en la distancia que la proteja del ojo que la lee.
El decir será para el texto lo que la palabra oral es para la palabra escrita: el fin de una soledad asumida para la una y el preludio de una aventura solitaria para la otra.
El que habla en voz alta jamás está solo.
El que escribe reúne, por intermediación del vocablo, su soledad.
¿Quién se atreve en medio de las arenas, a hacer uso de la palabra? El desierto sólo responde al grito, al último, ya envuelto del silencio de donde surgirá el signo; porque jamás escribe sino a los imprecisos confines del ser.
Tomar conciencia de este límite es, al mismo tiempo, reconocer como punto de partida de lo escrito, la irregular línea de demarcación de nuestra propia soledad.
Habrá entonces, así, por la soledad y por lo escrito, fronteras fluctuantes que sigamos, pluma en mano; fronteras por nosotros y gracias a nosotros, reconocidas.
En cada libro sus antros de soledad.
Siete cielos se reclaman del cielo. El vacío y sus etapas. Así la soledad que es vacío del cielo y de la tierra, vacío del hombre dentro del cual se agita o respira.
Ligada a todo origen, la soledad en su poder excepcional de romper el tiempo, de despejar la unidad primera; de hacer, en todos los casos, del múltiple indeterminado, el uno innombrable.
Intentar escribir, desde estas condiciones, considerando incluso, al margen de lo escrito, rehacer por vez primera, pero en sentido inverso, el camino seguido por el pensamiento; llevar nuevamente el pensamiento al objeto mismo de su reflexión; lo escrito, al vocablo que lo contenga; volver, en suma, a salir de su propia soledad para adherirse a la inicial soledad del libro en la ignorancia aún de su comienzo y en la cual el libro buscará su nombre; porque es sobre las ruinas de un libro, de las cuales se aparta, que el libro se contruye; sobre la aterradora soledad de sus escombros.
El escritor jamás abandona el libro. El crece y se derrumba a su lado. Escribir, en una primera instancia, no será más que recoger las piedras del libro desplomado con el fin de levantar con ellas una nueva obra –la misma sin duda-; edificio donde el escritor será el infatigable maestro de obra, arquitecto, albañil; menos atento, sin embargo, al progreso de su construcción, que al movimiento interno, natural que preside su conclusión; atento, sobre todo, a la escritura de esta doble soledad –la del vocablo y la del libro- que se quisiera progresivamente legible.
En ningún lado como no sea en este rectángulo de papel destinado a lo indecible, es que palabras y morada han sido jamás así tan fuertemente liadas las unas a la otra y, al mismo tiempo –oh paradoja- tan remotas; porque ninguna alianza está permitida a la soledad, ninguna unión o asociación; ninguna esperanza de liberación común.
Sola, se construye; sola, con la complicidad de la escritura, organiza la lección de los orgullosos carteles de las épocas de su esplendor o de sus largas y profundas heridas, en el momento en que la obra que ella contribuye a poner en pie, es tumba polvorienta; donde el libro se quiebra en la infinita fractura de sus palabras.
Soledad a la cual se somete el escritor; otorgando, a veces, más de lo que puede ofrecer, sin poder sustraerse al compromiso adquirido hacia ella.
¿Pero por qué? ¿La soledad no es una elección deliberada del hombre? Entonces, ¿cuáles son sus cadenas que nadie forjó? ¿Habrá una soledad que escape a su voluntad, que no pueda, impotente, superarla?
La exigencia de esta soledad donde el escritor no será liberado es, precisamente, por aquella palabra que la denomina y le ha sido impuesta; soledad del subsuelo de su soledad, como si hubiera una soledad más sola, enterrada dentro de la soledad, donde la palabra se modela a la imagen captada de sí misma, del mismo modo que un infante en el vientre materno.
En lo sucesivo, todo se elaborará según un orden premeditado; porque el proyecto de libro es, de principio, temerario proyecto del vocablo. No se puede escribir el libro sin haber participado indirectamente en el plan que no será, quizá, más que la intuición que tuvimos del libro a partir de aquello que se había escrito.
Soledad de una palabra entonces, soledad de la palabra frente a la palabra, de la noche frente a la noche donde, astro sumergido, el vocablo no brilla más que por ella.
Pero, te objetaran, ¿cómo pueden, a partir del libro, ir hacia la palabra? – Como el día va hacia el sol, responderé. ¿El libro no es una palabra? Será siempre a la palabra “libro” a la que volveremos. El espacio del libro es el interior de la palabra que lo designa. Escribir el libro no será más que invertir este espacio oculto, escribir dentro de esta palabra.
Pero esta palabra que reúne todas las palabras de la lengua –como el astro de la mañana toda la luz del mundo- no es, más que el lugar de su soledad; el lugar donde ella se confronta con la nulidad; donde ella deja de significar, donde no designa más que a la Nada.
“Tú no puedes leer aquello que vives, pero puedes vivir aquello que lees”, decía.
– ¿Cúantas páginas tiene tu libro?
– Exactamente noventa y seis superficies planas de soledad. Una al lado de la otra. La primera arriba y la última en la base. Tal es la ruta de la escritura – respondió.
Y agrega: “Lo que me intriga es ¿cómo en este punto de haber descendido hoja por hoja, por cada uno de los pasajes del libro, ha sido sólo para poder saber, cómo le hice para encontrarme, de entrada, en la más alta, la primera?
El fondo del agua está lleno de estrellas.
La escritura es una apuesta de la soledad; flujo y reflujo de inquietud. Ella siempre es el reflejo de una realidad manifestada en su nuevo origen y donde, al corazón de nuestros deseos y de nuestras dudas, nos hacemos su imagen.
Edmond Jabès, Le petit livre de la subversion hors de soupçon, en Anthologie de la poésie francaise du XXe siécle, Editions Gallimard, 2000.Traducción del francés, Mario Bojórquez
De la solitude, comme espace d’ecriture
«L’aurore — disait-il — n’est qu’un gigantesque
autodafé de livres ; spectacle grandiose du suprême
savoir détrôné.
« Vierge est, alors, le matin. »
Le geste d’écrire est geste solitaire.
L’écriture est-elle l’expression de cette solitude ?
Peut-il y avoir écriture sans solitude ou encore soli-
tude sans écriture ?
Y aurait-il des degrés à la solitude — donc plusieurs
plages, différents niveaux de solitude — comme il y a
des paliers d’ombre ou de lumière ?
Pourrait-on, en ce cas, soutenir qu’il y a certaines
solitudes vouées à la nuit et d’autres, au jour ?
Y aurait-il enfin diverses formes de solitude : solitude
resplendissante, ronde — celle du soleil — ou solitude
plate, ténébreuse — celle des dalles funéraires; soli-
tude de la fête et solitude du deuil ?
La solitude ne peut se dire sans, aussitôt, cesser d’être.
Elle ne peut que s’écrire dans la distance qui la protège
de l’œil qui la lira.
Le dire serait donc au texte, ce que la parole orale est
à la parole écrite : la fin d’une solitude assumée par
l’une et le prélude à une aventure solitaire, pour l’autre.
Celui qui, à voix haute, parle n’est jamais seul.
Celui qui écrit rejoint, par l’intermédiaire du vocable,
sa solitude.
Qui oserait, au milieu des sables, faire usage de la
parole? Le désert ne répond qu’au cri, l’ultime, déjà
enveloppé de silence d’où surgira le signe; car on
n’écrit jamais qu’aux confins imprécis de l’être.
Prendre conscience de cette limite c’est, en même
temps, reconnaître comme point de départ de l’écrit,
l’irrégulière ligne de démarcation de notre solitude.
Il y aurait donc, ainsi, pour la solitude et pour
l’écrit, de fluctuantes frontières que nous longerions, la
plume en main ; frontières par nous et grâce à nous,
reconnues.
A chaque livre, ses antres de solitude.
Sept deux se réclament du ciel. Le vide a ses étages.
Ainsi la solitude qui est vide du ciel et de la terre, vide
de l’homme dans lequel il s’agite et où il respire.
Rattachée à toute origine, la solitude a ce pouvoir
exceptionnel de rompre le temps, de dégager l’unité
première ; de faire, en quelque sorte, du multiple indé-
terminable, Y un innombrable.
Chercher à écrire, dans ces conditions, consisterait
alors, en marge de l’écrit, à refaire d’abord, mais en
sens inverse, le chemin suivi par la pensée ; à ramener
la pensée à l’objet même de sa pensée; l’écrit, au
vocable qui le contenait ; reviendrait, en somme, à sor-
tir de sa propre solitude pour épouser l’initiale solitude
du livre dans l’ignorance encore de son commence-
ment et à laquelle le livre procurera son nom ; car c’est
sur les ruines d’un livre duquel on s’est détourné que
le livre se construit; sur l’effrayante solitude de ses
décombres.
L’écrivain ne quitte pas le livre. Il croît et s’effondre à
ses côtés. Écrire, dans un premier temps, ne serait que
ramasser les pierres du livre écroulé, afin de bâtir avec
elles, un nouvel ouvrage — le même, sans doute — ; édi-
fice dont l’écrivain serait l’infatigable maître d’oeuvre,
architecte et maçon ; moins attentif, cependant, au pro-
grès de sa construction, qu’au mouvement interne,
naturel qui préside à son achèvement; attentif, avant
tout donc, à l’écriture de cette double solitude — celle
du vocable et celle du livre — qui se voudra progressive-
ment lisible.
Nulle part ailleurs que dans ce rectangle de papier fin
réservé à l’indicible, mots et demeure ne sont aussi for-
tement liés l’un à l’autre et, en même temps — ô para-
doxe — si éloignés ; car aucune alliance n’est permise à
la solitude, aucune uni on ou association; aucune espé-
rance de libération commune.
Seule, elle s’édifie ; seule, avec la complicité de l’écri-
ture, elle organise la lecture des orgueilleux pans de
murs des époques de sa splendeur ou de ses larges et
profondes blessures, à l’heure où l’œuvre qu’elle a
contribué à mettre sur pied, tombe en poussière ; où le
livre se brise dans la brisure infinie de ses mots.
Solitude à laquelle l’écrivain se soumet; accorde,
parfois, plus qu’il ne peut tenir, ne pouvant se sous-
traire à l’engagement pris envers elle.
Mais pourquoi? La solitude n’est-elle pas un choix
délibéré de l’homme? Alors, quelles sont ces chaînes
qu’il n’a pas forgées ? Y aurait-il une solitude qui échap-
perait à sa volonté, qu’il ne pourrait, impuissant, que
subir ?
L’exigence de cette solitude dont l’écrivain ne sau-
rait s’affranchir est, précisément, celle que le mot qui la
dénomme lui a imposée; solitude du tréfonds de sa
solitude, comme s’il y avait une solitude plus seule,
enfouie dans la solitude, où le mot se modèle sur
l’image captée de lui-même, tel l’enfant dans le ventre
maternel.
Désormais, tout s’élaborera selon un ordre prémé-
dite ; car le projet du livre est, d’abord, téméraire pro-
jet du vocable. On ne peut écrire le livre sans avoir indi-
rectement participé à ce projet qui ne serait, peut-être,
que l’intuition que nous avons du livre, à partir de
laquelle celui-ci s’écrit.
Solitude d’un mot donc, solitude du mot avant le mot,
de la nuit avant la nuit où, astre immergé, le vocable ne
brille plus que pour elle.
Mais, objectera-t-on, comment peut-on, à partir du
livre, aller au mot? — Comme le jour va au soleil,
répondrai-je. Livre n’est-il pas un mot? C’est toujours
au mot « Livre » que l’on revient. L’espace du livre est
celui, intérieur, du mot qui le désigne. Ecrire le livre ne
serait ainsi qu’investir cet espace caché, qu’écrire dans
ce mot.
Mais ce mot qui rassemble tous les mots de la
langue — comme l’astre du matin toute la lumière du
monde — n’est, de celle-ci, que le lieu de sa solitude ; le
lieu où elle se confronte au néant; où elle cesse de
signifier, ne désignant plus que le Rien.
« Tu ne peux lire ce que tu vis, mais tu peux vivre ce
que tu lis », disait-il.
— Combien de pages a ton livre ?
— Exactement quatre-vingt-seize surfaces planes de
solitude. L’une au-dessous de l’autre. La première au
sommet ; la dernière à la base. Tel est le cheminement
de l’écriture — avait-il répondu.
Et il avait ajouté : « Ce qui m’intrigue ce n’est point
d’avoir descendu, de feuillet en feuillet, toutes les
marches du livre, mais de savoir comment j’ai fait pour
me trouver, d’entrée, sur la plus haute, la première ? »
Le fond de l’eau est parsemé d’étoiles.
L’écriture est gageure de solitude ; flux et reflux d’in-
quiétude. Elle est aussi reflet d’une réalité réfléchie
dans sa nouvelle origine et dont, au cœur de nos désirs
confus et de nos doutes, nous façonnons l’image.