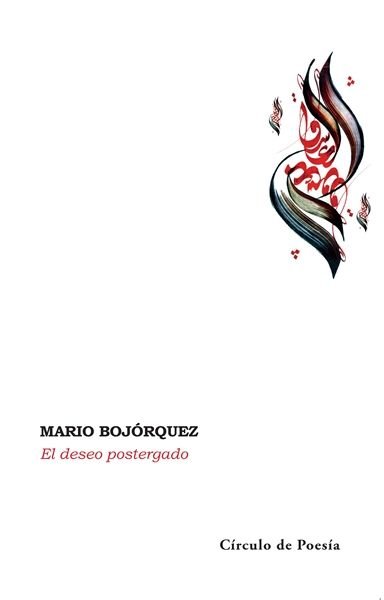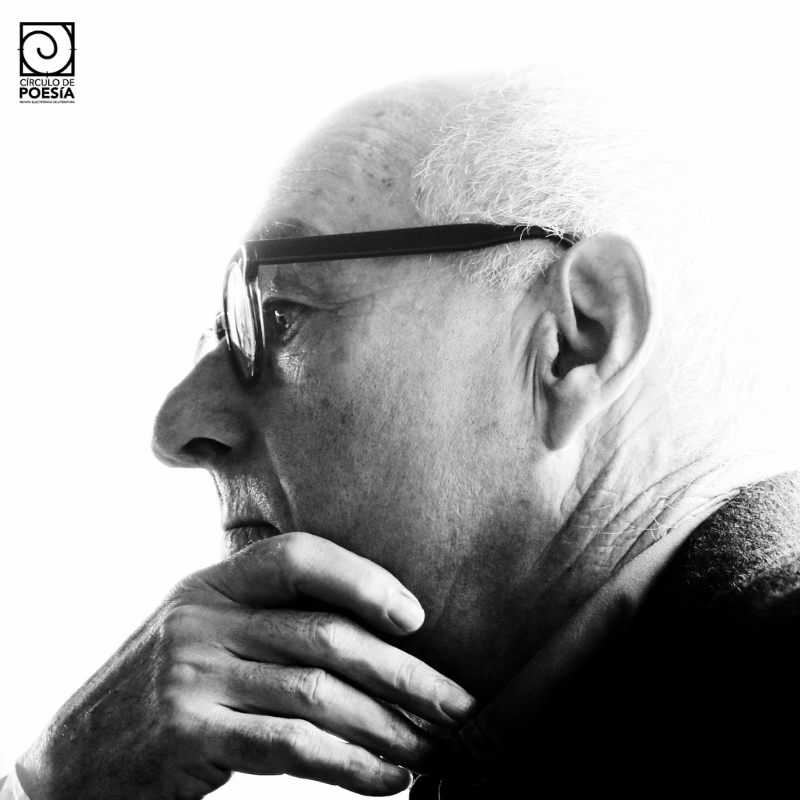En una nueva entrega de Sinapsis, el crítico y narrador Luis Bugarini (1978) nos ofrece un magnfico ensayo en torno a tres monstruos de la narrativa del siglo XX y XXI: Robert Walser (1878-1956), W.G. Sebald (1944-2001) y Enrique Vila Matas (1948). Bugarini reflexiona respecto al oficio de la escritura de la mano de estos tres iniciados.
Walser, Sebald y Vila-Matas
“Todo empieza en una hoja de papel. Luego salta a la pantalla. Años atrás me aficioné a las plumas fuente, por ejemplo. Luego a los papeles cremosos de libretas artesanales. Apenas logro terminar alguna, ya que la felicidad consiste en inaugurarlas. En marcar la primera página, a la manera de la colonización de un territorio sin nombre.” Anotaba estas reflexiones durante la presentación de un libro de Robert Walser: el volumen último de los microgramas, esa enciclopedia dispersa de escritura compacta y mimética de un caos personal. Por supuesto no escuchaba al presentador.
La meditación avanzó de este modo: “con el tiempo las libretas crecieron en número. A partir de su material escrito extraigo una línea o dos, y entonces la escritura inicia su camino para dejar atrás la frontera del silencio. La voz llega desde un espacio remoto, que dicta con una timidez que asombra. Se abre camino a través de la turbulencia del mundo—esforzada por interrumpir la transmisión—, y procuro escuchar los balbuceos. Escribo en una caminata, en la librería o en una sala de juntas. Es ahí donde la frase se desdobla y cobra forma, la cual reclama después, cuando es necesario sentarse a redactar. Esta escritura, intimista, testaruda, es semejante a una gripa, que infecta durante el tiempo que tarde el exorcismo. No dejo de comprar libretas. Tampoco las colecciono. Disfruto hallar alguna línea que me refleje, pasados los años. Espejo remoto de palabras.”
Hasta aquí un primer fragmento, en que se abre una digresión sobre las cualidades insólitas de viajar en primera clase. Paso de largo. Luego, vuelve a las formas personales de la escritura caprichosa: “en esos titubeos, en las frases sin apenas sentido, vislumbro que ya son varios años que la literatura me preocupa. En lo hondo, quiero decir. Puede que no escriba—ha pasado más de una vez—, aunque esto de ningún modo afecta mi interés por el registro, por la sonoridad de las palabras, por cómo fluyen, en ciertos entornos, las masas de sonidos. El diálogo con el lenguaje se hace en silencio o en la cantina, en un partido de billar o en una reunión familiar. También en el paseo. Materia viva y organismo colectivo, sus contornos son apenas precisos y no obstante también pueden ser jaulas. Inaugurar otra libreta me hace pensar que en esa vaciaré la idea germinal que parirá una obra irreprochable. No ha pasado, aunque ahí han nacido lo mismo relatos, artículos y notas de prensa, que la estructura de novelas o páginas de memoria. Las libretas funcionan como diario y a un tiempo como memoria de la banalidad. Escribo a mano porque así me inicié cuando era un adolescente y porque tengo la percepción de que la literatura así se escribe, sin importar si luego se materializa un texto en pantalla. Los atributos de la escritura manual me parecen indescifrables. Una sustancia imperceptible se desliza desde el cerebro a la mano, y quedan las huellas de esa intención literaria.”
Aquí termina el fragmento, que durmió por meses en una libreta.
Que haya sido Robert Walser (1878-1956) y no otro autor quien haya motivado este despliegue autobiográfico-escritural está lejos de ser casual. Lo rescato porque fue hasta ese momento, en que escuchaba las palabras del presentador, que caí en cuenta de que por años venía haciendo microgramas, de una manera inconsciente. Tiempo después de la presentación, acudí presuroso al armario para exhumar cientos de libretas ahogadas con caracteres ilegibles. Muchos, incluso para mí. Pocos aparecían fechados. Durante aquella presentación tuve en mente la imagen de Walser sobre la nieve, en las fotos que captó la policía. Y si bien ya es común asociar la escritura con una caminata, no lo es, por ejemplo, pensar que se trama mejor un proyecto de escritura desde un lugar de encierro. Pero Walser, se sabe, se recluyó de manera voluntaria. Al menos, así lo refiere Carl Seelig. Aunque lo cierto es que no serán los microgramas por lo que será recordado el autor suizo, sino por sus novelas memorables—pienso en El bandido o Jacob Von Gunten—, y por su defensa apasionada del paseo y la mirada errante.
A paso lento pero constante, la obra del escritor suizo Robert Walser se traduce al español. Ya no es dominio sólo de lectores en lengua alemana—ni aún en inglés se encuentra traducida la obra completa. Por tanto, ya es posible aventurar una cartografía personal de uno de los escritores secretos más enigmáticos del siglo XX. De su obra, lo mismo Kafka que Canetti, Musil o Walter Benjamin, se expresaron con entusiasmo e incluso le buscaron el espacio público que Walser jamás tuvo interés en hallar.
Nacido en Biel, Suiza, Walser nació en el seno de una familia numerosa sin mayor antecedente intelectual. Uno de sus hermanos, Karl, pintor de profesión, se integró al mundo del teatro diseñando escenarios e introdujo a Robert en la bohemia de Berlín, en donde éste se inició en el periodismo y publicó narrativa, ensayo y poesía. La literatura suiza y alemana lo acogieron de manera tímida y sin aspavientos, no obstante lo copioso de su obra. Walser era, finalmente, otra voz más en el panorama literario en lengua alemana. Además, las dos guerras emborronaron Europa central, quedando la literatura en último término. Su obra transita entre la viñeta exquisita, en apariencia inocente y la novela corta, muy del siglo XIX. Comentarios aislados de Kafka salvaron su obra del olvido y su nombre comenzó a circular entre los intelectuales centroeuropeos más importantes del siglo.
El paseo, finalmente, destella en el conjunto de su obra por su actualización de la figura del flaneur, paseante meditabundo que mientras camina analiza el entorno y detona giros poéticos o de tonalidad irónica. La trama de El paseo es, de hecho, un conjunto de impresiones que el propio Walser realizó durante sus caminatas. El autor salía, en principio, sin destino aparente, pero conforme cruzaba calles y saludaba individuos, la materia de la realidad se complejiza y estalla en situaciones límite, mismas que desmenuza a partir de recuerdos, ensoñaciones y hasta palpitaciones venidas desde lo inexplicable. En conjunto, su obra es un gigantesco mosaico de inspiración onírica.
La figura del paseante no fue un artificio literario, tal como refiere Carl Seeling en Paseos con Robert Walser (1957). Su tutor y amigo de sus últimos días, lo recogía del sanatorio de Waldau y juntos salían a realizar recorridos a pie de cercanías, en medio de los Alpes, debajo de altos árboles y caminos empedrados. Walser, lejos del mundo y de la fama literaria que empezó a gozar en los últimos años de su vida, dejó de escribir y se recluyó en un centro de atención mental. Su abandono de la escritura es uno de los grandes enigmas de la literatura, que se resume en una frase que refiere Seelig que le confesó Walser en un paseo: “Vine a [Waldau] estar loco, no a escribir”. Y a partir de ahí, el silencio.
Walser ha dejado de ser lectura de capilla y con paso firme se integra a la forma elíptica de la sensibilidad contemporánea. Lector entusiasta de Schiller y Gottfried Heller, personaje taciturno y solitario, enemigo del barullo y la plaza pública, Walser ha cosechado la admiración de autores como Susan Sontag y J. M. Coetzee, quienes han escrito sendos ensayos respecto de su obra. La estética del paseante, de la sensibilidad portátil de los seres invisibles, de la pieza mínima labrada con pulcritud y decoro, logra en sus páginas alturas que se insertan con pleno derecho en el centro de la literatura universal.
La traducción al español de la obra del autor suizo tiene su última parada en una reunión de escritura suelta llamada Sueños. Estos fragmentos, que se consideran escritos durante los años de su estancia en Biel (1913-1920), transitan del onirismo a la anécdota irónica. La prosa mínima de Walser consigna la tragedia del paso del tiempo y brotan líneas de recuerdo, ensoñaciones y maravillas. “Hace poco regresé a un paraje que he recorrido con frecuencia”, refiere Walser—lo cual recuerda a El paseo—, y al hacerlo sugiere que la prosa es un excelente motivo para iniciar un viaje. Incluso si no se tiene destino.
Todo en Robert Walser es tránsito. Un ir hacia. En este caso, hacia las libretas. No me fue posible corroborar cómo escribía Walser, aunque estimo que en hojas de papel sueltas, acaso tamaño carta. Los caracteres de su escritura, eso sí, son pequeñísimos, casi ilegibles. Esto interesa porque su forma de escribir nos relevaría parte de su vida interior. W. G. Sebald (1943-2001), uno de sus lectores más decantados, se asoma a este proceso en El paseante solitario, un ensayo mínimo que vislumbra el perfil de un autor que pierde su forma en el espejo.
Sebald, por su parte, lo tiene todo para ser una leyenda: una muerte prematura, absurda y lamentable; una historia editorial accidentada, con inéditos que aparecen con regularidad y tienen guiños de ser apócrifos; lentitud entre sus reimpresiones no obstante la avidez de sus lectores, etc. Y esto sin contar, por supuesto, un ramillete de opiniones políticas desorbitadas que lo colocan en la típica postura del adelantado y creador de escuela.
El autor alemán comparte con Robert Walser un método de escritura que resulta sorprendente por vaporoso y en sus páginas el lector nunca sabe bien a bien a lo que se enfrenta, a la manera de los microgramas. Incluso es posible sentir cómo el editor titubea al redactar las solapas y contraportadas, pues Sebald ya ni siquiera desafía la disolución de géneros—que da por desaparecida desde hace siglos—, sino que tiene la particularidad de elaborar una escritura descontextualizada que brinca entre referentes sin aviso previo y cuyo único esqueleto visible, si es que tiene alguno, son las imágenes que tienen sus obras. El lector, en ese vértigo, de pronto siente la convicción de entender el sentido de la narración porque determinada línea coincide con alguna imagen: nada más falso, aunque esta burla disimulada aparece después del trato frecuente con sus libros, que son, de manera deliberada, rarezas y extravagancias unidas por el deseo de narrar de modo interminable.
Los emigrados (1992), por ejemplo, es un rescate de la memoria en cuatro tiempos, o cinco, si se cuenta el testimonio del propio Sebald, que aparece de manera lateral. El siglo XX, lo sabemos, fue el siglo del desarraigo y la errancia. Del nomadismo forzado. En cuatro historias individuales, vistas muy de cerca, con precisión algebraica, cabe la historia reciente de Alemania, acaso la más agitada del siglo que ya se fue. En la obra de Sebald, al igual que en la de Walser y más adelante en Enrique Vila-Matas, según se explica, tiene verificativo esa idea que postula que los escritores, a lo largo de toda su vida, escriben sólo un libro, espaciado en fragmentos, que serían las obras individuales.
Practíquese este ejercicio: después de leer Vértigo (1990), pasar a Austerlitz (2001), y de ahí, a Los anillos de Saturno (1995). O de reversa, da lo mismo. Se verá con claridad que la uniformidad de estilo—un lujo inalcanzable para demasiados autores que avanzan a empujones estilísticos, intentando todos los modos posibles—, así como el tratamiento de la materia literaria, organizan un mosaico que sólo es comprensible desde un necesario punto de articulación: la obra de Sebald es un tablero de ajedrez que sólo después de varias lecturas devela la lógica de sus casillas.
Cada vez parece más transparente que la memoria será “el tema de nuestro tiempo”. O más bien su rescate y aseguramiento. Muchos coinciden en que los libros de Sebald tienen un denso hálito de tristeza que sólo se compensa con la gran alegría que es leer su obra y hallar alguna línea definitiva. Enemigo de la concesión en materia literaria, la autoexigencia de Sebald lo alejó de publicar temprano y acaso escribir más asiduamente. Fue un alma sombría con todo el peso del pasado en su conciencia de escritor. Y esto no es decir poco. Por supuesto su influencia y modernidad no es un aspecto gratuito. Basta con ver su constelación de lecturas en esa recopilación de artículos y ensayos que Patria pútrida (2005), para entender el vigor de su narración. Schnitzler, Kafka, Roth, Thomas Bernhard, Peter Hanke, Hermann Broch o el propio Robert Walser, son algunos de los escritores con los que Sebald mantuvo una conversación silenciosa que salió en forma de relato. Sin duda lo más musculoso de la literatura austriaca moderna.
Y es que, leído con atención, estos préstamos no pueden ocultarse: el estilo brutal, asfixiante y comprimido de Bernhard se une con los artefactos literarios impenetrables de Hanke y, al final, con la galantería coqueta y bellamente gentil de las mejores historias de Schnitzler. Cartografiar a un autor, quede dicho, jamás revela el misterio de su escritura, menos aún si ya ganó autonomía y cuantiosos lectores, como es el caso de Sebald.
Pero ante su obra, como ante cualquier otro escritor de talla fina, las divisiones son más que las adhesiones y no pocos creen que el uso de imágenes debilita el discurso literario, o que la escasa visibilidad del objeto narrado hace que sus palabras pierdan su consistencia. Sebald: narrar desde el fondo de la nada. Para el caso hispanoamericano, ya es posible encontrar algunos ecos de sus libros en autores jóvenes, que toman el rigor que Sebald ofrece en cada página para moldearlo en pequeñas piezas que sientan un precedente como apuesta por un aire nuevo.
Ahora bien, el autor de Los anillos de Saturno jamás negó la influencia que Walser ejerció en su propia escritura y para muestra figura El paseante solitario, en donde Sebald analiza la vida y obra del escritor suizo. Este ejercicio de crítica literaria, más sentimental que analítico, gravita alrededor de la persecución que hace Walser de la desaparición, misma que Vila-Matas relata en Doctor Pasavento. Sin detenerse en el episodio del hallazgo de su cuerpo, en medio de la nieve, llama la atención a Sebald la pasión de Walser por la caminata y por cavilar durante el paseo. Sebald sugiere, al final, que Walser encarna la tipología del escritor con alma divagante, incapaz de permanecer en su asiento.
Por su parte, la obra de Enrique Vila-Matas, en especial aquélla que él mismo ha designado como “ficción radical”, se emparenta con este deambuleo entre libros, estantes y autores estrambóticos y acaso inexistentes. Por supuesto para este caso sobresale Doctor Pasavento por adoptar la figura de Robert Walser como tutor de un viaje narrativo. Pero lo cierto es que son varios los libros que tienen filiación walseriana. Enuncio algunos: Bartleby el escribiente, El mal de Montano, París no se acaba nunca, El viajero más lento y la inclasificable Historia abreviada de la literatura portátil. Pero esta mención es parcial y admite objeciones.
Vila-Matas se ha propuesto, con variada fortuna, crear una narrativa zigzagueante, a ratos elíptica, cruzada por ironías finísimas y bromas eruditas para el enterado. En su obra, la errancia walseriana se transforma es un salto continuo entre libros, citas apócrifas o verdaderas—quién sino él podría hacer la distinción—, que llevan al lector de un lado a otro, en medio de una estancia en apariencia cerrada. Este gusto por el juego impide que sus libros se lean con pesadez. Aleja la sensación de asfixia a través de una dinámica constante que obliga al lector a volver sobre lo leído. Aquí, entonces, la lectura es un rebote de pelota.
Doctor Pasavento, por su parte, es un libro homenaje a la figura de Robert Walser y una de sus coordenadas más visibles es la desaparición del escritor, su transformación en lenguaje para ser descifrado, a la manera de los microgramas. Pero la lógica de su estructura es la de un narrador, más que la de un tratadista en forma, por lo que el libro se lee desde una perspectiva de ficción. Pero, como refiero, la obra entera de Vila-Matas es walseriana en el mejor sentido del término.
“Se me puede definir como un lector que escribe”, refiere el catalán a Juan Villoro, en Café con shandy. Y remata: “siempre que leo tiendo a ser un crítico literario de aquello que estoy leyendo. Siempre me he considerado un escritor que es al mismo tiempo un crítico literario”. Esta visión de doble vertiente inunda su obra, en particular la que bebe directo de la erudición ficticia. Al fin, la lectura de Vila-Matas avanza como un paseo y se complejiza según avanza en la construcción de su obra. De manera cervantina, incluso, libros anteriores aparecen en los libros más recientes, citados, como si fuesen escritos por autores fantasmales.
“La paciencia es el diálogo del santo y el caminante”, leo en un proverbio croata. Guardo la sospecha de que Vila-Matas escribe en cuadernos de una manera compulsiva. O que lo hizo durante la presentación de un libro que tiempo después motivó la escritura de un ensayo, aunque ignoro si fue caminando. Así las cosas.