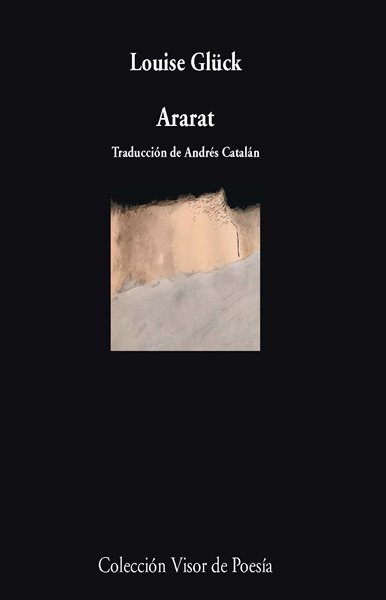Presentamos un relato del filósofo colombiano Aníbal Pineda Canabal (1983), estudiante de posgrado en filosofía franco-alemana en la Universidad Carolina de Praga, en la Universidad de Coimbra y en la Universidad Católica de Lovaina. Escribe cuento. Es traductor también y especialista en la obra de Ernst Bloch.
PUTA BOGOTÁ.
A Enzo Navone.
Camina el menda sobre la avenida Jiménez. Distraídamente, baja por el callejón que desemboca a las puertas de la vieja iglesia de La Tercera, que le habla de historia y del sufrimiento de los próceres (por cierto, considera la sangre inútil y tonta si no está dentro de las venas glaucas de los muchachos).
Alejándose de las montañas, en dirección oeste, pasa por el convento de los franciscanos, por la callejuela estrecha con muros altos de catedral, por entre el barullo de los que van y vienen y por entre los charquillos dispersos que ha dejado el último chubasco.
Llueve todavía mezquinamente y el menda gira ochenta grados y atraviesa un soportal. Se guarece de las nubes contumaces que llueven sin ganas, por joder.
El espacio ha cambiado. El menda va descubriendo que se trata de un café lleno de viejos entre los que se mezclan algunos jóvenes. Venden bebidas calientes o cervezas, y las gentes ― obreros y menestrales ― se sientan a departir en mesas destartaladas a la luz de bombillas.
Hablan y ríen. Conversaciones sucesivas, simultáneas, se suceden caóticas. Cincuenta voces hablan al tiempo del tiempo, de tiempo en tiempo… y no dicen nada.
Afuera se está yendo la tarde bufa detrás del liño buscando otros mares. También el menda se ha sentado hace un rato a paladear una cerveza. A lo lejos se distingue un cuarto de baño. Ahora se levanta y avanza hacia él con paso nervioso. Finalmente arriba.
El retrete está salpicado de las gotas erráticas de los orines de los borrachos. En la puerta, una pareja de novios gamberros se besa con una mezcla se diría concertada de pasión y melancolía. Mientras abre distraídamente la llave derecha ― la única que sirve ― del lavabo entra un hombre joven, de buena apariencia e indumentaria que denuncia haber acabado ha poco una larga jornada laboral. Se van ya los gamberros de la puerta. ¿A buscar el refugio cálido de la cama de algún hotel barato y sucio donde descargar mutuamente los fuegos de su pasión abrasante? Quién sabe. No son bellos, nota el menda, aunque el chico, menos lascivo, tiene alguna gracia. Son jóvenes. La juventud es de por sí una suerte de belleza.
El hombre que ha entrado hace un rato, sostiene en la mano izquierda su falo arrugado y bruno. El chorro firme y brillante de su meada amarilla se estrella contra la loza sanitaria y gorgotea. He aquí que se lo ve en este momento alzar los ojos, mirar el baldosín y girar su cabeza noventa grados. Su mirada y la del menda se cruzan, con inocencia.
Regresan ambos, por separado al centro del lugar. El menda contempla ahora los rostros de mejillas rubicundas, los cabellos tostados (¿por cierzos y mistrales?), los labios carnosos (¿e insinuantes?), los cuerpos (¿lábiles?) que se dejan adivinar bajo los chándales y las camisetas y los ojos (¿apagados, ebrios?), mientras respira el aire pesado y carbónico.
El hombre del baño sigue delante, posando como si su momento (es el menda quien imagina la metáfora, desvariando ya de amor) quisiera ser inmortalizado. La delgadez triangular de su figura recrea ángulos, simula polígonos y establece relaciones algebraicas con el mundo. Mientras tanto el menda, agazapado en el silencio de las cincuenta voces, la mirada absurda, distraída y vaga, imagina la aquilina parábola deforme del miembro bruno y arrugado del otro y se figura que con ella, enhiesta, explora el plano cartesiano de su propio cuerpo. Pero no se detiene en ello, acaso por vergüenza.
Es así que solo por un segundo, intuye el menda el agitado crujir de los huesos, gimnasia ahíta de las manos y las nalgas y las piernas. Y sueña con los besos tras cerrar la puerta, tras la partida del sol que se comió el liño.
Pasa media hora y comienza a sentir tedio. No ha encontrado sitio donde sentarse y ha debido permanecer de pie. Decide salir, regresar al viento andino de las ocho de la noche, a continuar en otro sitio su expedición.
Pero de nuevo el hombre joven, de buena apariencia, se cruza por su campo visual, también esta vez con inocencia. Es suficiente. No podrá ya evitar dirigirle la palabra. Lo va a hacer. Ya comienzan a vibrar sus cuerdas vocales, a disponerse su lengua, a abrirse su boca, cuando el otro le sale al paso: ―Hugo, mucho gusto. Y se dan la mano.
Una historia ha empezado. La noche llega. Los dos salen.
Dejando atrás el callejón de Las Culebras, avanzan ahora a paso raudo para alcanzar cuanto antes la calle de San Miguel del Príncipe. Intentan acelerar el paso y vencer acaso el frío.
Se dirigen al café Florencia, antesala ― que bien pudiese ser obviada ― de una batalla de amor que vendrá acaso más tarde, sobre una piltra sucia, de esas en las que se revuelcan los putos de las ciudades.
El Florencia es menos decadente, aunque más lúbrico. A lo mejor sea lo mismo. Los hombres y las pocas mujeres (no es un sitio para damas decentes) que allí están se concentran en sus bailes. Su sensualidad es recuerdo de que a pesar de los 6 o 7 grados de temperatura bogotana, muy cerca, hacia el Norte, está el Caribe de los cimarrones que parece de allí tan lejano.
Por supuesto, hay quienes prefieren entregarse al cotilleo coqueto y risueño desde las mesillas que se agolpan junto a las paredes. Hugo y el menda se unen a este grupo.
Con el paso de las horas, al lugar siguen confluyendo gentes de las más variadas condiciones, como hermanadas por un común sentimiento estético. Las edades, las procedencias y los colores más diversos están plenamente representados, casi que en proporciones iguales, mientras los ritmos musicales más dispares se alternan según la voluntad de un demiurgo escogido que los manipula a voluntad.
En la noche joven que se hace ruidosa al interior de esas paredes plateadas, el menda distingue rostros conocidos que mira sin saludar.
La ciudad, vulgar, es ahora una informe espesura de hormigón armado que duerme a la derecha y alcanza el horizonte. Son las 11. Llueve.
En Bogotá siempre llueve, ¡maldita sea! En Lima nunca; en Buenos Aires hace calor, en México hay un tren y en Madrid, no se sabe. El menda nunca ha estado allí.
Parece que las nubes contumaces han dado una tregua. Ahora han salido de nuevo a la calle nuestros personajes. Orvalla. A la luz de una farola solitaria, podrían ambos observar el ritmo de su respiración medido por el vaho difuso y etéreo que expelen sus rostros desde las profundidades de sus narices y desde más allá del gaznate. Sienten frío. Se abrazan. Dormita el mundo.
Aún les queda voluntad para beber juntos un par de cervezas más. Hablan de la vida: una cosa insustancial. Se oyen sin interés la cansina narración de sus conquistas, de lo bien o mal que va el trabajo, de lo que se puede progresar en la vida con un empleo respetable, de sus complacientes jefas y de las costumbres toscas de los lugareños de otras partes.
El hastío flota en el ambiente. Alcanza los cornetes un fuerte olor a mezcla fermentada de lúpulo y boj. Merece el asunto ser finiquitado. Urge la fatiga el descanso. Urge el cuerpo una alegría. Urge el alma un consuelo. Ya no llueve, ni orvalla; podríamos decir lunea a ratos la luna menguante, pero ese verbo no existe.
El menda mira a su hombre. Su boca es befa pero delicada, colorada de sangre. Ya nadie conversa. Se preguntan cosas de vez en cuando y vuelven a hundirse en su mutismo.
Sus ojos son zarcos y el pelo es claro. Habla con la cadencia de las gentes de las montañas, con la pureza de la lengua de los colonizadores y con un cierto tic que le hace repetir una misma palabra cuya categoría gramatical hace fluctuar constantemente entre la conjunción y la interjección: el “pues” de los palurdos.
Nació bajo la casa de Piscis. Los últimos días de enero comienzan a anunciar la inminencia de sus veintisiete años. Si se lo mira con interés, pueden casi fascinar las muecas graciosas de sus labios y el donaire de sus ademanes. El menda tiene ganas de besarlo. Se contiene. Dentro de un rato no podrá más y lo hará. Por ahora hablan de astrología y el menda piensa que qué importan los planetas y sus fuerzas magnéticas si las estrellas están tan lejanas, allá sobre los tejados, por encima del cielo cubierto de la ciudad mezquina. No importan en efecto, ni los planetas, ni ellos. Aquí no importa nada, ni nadie.
Se hace un silencio y luego viene el beso. Lo que sigue es atropellado: se levantan y salen y caminan, y abren y entran y cierran la puerta tras ello y se besan y se desnudan y se torturan con mordiscos, con la violencia apremiante que sigue a las abstinencias prolongadas y se van o se vienen. Cuestión de perspectiva.
Ahora está Hugo apoltronado en una silla, pasando el tiempo. Piensa el menda en lo bellos que son sus brazos desnudos y en la emoción de sus ojos sobre él. El menda es poeta y con ojos de místico ve el cuerpo desvestido, grácil, esbelto y joven de su amante. Y se detiene en el huracán furioso de las mechas amarillas de su pelo, olas efímeras sobre la playa de sus sienes. Y en su vientre escondido a medias detrás de un paño. Y en la oquedad velluda de su ombligo.
Breves los muslos al relente, su rostro tiene vestigios de batallas de edades arcaicas y de la lenta conquista de una barba hacia la boca. Luz tangente atraviesa sus pupilas y sus manos exhiben enrojecidas falanges sobre las que serpentean venas glaucas, de muchacho.
Ahora son las costillas, su omóplato acullá sobre el espaldar de la silla y la hipotenusa de sus tibias bajo las rodillas.
Una elipse de cejas remata su frente y la cuesta rectilínea de su nariz perturba al menda, pobre. Está ya a su merced. El hombre joven de bonita apariencia es el naufragio de su virilidad y la victoria de sus ganas.
En la ciudad de las calles empedradas, encima de los techos, reina la noche fría.
El sueño se acaba. La aurora ya llega, apresurada. Bogotá se levanta, ruidosa y mala. Hugo también, desanda el camino. Un último beso, recuerda algo, debe irse, ya se marcha, ya se va.
«Hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora».
Datos vitales
Aníbal Pineda Canabal (De Cereté, Colombia, 1983). Licenciado en filosofía, con estudios de máster en filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y máster en filosofía franco-alemana en la Universidad Carolina de Praga (Rep. Checa), en la Universidad de Coimbra (Portugal) y en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Ha publicado diversos textos en el área de filosofía en diferentes revistas: Jean-Paul Sartre: actualidad de su pensamiento más allá de cien años (2006); Hans Blumenberg: el camino de la Modernidad (2012), Entre Fichte e Sartre: uma dialética da liberdade (2013), Chemins vers Saint Paul: de Karl Barth à Giorgio Agamben (en proceso de publicación), Benito Feijoo et les lumières espagnoles: aperçu historique d’un projet frustré (en proceso).