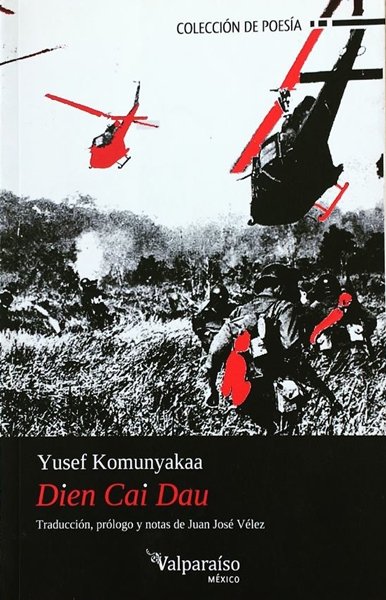Presentamos, en el marco del dossier de cuento hispanoamericano contemporáneo, un relato del crítico y narrador Luis Bugarini (México, 1978). Textos suyos han aparecido en revistas y suplementos culturales de México. Es autor de Álgebra y Perros de París, inéditas. Mantiene la columna “Asidero” en Nexos.
Carlos Fausto Malpica
Entregamos a la niña con su padre y teníamos dos días libres. Nos enfilamos al cine. En la cartelera apenas había algún estreno de importancia. Optamos por sentarnos a beber un café para conversar. Teníamos tres meses saliendo, pero todo iba lento. Era divorciada y tenía una pequeña de cuatro años. Se llamaba Lola. La nena, quiero decir. La relación con el padre era buena y durante el tiempo en que él la cuidaba, salíamos a cenar, al cine o lo que la ciudad y su tráfico infernal nos permitiera. Aquélla tarde, en que con tantísima suerte hallamos apenas un lugar minúsculo al fondo del café Arcos, recibió un mensaje de que el padre de una amiga había muerto. Que iniciaban el velorio. Mientras me lo decía adiviné que esa tarde se había perdido, que terminaríamos asistiendo al velorio. Y así fue.
Apenas algunas personas acudieron al sepelio. Había un murmullo seco en el ambiente. Y miradas cruzadas. Muchas. Las preguntas obligadas: ¿quiénes son estos? ¿Quiénes aquéllos? ¿Qué tanto se dicen? ¿De qué habla todo mundo? Flotaban secretos en el ambiente. Quizá el rumor de otra familia. O hijos. Situaciones que intuyes aunque resulta imposible saberlo, al menos siendo el invitado de último momento, tal como era mi caso.
No acudimos vestidos de negro. Imagino que serían las seis de la tarde. Por salir deprisa no pude comer en casa. Me excusé con Patricia, a la que dejé encargada conversando con un par de amigas de infancia y salí en busca de un bocadillo. Salía cuando escuché cómo las tres perdieron el habla del llanto. Imaginé que vendría la cascada de recuerdos. La calle estaba desierta y encendí un cigarro. Soplaba el viento. Me detuve en la esquina por espacio de algunos minutos—me distraje con el cartel de un encuentro de lucha libre—, y entonces comenzaron a llegar varios vehículos al sepelio. Ignoraba que Patricia fuese de familia numerosa. Apenas sabía algo de ella. Nos conocimos en la sala de espera del dentista. Nada fuera de lo normal. El marido la golpeaba, según dijo. Tenía un temperamento volcánico, más aún cuando bebía. La amagaba de manera cotidiana. Amenazas por esto y por lo otro. Había poco qué hacer. Al nacer Lola resolvió que pediría el divorcio. Buscó ayuda de su familia y todos hicieron frente al padre de la niña. No recuerdo muchos detalles porque soy distraído y pierdo la secuencia de los eventos en charlas muy largas, en donde sólo escuchas a la otra persona.
Le mandé un mensaje a Patricia informándole que comería algo en un restaurante cercano. Intuí su molestia, pero el crédito de nuestra relación no cubría eventos de esta naturaleza. Esperaba algo de risas, sexo y charla ligera. Lo demás era una prestación lujosa. No respondió el mensaje. “Total”, me dije. El lugar, más que un restaurante, era una fonda. Había un menú general de tres tiempos y postre a elegir. Agua de sabor o refresco de máquina. Nada más. Ordené. Una maravilla de lugar, una de esas joyas de barrio perdidas. Todo en un orden diminuto y a la vez orgulloso de su perfección. Sazón, atención y rigor para las porciones. Terminé exhausto de tanto masticar y dentro de esta felicidad infantil incluso manché la corbata. Máculas de plenitud.
Patricia no se reportaba así que le mandé otro mensaje. Tardó en responder y tiempo después refirió: “Todo en orden. Conocidos al por mayor. ¿Tú cómo vas?” Supe que debía tardarme en responder. Estrategias masculinas de seguridad plástica. Pedí un café y luego de ponerle azúcar, con parsimonia, le respondí con maña: “Por acá todo bien. En cuanto digas, nos vamos”. Ya no hubo respuesta de su parte. Anocheció, sin apenas sentirlo. El viento se recrudeció. A través del cristal veía cómo las personas luchaban contra el embate del polvo. Y yo en mi comodidad. De manera inevitable recordé al tío Félix, que murió a los ochenta y cuatro años, luego de padecer una larga agonía. En sus últimos días perdió el conocimiento y una máquina lo hacía respirar. Él estaba lejos. La ciencia lo mantuvo vivo por espacio de unos días, pero no duró demasiado.
Recordaba su final, que puede ser el de cualquiera, en tanto pedía otro café a la mesera. Lo trajo desganada. Lo bebí de inmediato y salí. Dudé si debía, tan sólo, mandar otro mensaje a Patricia, informándole que me retiraba. Que la buscaría luego, ya que intuí que no saldría en breve y deduje, incluso, que podría quedarse hasta la madrugada. Pero la buena educación es un defecto—al menos en mi caso—, y me dispuse a entrar al sepelio y darle el pésame a las filas de desconocidos. Quizá, aún, podría sacar a Patricia y terminar la noche con una botella de vino y algo de sexo.
Al entrar al salón del velorio me acerqué a Patricia, que conversaba con una amiga. Me presentó y me integré a la plática. El difunto se llamaba Carlos Fausto Malpica. Al escuchar el nombre creí imaginar cierta familiaridad. De esos nombres que escuchas de lejos o imaginas haber escuchado. Le di un beso a Patricia y le pregunté si era hora de marcharnos. Volteó a verme con rostro de ternura, sabiendo que tuve la opción de marcharme y llamarle después. Pero no lo hice. “Me despido de Carla y nos vamos”, dijo.
Salí a fumar otro cigarro. Detuve la vista en ese letrero que informa sobre las personas que serán veladas. No conocía a nadie pero me sorprendió imaginar cuántas personas mueren al día. Dolientes iban y venían. Sólo algunos lloraban, aunque todos tenían rostro de tristeza. A la distancia pude ver que Patricia venía hacia mí y tras de ella una de las mujeres que recibía la mayor parte de los pesares en el sepelio. Esto no terminaba. “Te presento a Denisse Malpica, hija de Carlos Fausto”, dijo Patricia. Nos dimos la mano y le reiteré todos mis pesares. Se quitó los lentes. Tenía los ojos verdes y estaban muy rojos por tantas horas de llanto. Intercambiamos algunas frías e informales palabras. Carlos Fausto murió sin testamento y ahora venía la batalla legal por la sucesión. Al parecer, era una persona con recursos de importancia. En una mirada cruzada entre Patricia y Denisse, ésta soltó a quemarropa: “Patricia me dijo que usted es escritor. Que es crítico literario”. La pregunta cayó como un martillo porque no venía al caso. Asentí, con rostro extrañado y le respondí: “he escrito un par de libros sin apenas relevancia, más por ocio que por vocación. Es todo”.
Patricia refirió que Carlos Fausto Malpica escribía y dejó más de quince libros sin publicar. Que sólo publicó un libro a mediados de los años setenta: Riesgo inmóvil, el cual se reditó en cuatro ocasiones por editoriales pequeñas y más bien secretas. También me hizo saber que guardaba sus manuscritos en un baúl que Denisse tenía bajo su custodia. Por mi parte asentía, con rostro de estar intrigado. Fue hasta que escuché el título del libro que recordé quién era Malpica. Riesgo inmóvil aún circulaba en librerías de viejo. No faltaba en cualquier pilastra de saldos. Incluso tenía un ejemplar en casa, oculto en algún estante. Fue, incluso, partícipe de un movimiento poético que buscó renovar—como en todas las generaciones—, la forma pazguata de la metáfora por otra más dinámica. Aquéllos intentos quedaron sepultados bajo la loza del alcoholismo, la deserción y la falta de interés. Sólo Malpica siguió una carrera en solitario, ignorado por otros autores e instituciones culturales. La suya fue una batalla contra molinos de viento. Y ahora estaba arriba, lejos de tanto rencor y mezquindad.
Le hice saber a Denisse que su padre era un autor secreto. Ella estaba al tanto, aunque respondió que sospechaba que en el baúl podría haber algo de interés. Me extendió su tarjeta y me pidió que le hablara. Asentí, en tanto me abrochaba la gabardina. Ya en la calle, con amenaza de lluvia y viento helado, Patricia me besó con un ardor que no le conocía. Tiré la tarjeta en el primer bote de basura que encontré y no recuerdo otra noche más intensa a su lado.