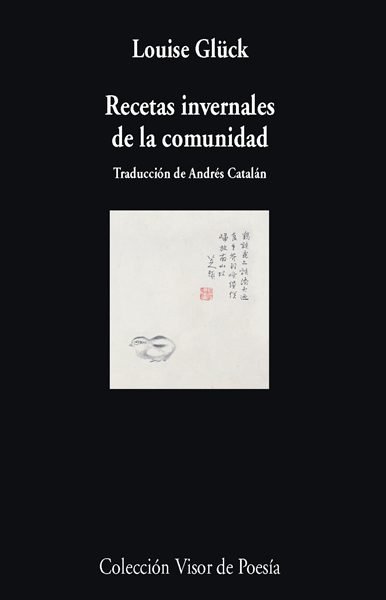Presentamos un cuento de Alejandro Lámbarry (Stanford, 1978). Es doctor en literatura Hispanoamericana por la Universidad de París IV Sorbona. Ha publicado el libro de cuentos, Testamento de la carne y el espíritu (Tierra Adentro, 2005) y editado un libro de ensayos sobre Augusto Monterroso (Tierra Adentro, 2014). Actualmente es profesor de la Maestría en Literatura Mexicana y el Doctorado en Literatura Hispanoamericana de la BUAP.
Shakespeare and Company
Después de un año en París, empaqué maletas y regresé a mi querido pueblo de Cholula. De vuelta en casa, pasé uno de los mejores veranos de mi vida. Cine los miércoles de dos por uno, acompañado de discusión hasta la medianoche en el Sanborns con dos amigas, fiesta o excursión el fin de semana con las mismas amigas y comida familiar los domingos. Tuve incluso un romance con una chica que no le importaba planear más allá de lo que haríamos al día siguiente. Nada compensó mejor el año de aislamiento en la supuesta ciudad de las orgías que el verano en mi pueblo querido de Cholula.
Pero en septiembre tuve que regresar a París para presentar mi tesis de Maestría. Mi padre me prestó el dinero para comprar el boleto de avión y malvivir tres semanas. Les pregunté a los pocos amigos que tenía en el Centro del Mundo, si podía hospedarme con alguno de ellos. Respondió uno solo, me dijo que ya no tenía departamento, ahora vivía en una librería.
Mis recursos económicos me alcanzaban para tres semanas de hostal, latas de atún y una botella de vino más o menos decente para el día que presentara la tesis. Cualquier manera de ahorrar costos haría más alegre el festejo y más llevadera la estancia. Le escribí de vuelta a mi amigo, preguntando si había un cuarto disponible en la librería, cuánto costaba y si podía pagar por día o por semana. Su respuesta fue breve. Me dio la dirección y me recomendó que llegara después del mediodía, porque en la mañana los inquilinos aprovechaban para salir al baño.
“No te preocupes por la lana,” terminó su mensaje.
Después de dos horas de autobús, once de avión y una de Metro, llegué a las ocho de la mañana a la librería. Estaba cerrada. Una chica desgreñada entró al edificio auxiliándose con un palo. Me miró de reojo parado a mitad de la acera con mis dos maletas, pero no me dijo nada, y yo tampoco pregunté.
Salí en búsqueda de un café para despabilarme y matar tiempo. En una calle del barrio encontré a mi amigo de vuelta de la lavandería. Me explicó todo a detalle mientras me ayudaba a subir las maletas.
El trato para alojarse en la librería era este: primero había que pedir permiso al dueño. Si aceptaba, a cambio del hospedaje debía trabajar una hora al día moviendo libros, respondiendo preguntas y estar presente en la apertura y el cierre. El dueño se llamaba George, un anciano de edad indefinible que se cortaba el cabello con la llama de una vela y que en su juventud había viajado a pie desde Estados Unidos a Panamá.
Subí al tercer piso. Cuando George salió de su cuarto, todavía en piyama, le expliqué lo de mi Maestría y le pedí hospedaje en su librería.
“¡Una semana! Después te vas,” me respondió George en español, y ese fue el primer gesto de amabilidad que recibí en casi dos años de vivir en París.
Bajé a tomar posesión de mi catre, a presentarme con el resto de la gente y a ofrecer mi hora de trabajo. Si alguien salía al baño, al internet, a tomar un café, a comprar comida, lo acompañaba para averiguar cómo era el asunto y también para distraerme un rato. A los dos días me sentía como en casa. La persona con la que más salía era la misma chica, desgreñada y fodonga, de la primera mañana. Se llamaba Kate, tenía dieciocho años y había ganado un premio de poesía en una ciudad de Australia.
A las doce se abrían las puertas de la librería. Para entonces los catres debían estar limpios, los letreros y los libros de descuento expuestos en la acera, las cortinas de madera abiertas, la barra de seguridad removidas de las ventanas, y las maletas en el armario. Si habíamos olvidado algo, la faena para sacar la maleta de entre cinco o diez apiladas unas sobre otras, con los clientes transitando por los pasillos minúsculos, hacía que al día siguiente no hubiera olvidos. El lavabo nos servía para calentar agua, enjuagarnos las caras y lavarnos los dientes. Quienes se despertaban temprano salían a bañarse en las regaderas públicas.
Cuando terminábamos de sacar las cosas Kate y yo íbamos a tomar un café en el Malongo. El café era bueno y barato, y los baños eran limpios. En ocasiones partíamos los dos juntos al baño casi que agarraditos de la mano. Podía imaginarla entonces al otro lado del muro, sentada en su trono de mármol blanco. Me alegraba ver su sonrisa, de vuelta en nuestra mesa.
“¿Todo bien?”
“Todo bien.”
Después del café, había tres opciones: internet, librería o búsqueda de comida. La segunda opción implicaba el riesgo de encontrarse con George y verse forzado a ordenar, limpiar o rescatar algo de la basura, la última era tediosa y la primera nos entretenía sólo un rato. Casi siempre mezclábamos las tres con horas de vagancia. Una vez entramos a una tienda naturista en St-Germain-des-Près a matar tiempo. Cuando Kate preguntó por el precio de una crema, nos corrieron. En otra ocasión fuimos nosotros quienes tuvimos que sacar de debajo de una banca a una anciana que deseaba quedarse a dormir en la librería, pero a quien George le había declarado la guerra por motivos que ignorábamos. Era ella o nosotros, y estuvimos persiguiéndola por los suelos hasta que la sacamos. Otra noche de lluvia llegó a refugiarse un rumano que trabajaba retratando turistas en el Barrio Latino. Nos rogó que no informáramos de su presencia a George. El sentimiento de culpa por haber corrido a la anciana nos disuadió a guardar esta vez silencio. En la hora de la cena lo vi sentado en su banca, sin un pan, ni una sábana mugrosa con que taparse, me dio pena y le serví el café que había guardado para mí.
“This is no coffe, this is cake,” me dijo el cabrón.
Max había sido expulsado dos veces de la librería, aún así regresó una tercera y le funcionó. George lo instaló en un catre especial, le cambió el nombre por el de Lawrence, y le pidió que escribiera la historia de la librería.
“¿Dónde me entero de eso?,” nos preguntó Max. Nadie supo y a nadie le importó. Hasta que la hija de George, Sylvia, le puso en las manos un manuscrito que se vendía a cinco euros en la entrada.
“Cópialo a máquina y dáselo a George. Cuando termines, empiezas de nuevo.”
Max era buen tipo, sencillo, alemán. Me hubiera caído bien si no hubiera adquirido la costumbre de perderse con Kate justo después de que cerrábamos la librería. Nadie sabía a dónde iban y a nadie le importaba, yo quise fingir que tampoco me importaba, pero lo hacía. Sentía envidia, y en las mañanas, cuando iba con Kate al Malongo, ya no le encontraba el ritmo a mis tripas.
Si Kate y Max hacían algo, lo hacían afuera de la librería. En las noches se escuchaban solamente ronquidos y pedos. Ningún gemido, chillido, pujido gutural. Tendría que ser afuera. Pero ¿qué? ¿Qué era lo que hacían? ¿Por qué no lo había hecho conmigo antes?
Estuve preguntándome una semana hasta que me enteré. Me lo dijo Max, en la librería. Había tenido un romance con Kate, cosa de ir al Sena a tomarse un vino y darse de besos. Kate lo había terminado sin darle niguna razón y ahora él extrañaba su compañía y me preguntaba si yo sabía de algo.
“Es una adolescente,” le respondí.
Pero desde entonces me puse a la caza. Era idiota no haberlo pensado antes, haber creído que en el café de la mañana o en las vagancias del día se iba a gestar algo más. Era una adolescente y estábamos en París, teníamos a Notre-Dame en frente, vivíamos en una librería. Tenía que haberle llevado una botella de vino.
Recibí un mensaje electrónico de mi profesora avisándome de la fecha de presentación de mi tesis. Iba a ser primero un viernes, luego la profesora tuvo problemas y la cambió al jueves. En Francia la defensa de la Maestría no es un gran evento, no hay brindis, ni ceremonia. Pero yo decidí hacer una fiesta el domingo en la librería.
Obtuve el permiso de George para ocupar la sala de lectura. Kate me ayudó en la compra del vino. “Entre los más baratos, el menos peor.” Envíe los correos electrónicos, llamé por teléfono a los amigos, invité a cada uno de los inquilinos de Shakespeare. El viernes me alisté con mis mejores galas y subí las cuatro calles a la Facultad. Estuve tocando en la puerta de mi profesora hasta que recordé el cambio de fecha. ¡La defensa era el jueves! Corrí a un café internet, logré comunicarme con la profesora y después de largas disculpas pasamos la defensa al lunes.
Así que el domingo festejé sin haber presentado nada. George apareció de manera excepcional en la sala y nos contó la historia de su viaje, a pie, por toda América. Había comenzado en Boston y terminado, por falta de calle, en Panamá. En el camino había aprendido español y había sido arrestado tres veces por vagancia. Acaparó toda la atención y yo quise aprovechar para escaparme un momento con Kate, pero no coincidimos. Estaba ya acostado en mi catre cuando escuché pasos y luego la vi asomarse por un librero.
“Tu regalo,” me dijo Kate.
Un chocolate.
La presentación de la tesis al día siguiente fue bastante deslucida. Al final sólo llegó otro profesor del cual no estoy seguro que la hubiera leído. Después de media hora me dieron una nota aprobatoria. Como me había ahorrado el pago del hospedaje y las comidas podía usar ese dinero para la inscripción al doctorado.
De vuelta en la librería, a pesar de estar exento del trabajo por mi examen, ayudé a los clientes en sus búsquedas y estuve un rato en la caja registradora. La caja, por cierto, no tenía ningún registro. Mientras George rescataba calzones de la basura, lavaba los trastes con agua y papel periódico, se cortaba el pelo con la llama de una vela, cualquiera podría haberse embolsado el dinero de la caja. Yo, claro está, ni siquiera lo pensé, robar de la mano que te da hospedaje es algo muy torcido.
Me encontraba pues, en la caja, cuando llegó Kate y me invitó a dar una vuelta al Sena. En el camino compramos una botella de vino. Kate me dijo esa noche que sería buena idea viajar juntos, ella y yo, trabajando de lo que fuera, ganando el dinero suficiente para continuar el viaje. Ella lo había hecho el verano anterior con una amiga, habían recorrido Holanda, Alemania y la República Checa. Quizá podíamos llegar más lejos.
“Es una idea,” dijo.
Acabé con mis ahorros y no tenía trabajo. Cada vez se sentían más caras las botellas de vino y más escasa la comida. Debía hacer algo, pero no sabía qué. Había gente en la librería que había logrado sobrevivir varios años bajo una dieta rigurosa, los resultados de la cual podían verse en sus rostros marchitos, pero felices. Era una opción. Si Kate me hubiera dado la señal, la hubiera seguido sin chistar, hubiera seguido cualquiera de sus decisiones, la experiencia de sus dieciocho años la respaldaba.
Pero Kate seguía indecisa.
El viaje a Europa del Este había sido un sueño en voz alta. Escucharlo me costó un boleto de avión de regreso a México. Ya eran dos meses sin baño, sin ropa ni sábanas limpias, sin intimidad, sin dinero. Dos meses viviendo de latas de atún y botellas de vino en el Sena. No importaba, seguiría si ello me daba acceso al catre mugroso de Kate.
Salíamos juntos casi todas las mañanas, nos metíamos a las duchas de los baños públicos, bebíamos una botella de vino al día, regresábamos a la librería después del cierre, pero faltaba algo. Hubiera vivido meses, años quizá, en esas condiciones, pero Kate no quería formalizar la relación y yo quería algo formal, a lo menos algo que la comprometiera a dormir sólo conmigo. Estaba con un nudo en las tripas, cuando la cosa se resolvió de la manera más extraña. A París llegó Alfredo.
Alfredo era un amigo que había conocido yo en esa misma ciudad, un año antes, cuando los dos íbamos a un taller de creación literaria en el Instituto Cervantes. Después lo vi en México, donde comimos hongos alucinógenos en Oaxaca, pero esa es otra historia. Lo importante es que ahora viajaba de vuelta a Europa con el deseo de establecer un negocio de artesanías. Cargaba dos maletas repletas de alebrijes y tortuguitas que pensaba vender en la calle y en los mercados. Con el dinero que ganara mandaría a pedir más artesanía y así hasta juntar el dinero suficiente para regresar a Oaxaca donde pensaba construir una cabaña y sobrevivir al fin del mundo. Creo que ese era, a grandes rasgos, su plan.
Lo llevé con George, seguro de que iban a caerse bien. George le dio al igual que a mí y que a todo el mundo una semana de plazo. Decía una semana, pero olvidaba después llevar la cuenta del tiempo. Lo ayudé después con la faena de meter sus maletas en el armario, y sin pensarlo mucho, le pregunté si podía entrar al negocio de la artesanía.
“¿Tienes dinero?”
“No, pero te lo pago cuando venda mi parte.”
“Va.”
Tomé una bolsa de alebrijes, otra de tortuguitas, y fui a ver a Kate.
“A Europa del Este no puedo ir,” me respondió. “Pero ¿qué tal si nos vamos a Londres?”
Londres estaba bien.
Perdimos los dos autobuses de la mañana, los boletos estaban abiertos a disponibilidad y no había habido espacios libres. Para matar el tiempo (el siguiente autobús salía a las diez de la noche), tomamos el metro a Père Lachaise. No encontramos la tumba de Jim Morrison, ni la de Óscar Wilde, así que profanamos la de un tal Coby. El nicho sobre la tumba resultó más acogedor que nuestro catre en Shakespeare. Cuando por fin llegamos a Londres, tenía los labios hinchados, la garganta seca, el cuerpo engarrotado y la sensación más tangible de felicidad que había sentido en la vida.
Kate consiguió un trabajo en la tienda de Harrods y yo conseguí alojamiento casi gratis en el departamento de la ex novia de un amigo. Ocupamos el cuarto de los cachivaches, pagándole cincuenta libras a cada inquilino para que no nos delataran con el dueño. Para agregarle a nuestra suerte, al poco tiempo conocí a un mexicano que vendía silbatos en la calle. Me enseñó el método y me previno de los riesgos con la policía.
Al día siguiente fui a Covent Garden, tomé una caja de cartón, la cubrí con una tela, desplegué las tortuguitas y me senté en la banqueta. A la gente le gustaba que las tortuguitas movieran la cabeza, cuando las tocaban con la punta del dedo era el momento de intervenir. “Una por dos libras, tres por cinco.” Vendí docenas.
Kate me acompañó en su día libre. Se sentó en el suelo, a mi lado, y al mediodía teníamos más dinero de lo que ella ganaba en tres días de trabajo en Harrods. Fuimos a un pub con las bolsas repletas de monedas, invité yo las cervezas, la comida y, en el camino a casa le compré un helado. Me sentí todo un hombre de negocios, acompañado de mi poeta.
“Prométeme que estaremos juntos hasta navidad,” me pidió Kate. Pude haberle prometido que envejecería con ella, que la amaría hasta quedarme vacío. Pero son ese tipo de frases melcochosas las que recordamos después por las peores razones.
Cuando llegó diciembre, Kate había trabajado durante un mes y medio, cinco a seis días a la semana, de ocho de la mañana a ocho de la noche. Su trabajo consistía en supervisar que cada esquina de la tienda Harrods tuviera un oso de peluche navideño. Yo, por mi parte, me había instalado en dos mercados de la ciudad, vendiendo alebrijes y tortuguitas. La poeta se había convertido en una empleada de segunda y yo, maestro de letras por la universidad de París, en un comerciante de cuarta.
La diversión se había esfumado. La salvación era la navidad, tener, de nuevo, un festejo, dejar de vernos únicamente en la hora de la comida y vivir la emoción de lo que no es rutina.
Busqué un regalo especial, algo que me hiciera ver como alguien atento, cariñoso y ocurrente. Trabajaba en un mercado de artesanías así que tuve de dónde escoger: rebozos de alpaca, joyerías de tagua, tatuajes de jena, piedras de Stonehenge.
Dos días antes de navidad, una amiga del trabajo invitó a Kate a pasar una semana en Edimburgo, con hospedaje en casa de amigos y fiesta bajo el castillo y la milla histórica. Cuando me lo dijo, intuí lo peor, pero no pude negarme. !Qué le iba a proponer a cambio! En la despedida le di una chachara de regalo y le prometí que las cosas mejorarían a su regreso.
Nunca regresó. No me envió un email de Año Nuevo ni me llamó por teléfono ni nada. Imagino que se quedó en Edimburgo con su amiga, quizá se fue a Israel o a Rusia.
Sin Kate, el negocio de las artesanías se vino en picada. Mis ánimos para seguir en esa ciudad se esfumaron, mis aspiraciones bohemias se convirtieron en horror a la miseria. Quise escapar y obtuve un trabajo en el bar de la esquina sirviendo cervezas. Ahorré un poco de dinero, pero dejé el trabajo cuando el jefe me trató de pendejo y me prohibió el consumo de cerveza. Me fui a vivir con mi socio Alfredo a un squat, que es una casa abaondanada. Intentamos reanimar el negocio de las tortuguitas. Trabajé lo suficiente para pagar mi boleto de avión de regreso, pero nos robaron parte de la mercancía en el squat, nos corrieron de los mercados y la poca ganancia que obtuvimos, la gastamos en otros proyectos insensatos. Entonces le escribí a mi hermana rogándole que me prestara el dinero para un boleto de avión. Me lo compró en internet, y después de medio año, una librería, una Maestría en letras, un squat y una poeta australiana de dieciocho años, regresé a mi querido pueblo de Cholula.
Datos vitales
Alejandro Lámbarry (Stanford, 1978). Es doctor en literatura Hispanoamericana por la Universidad de París IV Sorbona con una investigación sobre la voz animal en la literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo xx. Realizó su Maestría en la misma Universidad y la licenciatura en la Universidad de Leeds en Inglaterra. Desde 2013 es profesor-investigador en el Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla. Ha publicado artículos académicos en diversas publicaciones, como Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Revista de Estudios Hispánicos Entrehojas y la Princeton University Library Chronicle. Ha publicado el libro de cuentos, Testamento de la carne y el espíritu (Tierra Adentro, 2005) y editado un libro de ensayos sobre Augusto Monterroso (Tierra Adentro, 2014). Obtuvo las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) para Estudios en el Extranjero (2003) y Residencias Artísticas (2012), la beca AlBan que otorga la Comunidad Europea para estudios de doctorado y una beca para una estancia de investigación en la Universidad de Princeton.