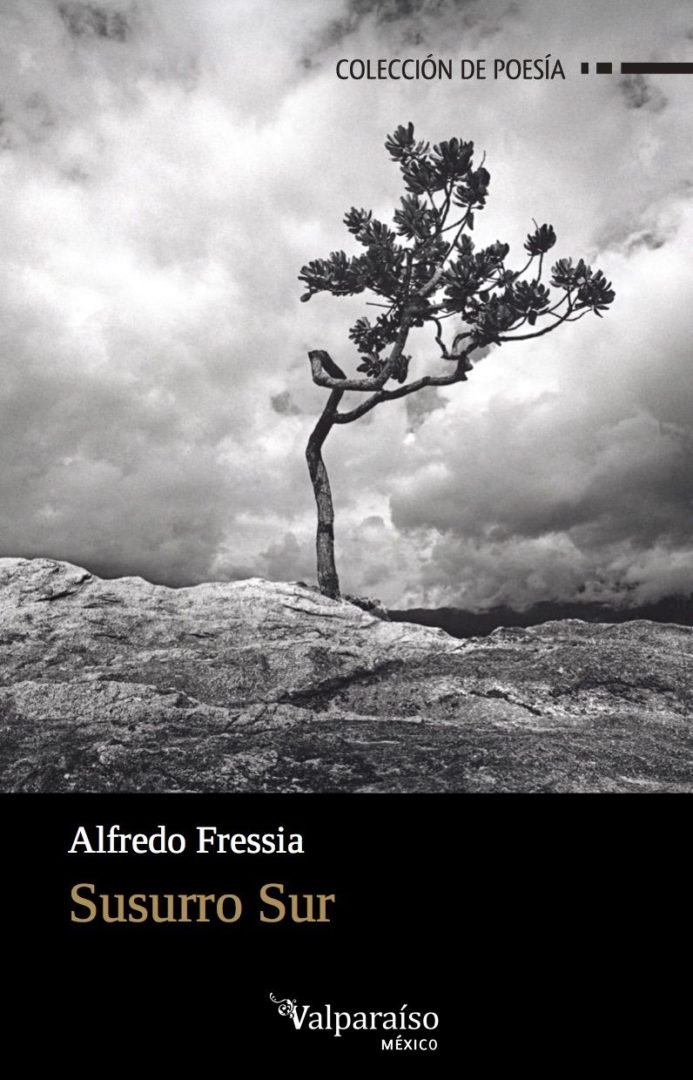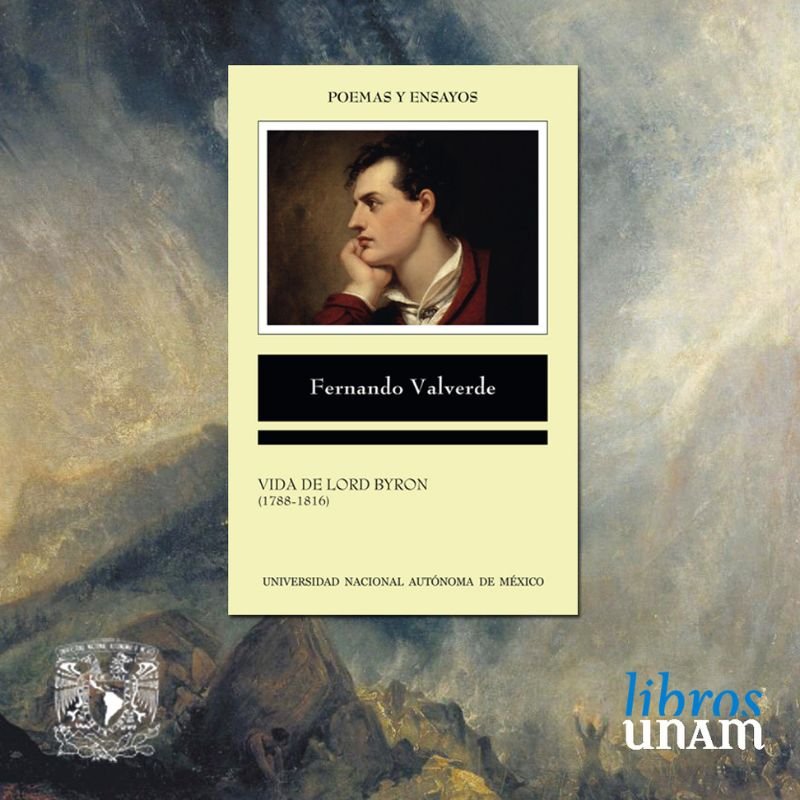Presentamos una entrega más de Sinapsis, la columna que el crítico y narrador mexicano Luis Bugarini mantiene en Círculo de Poesía. Esta ocasión, Bugarini reflexiona en torno al escritor suicida.
Asedio al escritor suicida
Más por morbo que por comprensión, más por el deseo de romantizar el ejercicio de las letras que por una inquietud genuina por un fenómeno de orden sociológico, los lectores de cierta taxonomía —de esos que más que disfrutar la vida la padecen, o que viviéndola a plenitud eligen dilapidarla—, no pueden pasar de largo cuando en la biografía de un escritor se encuentran esta línea: “se suicidó a los…”
El estremecimiento es involuntario y la primera reacción es buscar los libros de ese autor, sacándolos de estantes polvosos para averiguar la causa que lo llevó a semejante decisión. Admitamos, en un hecho sorpresivo, líneas de motivación personal: en nada se parece el escritor que se suicida por haber padecido tragedias personales, a quien se retira de la vida con plena seguridad, eligiendo el método con meses de anticipación y hasta con un gesto de felicidad. Y considérense, además, los interregnos: muertos en vida, sofocados por la incomprensión de lo que representa amanecer cada mañana; suicidas poseídos por la locura, cansados de todo y perseguidos por la enfermedad… La estela de posibles motivaciones se alarga tanto como el número de individuos que deciden no continuar y adentrarse en la vereda desconocida.
Albert Camus refiere en El mito de Sísifo: “Saber si la vida vale la pena ser vivida o no es un problema fundamental de la filosofía”. Pero por falta de espacio o higiene intelectual, no consignó si es un problema filosófico como cualquier otro, esto es, que su solución está lejos de los absolutos y se adentra en el terreno de las valoraciones cuya naturaleza requiere un ejercicio de subjetividad, ambivalente debido a la formación ética, moral y religiosa del suicida potencial o material. O si, por el contrario, nos queda recargar la cabeza con tranquilidad debido a las prescripciones de cualquier sistema religioso, y con ello dar por cerrado el asunto.
Akugatawa, por ejemplo, en una carta enviada a un amigo semanas antes de suicidarse con barbitúricos, le explica que carece de miedo pues a diferencia de “los occidentales”, presos de temores bajo la carga de una moralidad feroz, el suicidio no es motivo de reproche en la mentalidad japonesa. Algo que también celebró Yukio Mishima antes del seppuku.
Y el suicidio del escritor, si bien resulta perturbador en un primer acercamiento, termina por ser otro evento más. Los escritores se suicidan —parece expresar esa idea—, debido a que son tan geniales que terminan inadaptados para llevar la existencia regular de quien no está poseído por la fiebre creadora. Y el único camino es el suicidio, una vez que sembró el porvenir con obras memorables. Pero al igual que sucede con cualquier otro lugar común, esta idea tiene parte de verdad y mentira. Borges, en el relato “El espejo y la máscara”, dejó claro que la belleza auténtica, considerada un atributo divino, es inaccesible a los hombres y por tanto su avistamiento concluye demoledor. Imposible entrever siquiera un vértice de la esencia celestial y no terminar poseído por el frenesí y la demencia. En ese relato, un poeta logra una oda a la guerra en una línea y termina apuñalándose después de recitarla ante el monarca.
¿Pero en qué momento, en la actualidad, un escritor vislumbra una porción de belleza? ¿Cuando logra lectores, publica una vez al año, al menos, o figura en las antologías de rigor? ¿Formar parte de una literatura nacional confirma el privilegio de haber sido testigo de la belleza? El acceso a editoriales, que antes era menos sencillo debido a las condiciones de inaccesibilidad de la imprenta y el papel, se ha vuelto democrático. Esto con todos los desvaríos imaginables. No es difícil armar un legajo de escritura al vuelo, idearse un título y hallar un editor dispuesto a comercializarlo. Ser escritor no implica buscar la belleza, sino la plaza pública, la aparición reiterada, el destello de la cámara y el micrófono de la entrevista. Esto pareciera decirnos el tiempo actual.
Es curioso que quien busca la belleza —y acaso la encuentra a través de las posibilidades del lenguaje—, decida finalizar su vida con ese acto tan lejos del dictado natural. El caso de Primo Levi aún está en entredicho, es cierto, pero el misterio del escritor suicida no se resuelve en sus libros, que pueden ser cantos a la vida o declaraciones emotivas del amor filial, un desengaño usual o el dolor de saberse vivo. Lo que es posible leer en esos libros es el afán —que puede latir en la sombra— de experimentar una vida más libre, despojada de la preocupación que implica comprometerse a diario con el arte y además sobrevivir. Un binomio que puede ser entendido más como inconveniente que como suspiro de alivio.
Esta encrucijada de Camus permanece en su sitio. La esbozó pero no tuvo tiempo de concluirla o no le interesó hacerlo. A los demás tampoco. No se suicidó, al final, y un accidente lo obligó a dejar inacabado El primer hombre. Acaso el “problema fundamental de la filosofía” haya sido el accidente, y no el suicidio, aunque podría entrar en esa categoría.