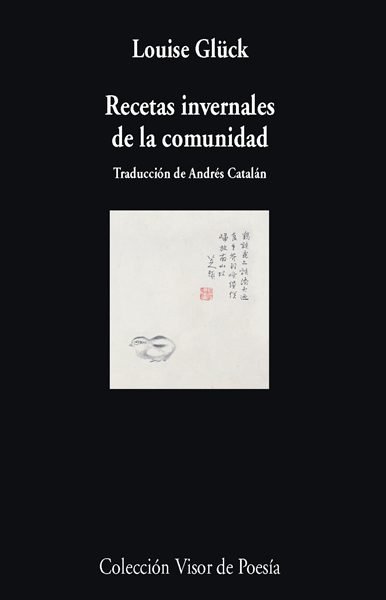La lectura puntual, juiciosa y pausada, que defiende la filología, entabla un vínculo razonado y sensible con el texto. Esta delectatio morosa es interrogada y defendida por una de las más importantes filólogas de nuestras letras, Martha Lilia Tenorio. Al enfrentarse a otro tipo de estudios literarios y al evaluarse su impacto en la realidad social, de este texto resulta una auténtica declaración de principios: las razones de la filología.
.
.
.
.
Mi segundo libro, Los villancicos de sor Juana (de 1999) también es un intento por volver a colocar en su lugar distinciones y jerarquías en relación con sor Juana: la moda ha hecho de su obra un revoltijo de conceptos y sentimientos, de donde no es posible sacar ni el más mínimo filón de verdad. Por prejuicios (resabios positivistas del siglo XIX) los villancicos —como composiciones religiosas— no habían provocado mayor atención crítica, hasta que el boom sorjuanino los descubrió: vinieron entonces las lecturas feministas de las composiciones a la Virgen, o las bajtinianas de los villancicos tipo “ensalada”, en que dialogan indios, mestizos, negros y criollos. En el caso de las lecturas feministas, las autoras estaban al día en la última bibliografía feminista, pero no se habían tomado la molestia de consultar algún catecismo (el del P. Ripalda, por ejemplo) para entender de qué van en verdad (no de qué imaginan) los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción. En el caso de las lecturas bajtinianas, todo acerca de Bajín estaba más que actualizado, y no pareció haber la necesidad de estudiar la historia literaria, la tradición lírica dentro de la cual se insertaban esos villancicos sorjuaninos, ni de hacer una investigación historiográfica sobre la Nueva España de sor Juana. Así, en este libro propongo algo muy simple: analizar las características del villancico barroco como género, y a partir de ahí estudiar lo que hace sor Juana y mostrar en su justa proporción su originalidad y tradicionalidad. (Este segundo libro también es muy citado: aunque mis lecturas —tan filológicas, tan apegadas a la letra, tan no osadas— resulten muy poco sugerentes, proporciono buena cantidad de datos duros, siempre útiles.)
Varios artículos más dediqué después a sor Juana; todos estudios estrictamente literarios, evadiendo deliberadamente los pantanosos terrenos de la especulación en torno a su vida. Pero, al final, la moda sorjuanina fue apabullante y pudo más que yo. Así, más o menos del año 2003 a la fecha he dedicado mis esfuerzos a rescatar del olvido la otra poesía novohispana, la que no es sor Juana. En este terreno mi gran pasión es la poesía barroca del siglo XVII. Esa poesía artificiosa, erudita, hecha para las grandes circunstancias (religiosas o civiles) y para los poderosos (virreyes, reyes o arzobispos), en opinión de muchos, tan seductoramente adornada que llega a comprometer la verdad y la lógica.
Convencida como estoy del binomio poesía-conocimiento, me apliqué a estudiar esta lírica poco conocida y menos apreciada. La primera tarea fue recuperar los textos: aunque resulte difícil de creer, la historia de nuestra poesía barroca está no sólo por escribirse, sino por descubrirse. Metida en los archivos di con auténticos tesoros (por lo menos para mí). En 2007 publiqué una de esas “joyas”: en 1684 un oscuro poeta de Nueva España (José López Avilés) compuso uno de los poemas más extensos de la poesía hispánica (más de 2000 versos), y cosa aún más digna de asombro, con más de 900 escolios o notas marginales en que el autor se comenta a sí mismo, con lujo de erudición. Me piqué. ¿Qué función tenían tantísimos escolios? No podían ser puro adorno, por más barroco que fuera al poema o pedante que fuera el poeta. Después de paleografiar, traducir los 900 escolios (todos en latín) y estudiar la obra sin prejuicio alguno, me di cuenta de que era incomprensible si pensaba en los escolios como algo aparte: esas notas eran las metáforas del poema; en ellas, por un lado, el poeta objetiva su mundo (la Nueva España del XVII, con sus pequeñas historias, sus regocijos, sus dolores, sus ideas: un momento, un gesto, un pormenor banal que adquiere, gracias al barroquismo del poema, una dramática significación), y, por otro lado, mantiene un diálogo con los grandes autores de la Antigüedad clásica, ese diálogo que la poesía, la verdadera, nunca interrumpe.
La poesía barroca no es, como la romántica o la moderna, el soliloquio del infeliz que sufre, sino conversación civil, diálogo de la interioridad con el mundo; en sus retorcimientos, pompas o volutas no se oculta la verdad: se descubre, la propia, la de los demás y la de las cosas que nos rodean. Si logramos trazar esa muy racional red de analogías y correspondencias que nos presenta el poeta, podemos ser testigos de una epifanía, de cómo un trozo de historia, de realidad, se nos pone ante los ojos. Piensa Giovanni Getto (gran estudioso del barroco italiano), que la barroca es poesía de las cosas que están sujetas a no durar. Cierto: es precisamente ella, la poesía barroca, su memoria.
Y, hablando de memoria, terminaré este recorrido por mi trabajo refiriéndome a uno de mis últimos libros: Poesía novohispana. Antología (2010). La idea de este proyecto surgió en 2005 y me tomó poco más de cuatro años concluirlo. El único antecedente de mi Antología era la muy meritoria recopilación de Alfonso Méndez Plancarte, hecha entre 1942 y1945. Sesenta años después nada se había hecho, como si no hubiera ya nada importante que agregar a semejante muestrario de la actividad poética del México colonial. Sabía, por experiencia, que la historia de la poesía mexicana de los siglos XVI a XVIII me esperaba, sorpresas y fiascos incluidos, en los archivos. Pasé seis meses continuos sólo recopilando material en fondos nacionales y extranjeros; gasté dinerales en digitalizaciones y microfilms. A todo este material nuevo añadí lo que fui recogiendo de fuentes diversas (artículos, obras monográficas, trabajos históricos, etc.).
La recolección fue sólo el comienzo. Después tuve que hacer una selección, paleografiar los materiales, ordenar cronológicamente, recoger la mayor cantidad posible de noticias sobre los autores. A lo largo de más de tres años transcribí y anoté una cantidad de versos que parecía no tener fin. Igualmente, las publicaciones con información sobre el período eran casi inabarcables. En fin, trabajé con toda seriedad, entusiasmo y honestidad para lograr, entre aciertos, desaciertos y limitaciones, una memoria. El trayecto, no me quejo, fue fascinante; cada hallazgo, ya fuera de un texto curioso o de una noticia para anotar y aclarar algún verso, fue motivo de una felicidad difícil de explicar a los “no clavados” en estos menesteres. Todo este trabajo tiene un único propósito: ensanchar el panorama y el conocimiento de la poesía novohispana para que dejen de repetirse los mismos juicios, que pasan de un crítico a otro, sin siquiera una mirada a los textos enjuiciados. La historia es ver en bloque, como la poesía -decía Valéry- “es pensar en bloque, nada debe ser pensado aisladamente”.
Aquí termino. He querido dar, a base de ejemplos más o menos significativos, una idea gráfica de lo que es para mí el trabajo del filólogo. Sólo me falta hablar del tormento al que me referí al comienzo de la primera entrega. A estas alturas ya habrá quedado muy clara la nula trascendencia de mi trabajo, a pesar de toda la pasión que conlleva. El país, el mundo, pueden seguir perfectamente su curso sin los filólogos. En un país como el nuestro me angustia saberme tan privilegiada de hacer lo que me gusta y como me gusta hacerlo. A veces me siento un poco como el Copérnico que noveliza el escritor irlandés John Banville: segurísimo de que su teoría del heliocentrismo es la verdad, pero también de que esa verdad no incide en la vida del resto de los seres humanos, y si incide, es para arrebatarles las pocas certezas espirituales que tienen (por ejemplo, que el hombre es el centro del universo, ergo, el sol gira alrededor de la tierra; o, ya en mi campo, que lo de Isabel Allende sea literatura).
Cuentan que Nietzsche no fue ajeno a este tormento, y que con los años vio su propio pasado filológico como una aberración. Pero lo que hay que saber es que jamás dejó de valorar muy alto las virtudes filológicas: honradez, conciencia intelectual, atención rigurosa. El filólogo conoce el arte de leer como es debido, por eso nos enseña —dice Nietzsche— “a no precipitarnos, a ser serenos, a ser lentos”; pues, afirmaba un humanista español del siglo XVI, “las letras primero deben ser entendidas para ser amadas”. Así que he tratado de aliviar mi conciencia llevando este “leer despacio y atento” al ciudadano de a pie. Durante los últimos cinco años he organizado dos seminarios anuales en El Colegio de Michoacán, campus La Piedad (mi pueblo). El éxito del seminario, por el que no cobro ni se cobra, nos ha sorprendido a todos: el grupo, de unas cuarenta y tantas personas, incluye amas de casa, profesores de secundaria y preparatoria, jóvenes curiosos y —mi mayor motivo de orgullo— unos quince muchachitos de entre 13 y 18 años: ellos son los más participativos, los más entusiastas. Al final de uno de esos cursillos, alguien propuso que aquellos que así lo desearan dijeran algo sobre los seminarios: algunas maestras dieron gracias al Señor de La Piedad por la bendición de tenerme como profesora; lo memorable fue que uno de los muchachitos comentó que él siempre había creído que leer poesía era cosa de niñas, era cursi, pero que, gracias a mis clases, ahora se daba cuenta de que leer poesía te hacía libre.
Curioso, en elocuente y entrañable síntesis, son las mismas palabras con las que el gran filólogo Amado Alonso comienza su libro sobre Pablo Neruda (escrito en 1940, quizá uno de los peores momentos en la historia de la humanidad): “Los tiempos que nos han tocado vivir son tan desastrosos que más que nunca se justifica ahora, si no una poesía que se complace en su propio ejercicio, si no un arte por el arte como fuga de la vida general, sí una poesía que como fuga de la vida histórica que corre, se acoja a la serenidad de los valores eternos y se dignifique y nos dignifique con el hermoso equilibrio de la elaboración artística”. Tal vez, de la misma manera, ahora que el estudio de las humanidades se considera absolutamente accesorio y secundario, hoy más que nunca se justifica también el trabajo de la filología: el filólogo sabe que todo confluye en el texto y que éste abarca la totalidad de la existencia; que la palabra es al mismo tiempo crónica, consuelo y enseñanza; y que el texto se amplía para incluir a quien lo lee con el esfuerzo de descifrarlo y transmitirlo. Sigue habiendo, no me cabe la menor duda, razones para la filología.