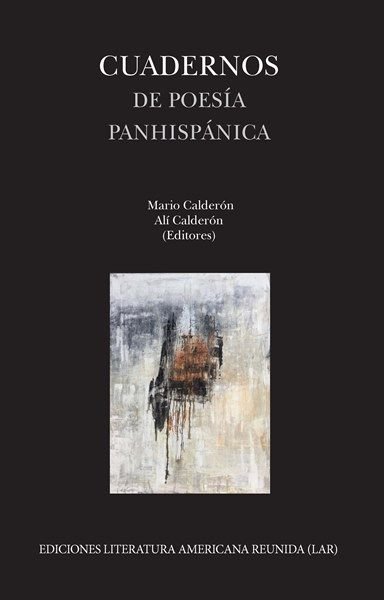Continuamos con la publicación de los textos y gráficas de los participantes en el concurso “Cortázar baila tregua cien años después: celebrando el primer siglo del Gran Cronopio”. Hoy presentamos un cuento de Eduardo Sabugal Torres llamado Lejano en honor a Lejana de Julio Cortázar.Eduardo Sabugal Torres es escritor de cuento, guión, y ensayo. En 2010, la Secretaria de Cultura del Estado de Puebla publicó su primer libro de cuentos Involuciones. Su segundo libro Liquidaciones se publicó en el 2012 en el fondo editorial Tierra Adentro (CONACULTA). Ha sido ganador de la Beca Estatal FOESCAP, FONCA y PECDA; en 2014, obtuvo el primer lugar en el 13vo Concurso Nacional de Cortometraje del IMCINE. Es productor de radio, catedrático universitario y colaborador de la Revista Crítica, editada por la BUAP.
.
.
.
.
Lejano
.
“Valía asomarse al parapeto del puente y sentir en las orejas la
rotura del hielo ahí abajo. Valía quedarse un poco por la vista, un
poco por el miedo que me venía de adentro.”
Julio Cortázar, Lejana
I
Era fácil encontrarlo cerca del mercado, hurgando entre desperdicios orgánicos que sacaban a diario en un callejón aledaño. Sandías medio podridas, cebollas, zapallos, zanahorias, naranjas y manzanas desechadas por estar feas u oxidadas, restos de los platos dejados por los comensales donde podían rescatarse media palta, un pan con mantequilla, unas hojas de lechuga y la cola de un salmón. Su permanente resistencia a darse un baño y su vida ambulatoria a la intemperie le daban un olor desagradable, rancio, y muy sui generis, de tal forma que uno podía saber que andaba por ahí, incluso a muchos metros de distancia, por el olor penetrante que despedía y que llegaba ofensivamente a las narices de los demás, traído por el aire que soplaba en las calles de Valdivia. No sólo por el olor, sino por las ampollas y pequeñas úlceras que llenaban de costras sus brazos y cuello, la gente se le alejaba con repulsión. Tiene sarna, decían las señoras que paseaban por el litoral, alejando a sus hijos, con gritos de alarma y gestos de asco. Se aseguraba que su nombre era Esteban, pero todos lo conocían con el apodo de Zar, pues alguien alguna vez había dicho que traía la barba y el bigote como los de un Zar. A veces se le veía hablando solo, descalzo, escarbándose la mugre de los pies, sentado en el pasto y tomando el sol, o bien discutiendo con los leones marinos que se aproximaban a la orilla del río, junto al edificio del mercado; les gritaba a los mamíferos marinos como si fuesen sus iguales, las más de las veces para reclamarles algún hurto de lo que él consideraba parte de su comida. A decir verdad, no había mucha diferencia entre él y aquellos leones marinos que parecían únicamente existir para dormir y buscar alimento. La diferencia era que los animales nadaban mucho y, en cambio, el Zar sólo nadaba en alcohol. Como no tenía dinero, solía pedirles de beber a los estudiantes de la Universidad Austral que cruzaban caminando hacia el campus que estaba en la isla Teja y que forzosamente tenían que pasar por el puente próximo al mercado, que comunicaba el sector costero con la ciudad. Venían de carretear o de irse de carrete,como dicen los chilenos, y no tenían ningún reparo en darle alegremente alguna ración generosa de tinto barato o de pisco, al inofensivo Zar de la locura. Incluso, cuando estaba de suerte, se le podía ver al mediodía con una bolsa de cola de mono en las manos. Una bebida que vendían dentro de la Universidad y que se preparaba con aguardiente, leche y granos de café. Así, sin despertar animadversión en los policías (los pacos culiaos cafiches del estado, como les llamaban los estudiantes de antropología) el Zar se paseaba por el mercado, se quedaba largas horas mirando la superficie del Calle-Calle desde el puente Pedro de Valdivia, caminaba hasta la cervecería Kunstmann, paseaba en la playa de Niebla buscando conchitas y fósiles, limosneaba un rato y dormía en alguna de las bancas de madera que estaban en la costanera o en la plaza central. En las épocas de frío y de abundante lluvia, se las ingeniaba para dormir sobre cartones dentro de algún cajero electrónico o en la entrada de alguna casa o negocio. Más de una vez corrió el riesgo real de ser detenido porque le gustaba orinar y cagar en la fachada del McDonald’s, pero no faltó quien lo defendiera.
Esta noche oscura, que permite ver nítidamente la Cruz del Sur en el cielo y también la basura espacial en órbita que puntual cumple su ciclo de traslación, hay un gran alboroto de estudiantes en la playa de Niebla, armados con telescopios, empanadas y vino tinto, tirados en la arena sobre sacos de dormir, contemplando la bóveda celeste que los cubre, que no deja de sorprenderlos. Alguien toca la guitarra, alguien más arroja papas a la leña encendida de la fogata, otros fuman mariguana, y las historias fluyen, cantan, ríen. Luego un silencio crece conforme la droga y el tinto hacen efecto en los metabolismos, y así, hipnotizados, casi dormidos, siguen mirando las constelaciones, explicadas detalladamente por el astrónomo emergente del grupo. Como uno de los perros callejeros que rondan la playa, el Zar se ha dejado guiar por las luces azuladas que revolotean en torno a la fogata, y espía la escena desde lejos, detrás de unas rocas, precavido, alerta, tanteando el terreno. Finalmente alguien del grupo lo ha reconocido y le hace señas para que se acerque. Él duda un momento, luego se aproxima sin perder el sigilo, arrastrando como una rémora un raído y viejo saco de dormir, lleno de agujeros, hurtado quién sabe de qué basurero. Arrastra la bolsa de dormir como un esclavo liberto que no puede separarse de su grillete. En la arena se va dibujando su rastro al andar, y es como el de un bípedo con cola o aleta. No todos confraternizan con él, pues temen que les contagie la sarna, y le huyen o al menos lo mantienen a distancia considerable. Él no se inmuta del rechazo o la aceptación, y recibe de buena gana el pan, la papa asada y el vasito de tinto que le han regalado. Se pone en cuclillas y, contrario a los jóvenes astrónomos, no alza el cuello ni la mirada, sino que observa la espuma del mar que serpentea muy cerca de sus pies. Y pasa el tiempo de forma rara, en esa cavidad que engendra quién sabe qué cosas, y las olas se acumulan, y la mancha ronroneante del mar, poco a poco se va haciendo visible con la luz del amanecer, y los borrachos de la fogata ya se han ido y han dejado restos de su campamento, como gitanos, y el Zar se ha quedado solo, recibiendo los primeros destellos del amanecer que le muerden la espalda, y sigue en cuclillas, como defecando, mirando detenidamente el mar, esperando que algo salga de ahí, que algo o alguien venga de ahí y le lama la cara, le quite la comezón de la frente y le llene de sal la barba y el bigote, que lucen ahora coronados de restos de papa y ceniza. Desde alguna ventana de una cabaña, alguien vigila que el vagabundo no se robe la guitarra que dejaron junto a los restos de la fogata y los sacos de dormir, pero el Zar no parece interesado en nada de lo que le rodea, y se mantiene absorto en la superficie del mar.
II
Víctor despertó al escuchar el ruido de su alarma, programada para sonar a las 6:45 de la mañana y luego volver a sonar a las 7:00 en punto y así sucesivamente cada quince minutos hasta que alguien la apagara. Abrió los ojos, miró un largo rato el techo de su cuarto antes de decidirse a salir de su cama y desprenderse de las sábanas. Ya en la ducha pensó en todo el trabajo pendiente que le quedaba por delante, durante toda la jornada. Algunos casos estaban prácticamente resueltos, otros estaban estancados o deliberadamente bloqueados por órdenes de arriba. Pensó con molestia en el caso de la anciana. Un caso de esos espinosos en los que no se podía hacer mucho, salvo obedecer y salir más o menos bien librado. El agua caía a presión sobre su cuerpo y era una sensación placentera. El agua, a una temperatura perfecta, caía en su cuerpo como una cascada que lo masajeaba. Había mandado instalar duchas fijas que imitaban la lluvia natural y regulaban la fuerza y la amplitud de la caída del agua, incluso tenía la opción de escoger una lluvia generosa de función RainAir y otra de cascada estimulante, del modo RainFlow. Seleccionó la opción de lluvia generosa, se dejó estar ahí bajo la regadera unos quince minutos. Después se secó frente al espejo, mirándose el abdomen y el pecho, pensando en que debería de regresar pronto al gimnasio, pues su cuerpo antes trabajado esculturalmente había comenzado a dar pruebas de un cierto relajamiento. También pensó que necesitaba vacaciones, que ese viaje a Sudamérica que desde hace años quería hacer, ya no podía seguir aplazándolo. Habría que decirle a la secretaria que arreglara pronto lo del viaje. Se afeitó cuidadosamente, dejando la piel limpia de cualquier vello facial. En su amplio vestidor volvió a pensar en la dichosa anciana de la sierra de Zongolica. Seguramente vendrían de nuevo las abogadas aquellas de la Comisión, y también otra vez los molestos periodistas. Hoy había que determinar algo en privado con los demás abogados de casa, eso le habían comunicado. No hay que declarar nada a la prensa, pensó mientras miraba su ropa rigurosamente ordenada en cajones, repisas y ganchos. Como era habitual, se abotonó una camisa blanca, impecablemente planchada. Escogió un traje azul marino, de corte inglés, con solapas en los bolsillos. Desde que había terminado la carrera de derecho había abandonado los trajes juveniles de corte italiano y se había aficionado más bien a los trajes sin hombreras, con dos aberturas traseras, ajustados moderadamente a la cintura. Escogió un reloj que combinara con el traje y una corbata de rayas. Se calzó los zapatos Oxford y finalmente se revisó en el espejo de cuerpo completo que tenía en el vestidor. Al mirarse sintió una sensación de extrañeza, no había nada en su vestimenta o en su atuendo que le disgustara o le hiciera sentir incómodo; pero se contempló un poco más del tiempo usual, como reconociéndose. Bajó la escalera a la carrera, solo tomó un yogurt líquido en la barra de la cocina, su portafolio de piel, y salió al garaje. Ya en su auto, un Passat negro de cuatro puertas, revisó la hora, iba puntual, afortunadamente. Volvió a pensar en aquella vieja indígena aparentemente violada y asesinada por soldados. El caso ya había llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya no se podía seguir jugando a las escondidillas. Pronto se debería emitir el fallo y ordenar a la Procuraduría entregar toda la información, no quedaba de otra, calculó Víctor. Pero están involucrados altos mandos, se acusa al ejército de cosas muy graves, nos obligarán a fallar de otra manera, o quizá no, quizá… Sus pensamientos no eran claros y distintos, como solían serlo y se sentía medio atontado. Manejó rápido, tenía una prisa inexplicable al volante, pues no iba retrasado. Bajó el vidrio de la ventanilla, se dejó despeinar por el aire frío de la mañana. Se estacionó en el lugar de siempre, saludó al vigilante de siempre, caminó hasta las grandes puertas de vidrio como siempre y se metió al elevador, apretando el botón del piso octavo, como siempre. Junto a él descubrió a Mendoza, que le sonrió cansadamente, dándole un apretón de manos. El colega llevaba puesto un traje idéntico sólo que en color gris, y también abrazaba un portafolios. Qué tal, Víctor. Buenos días. En el tercer piso bajó una persona, quedándose ellos dos solos en el elevador. El silencio, incómodo como un testigo, se rompió en el quinto piso. Ya se determinó, dijo Mendoza, que la anciana murió por una gastritis aguda no atendida y no por una violación. Quién va a querer violar a una anciana de 72 años, que no chinguen esos abogadillos de derechos humanos, es hasta ridículo. Víctor, que había tenido oportunidad de ver los dictámenes médicos, escuchó molesto el aire de suficiencia y autoconvencimiento de Mendoza. Se limitó a asentir con la cabeza, mientras miraba los números iluminados en el tablero del elevador. Ese silencio, y la cercanía, casi hombro con hombro, con Mendoza, le dieron una sensación de asco. Debería bajarme en el próximo piso donde se abran las puertas y correr y buscar un baño y vomitar, vomitar copiosamente. Eso pensó Víctor y de verdad se imaginó que la náusea subía por su cuerpo, que tarde o temprano tendría que vomitar el yogurt o todo el vacío, porque en realidad sentía el estómago como un agujero, donde no había nada, ni tripas siquiera. Pero se contuvo, no lo hizo, llegaron al octavo piso, le cedió el paso a Mendoza y luego salió, mirándose de reojo en el espejo del fondo antes de que se cerraran las puertas. Sintió como si otro yo se hubiera quedado ahí adentro, atrapado. Alcanzó a ver los ojos de ese otro yo ahí, en el fondo del elevador, enfundado en su traje azul marino, sosteniendo el portafolio, sin sonreír ni gesticular, perfectamente peinado y afeitado. Con el estómago vacío, con el alma vacía. Las puertas se cerraron. Este día algo debería estar muy mal en él para andarse fijando en los espejos, justo cuando más despierto y concentrado tenía que estar.
III
Después de vigilar el mar durante un largo lapso de horas, en donde parecía hipnotizado por los reflejos del sol en el agua, el Zar ha logrado desprenderse de aquel encantamiento y después de sacar una papa cenicienta de entre los restos de la fogata, ha emprendido su regreso al centro de Valdivia. Sin embargo es como si hubiera logrado pescar imágenes del mar que aún están adheridas a su cabeza; después de todo, la fija contemplación de horas parece haberle regalado esas visiones que ahora él siente como certezas, como cosas con las que pudiera convivir de forma mucho más real que con todo lo que lo circunda en este momento, la carretera, los camiones de la cervecería que pasan a gran velocidad y le tocan el claxon, la vegetación que crece cerca del acotamiento, su ropa negra y maloliente, el saco de dormir que sigue arrastrando como una cola. Y es que esas visiones que no sabe de dónde vienen, aunque él cree haberlas hurtado a la gran superficie marina, le comunican una posibilidad de estar en otro lado y en otra circunstancia. Él ha visto documentos ilegibles, y grandes corredores con montones de cajas a los lados, un laberinto de cartón en altas estanterías, a su derecha y a su izquierda, torres de papeles interminables, pasillos limpios como el suelo trapeado del McDonald´s. Y ha permanecido ahí largo tiempo, en ese laberinto iluminado por una luz blanca, molesta; y ha mirado nombres de personas que no conoce, letras y números, anotados en los lomos de las cajas de cartón. Y también ha visto, de eso está seguro, vigilantes elegantes que lo siguen, o quizá lo guían, hombres enfundados en trajes que caminan delante de él, atrás de él, a un lado de él, preguntándole cosas, explicándole detalladamente cosas que él no entiende. Hombres que parecen haberse querido ahorcar con trapos hermosos, lisos o llenos de franjas o de diminutos adornos, trapos de colores anudados a sus cuellos que descienden por sus impecables camisas blancas, y que de cuando en cuando acarician o acomodan justo a la altura de la manzana de Adán, pero que no osan desanudar. El Zar también ha visto pequeños círculos o rectángulos de vidrio, atados a las muñecas de los hombres, donde parece existir algo que circula o se mueve, y que las miradas, atentas, espían de cuando en cuando. Ha visto una mesa muy larga y ancha, de madera, que brilla y huele intensamente, como si la cubierta más que de madera fuera de un espejo caoba, en donde los gestos de los hombres, sus vestimentas azules, grises y negras, se ven levemente reflejadas, distorsionadas misteriosamente. Él se concentra en una figura que aparece en el extremo de la mesa, que habla dando manotazos, y todos callan mientras habla, su rostro se descompone en arrugas como la de la piel de los leones marinos, y sus ojos son dos piedras apagadas, incrustadas en una masa pálida, amorfa. El zar cree que quizá es un espantapájaros. Y luego, sin saber cómo, experimenta un movimiento extraño, involuntario. Se descubre encerrado con otros en una caja de metal, que sube y baja, con botones lumínicos y puertas que se abren y cierran sin picaportes, ni manijas, ni llaves, ni cerraduras. Láminas de metal que amplifican los reflejos, números luminosos dentro de un círculo, señales incomprensibles, que arman esa jaula poliédrica y movediza en donde él se balancea como un animal atrapado, y que él entrevé al otro lado, detrás de una dermis espesa que se diluye. Y el zar regresa entonces a sus pasos, al claxon que lo alerta para que no se cruce la carretera, regresa a su cola de trapo ennegrecido que sigue arrastrando distraídamente, y al acotamiento que se extiende como una lengua rosa y rectilínea hasta Valdivia.
IV
En la sala de juntas la gran mesa central de madera había sido lustrada y olía artificialmente a pino, saturando todo el lugar con ese aroma. Ya estaban sentados ahí, en torno al jefe, todos los abogados. Víctor saludó, se sentó en uno de los costados. Lo que quieren demostrar esos cabrones de afuera es que la anciana fue violada y asesinada, y que no murió por una gastritis, como lo suscribió la investigación de la Procuraduría y de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, no podemos permitir que se mancille así el nombre del Ejército. El hombre arrojó un ejemplar de una revista sobre la mesa reluciente de la sala. Esto se puede salir de control, dijo visiblemente molesto, casi reprimiendo un grito, señalando la revista. Salir de control, repitió en el mismo tono y se levantó de la silla de la cabecera. Los demás permanecieron sentados, mirándolo. Víctor aún sentía esa náusea inexplicable que había sentido en el elevador y no hizo nada para intentar ver la portada de la revista. Pensaba en sus vacaciones aplazadas, y pensaba absurdamente en qué tipo de producto usarían para limpiar aquella mesa, pensaba en los gestos de su jefe al hablar, que eran como los de Mendoza pero amplificados. Acaso todos los hombres que estaban ahí sentados eran una réplica de aquel hombre que hablaba siempre en un tono aburrido y frío o, en casos como este, lleno de ira. Víctor pensó que a lo mejor él también era una réplica siniestra de aquel hombre. Eso le repugnó. Quiso repentinamente comprobar su propia cara, su semblante, verse en un espejo. En la mesa caoba se reflejaba una mancha azul marino y luego una mancha amarillenta, que debería ser su cara. Comprobó el reflejo de los demás, eran igual de difusos y amorfos. Se dio cuenta que llevaba un largo rato distraído, cuando el puño de su jefe golpeó en la mesa y el sonido lo regresó súbitamente a lo que se decía ahí. Esa señora murió debido a una pinche gastritis aguda y punto. A Víctor y a Mendoza les pidieron que bajaran a los archivos a revisar la documentación que debería complementar el informe del caso. Después había que atender a los medios. De nuevo el elevador, los números lumínicos, el silencio incómodo, y luego los largos pasillos con todos aquellos expedientes que parecían interminables. Cuántos casos de desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones, secuestros, expropiaciones, excarcelaciones, amparos, estaban ahí, aguardando la luz, empolvándose en pilas y pilas de papeles encajonados. En cada corredor franqueado por cajas, una luz blanca proveniente de un tubo neón que pendía, daba una ambientación como de hospital. Toda esa información estaba clasificada y no cualquiera entraba ahí. Ambos abogados se identificaron, el guardia los dejó pasar. Alguien los acompañó. Víctor sintió la urgencia de escapar, se excusó diciendo que tenía que ir al baño. Dejó a Mendoza ahí y regresó por el pasillo por el que habían llegado. Mientras caminaba sintió un ligero mareo, pensó que desayunar sólo un yogurt había sido mala idea. Apuró el paso, empujó la puerta del baño con urgencia. Se quitó el saco del traje y lo colgó donde pudo, se desanudó la corbata como para poder respirar mejor. Se detuvo ante el lavamanos, desesperado se echó abundante agua en el rostro, alzó la cara, se miró. Sintió el agua salada, como si fuera de mar, le ardieron los ojos y la frente. En el espejo del baño estaba exactamente el mismo rostro que había visto en el espejo de su vestidor y en el fondo del elevador, sólo que esta vez le pareció que tenía una mirada de animal acorralado a punto de saltar. No quería regresar a los inmensos corredores de los archivos, no quería ver ni escuchar a Mendoza o a su jefe, no quería regresar a la sala de juntas, ni al elevador, ni a su casa. El agua escurría en sus pómulos y mejillas como si fueran lágrimas, y la contemplación de esos ojos extraños en el espejo, que a su vez lo miraban a él, le hipnotizaba como si estuviera ante la magia de un encantador de serpientes. Le pareció percibir de nuevo el olor artificial a pino de la sala de juntas, pero mezclado también con un fuerte olor a basura, a frutas y verduras fermentadas, a pescado en descomposición. El agua que salía de la llave, que le seguía pareciendo salada, no logró llevarse la sensación de náusea. Intentó vomitar, pero no había nada que pudiera vomitar. En balde, Víctor se arqueó varias veces, escupiendo sólo agua y saliva transparente. Colocó toda la cabeza bajo el chorro del agua para mojarse la nuca, el agua empampó también el cuello de la camisa y la corbata.
V
Víctor descendió del avión de LAN Chile recién aterrizado en la ciudad de Santiago, su equipaje era ligero, apenas una mochila back-pack y una pequeña maleta de mano. Su plan consistía en conocer primero el sur de Chile y luego regresar a las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Había tenido la suerte de que le adelantaran las vacaciones, por incapacidad. No lo pensó dos veces, decidió irse del país, como para olvidarse de todo, del trabajo, y en especial de los casos que él seguía llamando espinosos. Saliendo del aeropuerto tomó de inmediato un autobús con destino a la ciudad de Valdivia en la Región de Los Ríos, más o menos a 800 kilómetros de Santiago. Nunca supo muy bien porqué había escogido ese destino, era como si el nombre de la ciudad de Valdivia se hubiera impuesto en su cerebro con urgencia y hubiera que seguir cierto cumplimiento. Ahí se inventó la lluvia, le había dicho la señorita de la agencia de viajes. La fatiga del vuelo desde la Ciudad de México, el largo viaje por tierra, más los vasos de vino que había tomado, le hicieron dormir profundamente en el asiento del autobús. Víctor, quizá picado por la curiosidad de conocer el lugar donde se había inventado la lluvia, viajó sentado en un cómodo autobús; dormido, soñando con un paisaje lluvioso en medio de un puente que atravesaba un río, y que él nunca había visto. Llegó a Valdivia de madrugada, molido, con ganas de estirar las piernas y cenar abundantemente. La ciudad lo recibió como en su sueño, con una lluvia torrencial. Se colocó el impermeable que había comprado precavidamente. En el vestíbulo del pequeño hotel se disculparon, le dijeron que no había ninguna cocina abierta a esas horas y que tendría que esperar al desayuno. Víctor subió a su habitación ubicada en un tercer piso. Encendió la luz, arrojó la mochila y la pequeña maleta en un taburete. Dejó en el tocador una guía turística de Chile y un diario doblado y arrugado que traía cargando desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Abrió el diario, leyó un titular que hacía referencia al caso de la anciana, pero no quiso leerlo. Cerró de inmediato el diario, lo miró un momento dubitativo, luego lo arrugó con furia y lo metió en un bote de basura junto al tocador. Se quitó el impermeable y lo colgó en el respaldo de una silla, caminó hacia una ventana, corrió la cortina, miró la calle sumergida detrás de un transparente velo de agua. Del otro lado de la calle, en la acera de enfrente, dentro de una cabina telefónica, un hombre se guarecía de la lluvia. Ambos se miraron. Víctor notó que el hombre lo miraba con fijeza, era de su misma complexión, tenía abundante barba y bigote, y parecía vagabundo o prófugo de una mina de carbón. Víctor sintió curiosidad por aquel hombre, que lo miraba también intrigado, sin desviar la mirada. La lluvia, la distancia y los cristales no impedían que se vieran a los ojos. El hechizo momentáneo se rompió, sintió una especie de escalofrío, cerró la cortina de golpe. Se introdujo en el baño, se miró en el espejo que le devolvió una terrible cara de cansancio, tenía ojeras, estaba despeinado y aparecía ya una ligera sombra de barba en el contorno de su rostro. Sintió que de la coladera llegaba un olor a basura fermentada, el mismo olor a pescado y pudrición vegetal que había experimentado en los baños de la Corte. Pensó que estaba demasiado cansado como para pensar bien, salió del baño, apagó la luz y se tumbó en la cama con la ropa puesta. Durmió hasta el otro día, sin contratiempos, como hacía mucho no dormía. Poco antes del mediodía se bañó, se puso ropa limpia y salió a caminar en busca del mercado, para almorzar ahí como le había recomendado el empleado del hotel. Salmón con papas, le había dicho. Comió apaciblemente. Luego, para hacer bien la digestión, caminó a un costado del río Calle-Calle, aprovechando que ya no llovía. Se detuvo en una enorme ancla que estaba en la costanera, era un recuerdo del maremoto de 1960, y tenía una inscripción conmemorativa. Siguió caminando, disfrutando lo fresco de la tarde y pensando en los maremotos y en las anclas de los barcos. Cuando se cansó, se sentó en una banca a observar la superficie parda del río, que reflejaba el cielo y las nubes. La tarde empezó a declinar y las primeras gotas de lluvia le hicieron emprender su regreso al hotel. Cuando llegó al mercado, observó con fascinación a los leones marinos que buscaban comer desperdicios en la orilla. Dudó un momento si regresar al hotel para recoger su guía turística o cruzar el puente Pedro de Valdivia que comunicaba con la Isla Teja, donde, le dijeron, se encontraba el campus de la Universidad Austral y un jardín botánico digno de visitarse. A pesar de no llevar el impermeable y de que la lluvia comenzaba a dejar de ser ligera, decidió cruzar el puente y aprovechar el tiempo. Al llegar a la mitad del puente, la lluvia arreció y en ese preciso momento se dio cuenta de que ese puente y ese río eran justo los que él había soñado en el autobús. Se paralizó. La lluvia le pegó la ropa al cuerpo y sintió frío. En las calles y en el puente ya no había gente, los trabajadores del mercado habían alzado sus puestos y las cortinas metálicas ya estaban bajadas. Las gotas sobre la superficie del río se multiplicaban al infinito. Víctor se dejaba mojar mientras contemplaba hipnotizado la dermis acuosa y saltarina del río, cuando sintió una presencia. Del otro lado del puente una figura humana avanzaba hacia él. Se percató de que aquella persona arrastraba algo, tampoco llevaba impermeable ni paraguas. Ya muy cerca de él, reconoció al hombre ceniciento de gran barba y bigote que había visto desde la ventana del hotel. El olor fétido del otro no hizo que Víctor retrocediera, se quedó ahí, de frente al hombre, mirando sus ojos como de animal acechante. Entró en un reflejo diminuto en esos ojos, era como verse en un espejo. La lluvia hacía un gran ruido en las láminas del edificio del mercado y en el barandal metálico del puente. Si ambos hombres hubieran hablado no se hubieran podido escuchar. En la mirada del Zar también había un fuego ancestral, como de fogatas en la noche. El reconocimiento no quemó a ninguno de los dos, pero se diría que hubo un trueque, una detención del tiempo, porque se quedaron ahí, como estatuas, uno frente al otro, mirándose fijamente, sin moverse, dejándose empapar por la lluvia. Después Víctor siguió su camino, bajo la lluvia cada vez más violenta, ya sin memoria, y cruzó el puente sin rumbo definido; mientras que el otro, avanzando a grandes zancadas bien medidas, se desprendió del sucio saco de dormir que arrastraba y se alejó rumbo al centro de la ciudad.
.
.
.
.
Datos vitales
Eduardo Sabugal Torres (Puebla, Puebla 1977). Es escritor de cuento, guión, y ensayo. Maestro en Lengua y Literatura Hispanoamericana y catedrático de Filosofía y Literatura en la Ibero Puebla. En 2010, la Secretaria de Cultura del Estado de Puebla publicó su primer libro de cuentos Involuciones. Su segundo libro Liquidaciones se publicó en el 2012 en el fondo editorial Tierra Adentro (CONACULTA). Ha sido ganador de la Beca Estatal FOESCAP, FONCA y PECDA; en 2014, obtuvo el primer lugar en el 13vo Concurso Nacional de Cortometraje del IMCINE. Es productor de radio, catedrático universitario y colaborador de la Revista Crítica, editada por la BUAP.