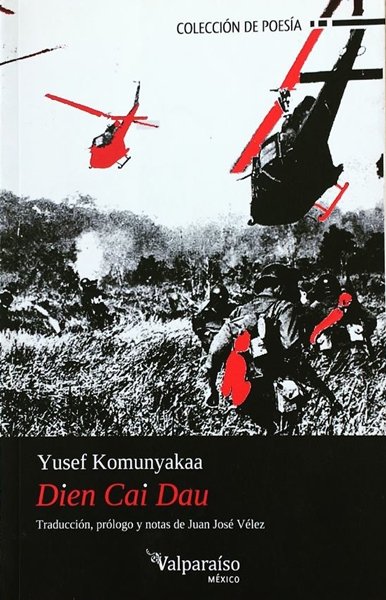Presentamos el ensayo, Rubén Darío no debe ni puede morir, del músico, narrador y ensaysita nicaragüense Roberto Carlos Pérez (Granada, 1976).
A mi guía y mentora Amelia Mondragón
Rubén Darío no debe ni puede morir
Rubén Darío y su época
Para valorar el salto que dieron nuestras letras con la llegada de Rubén Darío, es necesario entender la Hispanoamérica de finales del siglo XIX y, a su vez, la coyuntura histórica que atravesaba España. Esto, en gran medida, orilló a la escritores a optar, ya fuera por buscar nuevos derroteros, o por ceñirse al llamado que los tiempos imponían.
Después de emancipados los territorios hispanoamericanos y consolidados los Estados nacionales, los escritores se vieron desvinculados de sus tareas políticonacionalistas. El proceso se llevó a cabo durante casi un siglo, y a finales del XIX ya podía verse una clase política profesional, entendida ésta en términos contemporáneos. El Modernismo surgió con el desplazamiento del escritor a un terreno «particular» o individualizado, de tipo burgués, que dirimió, como aún lo hace, valores éticos, pero ya no desde un movimiento de liberación ni desde la palestra de un congreso hispanoamericano. Aun en el caso de José Martí y Leopoldo Lugones, entregados ambos escritores a causas políticas, la literatura cobró un sello personal de carácter «ciudadano», en donde ya no estaba presente el anhelo de encauzar las aspiraciones de las jóvenes repúblicas.
Arrojados del espacio del político profesional, los escritores encontraron un nuevo espacio de independencia, al menos desde el punto de vista estético. Sus exploraciones en los idiomas «civilizados» pronto los colocaron ante la literatura europea y estadounidense. Y si Edgar Allan Poe resultó un descubrimiento, el conjunto de la literatura francesa escrita desde mediados del XIX fue una epifanía. París era la ciudad que con mayor intensidad cristalizaba el nuevo ideal artístico; sus modas, sus almacenes y sus calles atestadas de una nueva y pujante burguesía, deslumbrada por las comodidades que le brindaba la Revolución Industrial, dieron pie a las ansias y angustias planteadas por el Parnasianismo y luego por el Simbolismo, los cuales fueron una reacción contra el Realismo.
Si a la literatura europea le tomó un siglo pasar por el Romanticismo, el Parnasianismo y el Simbolismo, a los hispanoamericanos les tomó cuarenta años, de 1880 a 1920, inicio, cúspide y declive de la estética modernista, recorrer el mismo camino. Lo que en Europa fue sucesivo, el Modernismo lo volvió simultáneo, pues desplegó en corto tiempo una muy marcada exaltación de la subjetividad, tan cara al Romanticismo, y al mismo tiempo mostró su rechazo a la gran industria y a la burguesía que detentaba el poder, factores que convertían el arte en mercancía y al escritor en un obrero más. Como los parnasianistas y simbolistas, los modernistas vieron con recelo y temor la monstruosidad en que se convirtieron las ciudades industrializadas y la crueldad que podía conllevar el progreso.
No hay olvidar que todos los iniciadores del Modernismo, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Julián del Casal y José Asunción Silva, murieron antes de la aparición de Prosas profanas (1896) en Buenos Aires, lo cual convirtió a Darío, junto a Amado Nervo, en emblema y cabeza del movimiento, y el punto de enlace entre la primera generación y la segunda, en la que destacan José Santos Chocano, Leopoldo Lugones y Ricardo Jaimes Freire. Por el modo de asumir el arte como profesión, y por la extraordinaria gama de tonos que adquirió su literatura, Ángel Rama afirmó en 1977 que Darío es el primer escritor profesional, latu senso, de Hispanoamérica.
Cuando a mediados del siglo XIX europeo el burgués se alzó con el dominio de los gustos, e impuso su voluntad al escritor, a éste, como reacción natural, no le quedó más que proteger su producto. Tanto Parnasianismo como Simbolismo abogaron por l’art pour l’art, que no es sino el mecanismo de aislar el arte, sobre todo la poesía, del desarrollo y la tecnología. Pero, como hombre de su tiempo, Darío sabía que debía tomar una decisión, y lo hizo siguiendo su único destino: ser un asalariado más y vivir de la escritura. Como Amado Nervo y Enrique Gómez Carrillo, Darío hizo de la crónica una verdadera escuela de estilo y erudición, con la que brindaba nuevos saberes a una sociedad que ya comenzaba a masificarse.
El periodismo fue el medio con que Darío entró en el campo laboral para satisfacer a un público ávido de novedades, y también fue su medio de supervivencia, aunque humilde. La columna periodística le bridó la posibilidad de experimentar con el lenguaje, flexibilizarlo y ejercitarlo hasta volverlo tan ágil como una máquina. A través de la crónica los modernistas ensayaron sus más audaces piruetas que luego trasladarían a la poesía. Lo raro, lo nuevo, lo artificioso fueron el arma con que Darío y sus contemporáneos desafiaron los nuevos hábitos de consumo cultural.
A fin de revivir el asombro ante un libro, digamos, como Prosas profanas y la animadversión que éste provocó en escritores peninsulares como Unamuno o Leopoldo Alas Clarín, hay que imaginar el asombro que sintieron Juan Boscán y Garcilaso de la Vega ante las innovaciones métricas del verso italiano y la reacción de sus contemporáneos al introducir las novedades del cancionero de Petrarca
Frente a Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca o Clarín, egresado de la Universidad de Oviedo, Darío era un advenedizo que no se había educado formalmente en humanidades, y que les hablaba de temas ajenos a sus inquietudes. ¿Faunos? ¿Cisnes? ¿Princesas? ¿La fiesta galante? Todo lo que Darío proponía resultaba frívolo en un momento en que España necesitaba que sus intelectuales analizaran el por qué de tanta calamidad.
Hoy se sabe que fue un accidente, pero el 15 de febrero de 1898 estalló el USS Maine en las costas de La Habana con doscientos sesenta tripulantes a bordo, lo cual provocó que dos meses y medio después, el primero de mayo, y a pesar de que la reina regente María Cristina de Habsburgo cesara las hostilidades, el general estadounidense George Dewey destruyera en Cavite, a la entrada de Manila, a la flota española del Pacífico. Luego, ya declarada la guerra, el vicealmirante William Thomas Sampson venció en Santiago de Cuba a la armada del Atlántico. Como en París, la creciente burguesía estadounidense, ansiosa de noticias, glorificó lo que, según José Emilio Pacheco, se convirtió en un acto precursor de la realidad virtual: el periodismo tabloidal convirtió en batalla épica lo que en realidad fue una simple escaramuza.
No importó. El primer imperio global de la historia se hundía y fue el factor aglutinante de la Generación del 98, la cual dirigió su pensamiento hacia una actitud crítica ante la debacle y un rechazo total de la España poderosa que el Estado se empeñaba en sostener. Para ello hicieron un repaso de sus mitos y leyendas, exaltaron la imagen desolada y polvorienta de los pueblos de Castilla, se alejaron de la retórica elaborada y acercaron el lenguaje al habla cotidiana.
Prosas profanas, hipsipila del modernismo
En 1898 Darío regresó a España como corresponsal de La Nación para cubrir el desastre colonial. Llegaba precedido por el revuelo que había provocado una rarísima colección de poemas: Prosas profanas. Si Azul… (1888) había irritado a eruditos inminentes como don Marcelino Menéndez y Pelayo, Prosas profanas era el punto álgido de una estética que resultaba vacía e incómoda para algunos destacados escritores peninsulares.
Dejando a un lado las adiciones de 1901, las treinta y dos piezas que componen la hipsipila, o libro central del modernismo, como llamó José Emilio Pacheco a Prosas profanas, resultan la apropiación de toda la literatura occidental, iniciando con la mitología grecolatina aprendida a través de las Metamorfosis de Ovidio, pasando por las leyendas germanas y francesas del medioevo (la noche de Walpurgis, Thor y la historia de Abelardo y Eloísa), la Commedia dell’Arte italiana del siglo XVI y sus figuras carnavalescas, el Rococó, el mundo dieciochesco de Luis XV y sus desmesuras cortesanas, personajes de Edgard Allan Poe (Ligeia), alabanzas a las formas métricas como la seguidilla, la Biblia y la liturgia que derivó de ella, y muchos otros motivos que se conjugan con gran armonía en este poemario que bien podría considerarse el triunfo de la estética modernista.
En Prosas profanas Darío se adueñó de los bienes culturales de Occidente y los hispanizó por completo, al punto de que no resulta extraño ver cómo en un solo volumen traban relación tiempos y culturas tan dispares, jugando entre sí hasta crear un equilibrio sapiencial en donde convergen siglos de conocimiento gracias a su sabiduría poética.
Las fuentes provienen de las grandes civilizaciones que bañaron las aguas del Mediterráneo (la griega y la judía) y las demás culturas europeas, pero en Prosas profanas, publicado a los veintinueve años, Darío consigue que el conocimiento que éstas produjeron se pusieran al servicio de manera simultánea y hasta entraran en íntima relación con la lengua de Cervantes.
Hablar de influencias culturales resulta inadecuado, pues el nicaragüense se apropió de ellas y las transformó en algo diferente, novedoso y hasta innovador en una época en que la modernidad pugnaba por homogeneizar el gusto. Darío encerró su poesía en la torre de marfil para protegerla del delirio del consumo estandarizado de las nuevas sociedades, y lo que resultó fue un libro en el que no sólo el nicaragüense salió victorioso sino la lengua española. Como quería Théophile Gautier en el poema «El arte», de sus Émaux et cammées (1852), Darío «esculpió», «cinceló» y «limó» las riquezas culturales de diversas civilizaciones y las aclimató al español ensanchándole los pulmones, y haciéndolas ver naturales cuando en realidad eran una versión anómala de lo que sucedía en Europa y que rebotaba en voz del nicaragüense en Buenos Aires, la única ciudad hispanoamericana que competía con las grandes urbes del otro lado del océano.
Ya desde las palabras liminares, Prosas profanas resulta un libro desafiante. Si en Los raros Darío ofreció un catálogo de escritores que para él debían tenerse en alta estima y que para otros resultaban extraños porque escapaban a las normas tradicionales y eran considerados marginales, Darío intuía que los poemas de Prosas profanas levantarían aversión y así les salió al paso a los que desde Azul… venían diciendo enormidades inconcebibles sobre su propuesta estética. Escribe un prólogo:
Después de Azul…, después de Los raros, voces insinuantes, buena y mala intención, entusiasmo sonoro y envidia subterránea -todo bella cosecha-, solicitaron lo que, en conciencia, no he creído fructuoso ni oportuno: un manifiesto… Yo no tengo literatura «mía» -como lo ha manifestado una magistral autoridad-, para marcar el rumbo de los demás: mi literatura es mía en mí… (Rubén Darío: Poesía, 179).
Hispanoamérica había alcanzado su verdadera independencia. Darío no le pide la venia a nadie y tampoco suplica permiso para lanzar al mundo sus poemas. La fortuna de la poesía de Darío se debió a su aparición en periódicos y revistas y a su cualidad declamable, como «Era un aire suave», «Sonatina», «Margarita» y «Sinfonía en gris mayor». Desde su publicación penetraron en el ideario popular, pues el tiraje original de Prosas profanas apenas alcanzó los quinientos ejemplares.
Paganismo y cristianismo en Prosas profanas
Darío no sólo se atrevió a sincronizar en nuestra lengua lo que antes estaba circunscrito a sus culturas de origen, sino que violentó las normas religiosas vigentes en España y en sus antiguos territorios. Al conservadurismo cristiano debió resultarle incómodo que en poemas como «Ite, missa est» o «El poeta pregunta por Stella», el nicaragüense utilizara la liturgia para representar el amor encarnado en todo su erotismo y encumbrarlo a alturas sagradas.
En «Ite, missa est» Darío asemeja la unión carnal con la Eucaristía. Todo lo que hay en la mujer, más la violenta pasión del hombre hacia ella, es comparado con una «amorosa misa». Y en ese acto en que la transustanciación es equiparada a la entrega carnal, el poeta eleva el erotismo a alturas impetuosas, en un «rojo beso ardiente», mientras la amada, dispuesta a entregarse al amante poseído por un desbocado deseo, tiembla de pasión, apoyada en su brazo «como convaleciente», hasta que la llama del deseo amaine y ésta ruja de amor cual animal en celo.
Por su parte, en «El poeta pregunta por Stella», Darío ruega al lirio, símbolo de la pureza por su blancura, pero que en el poema es tocado por «las manos de las vírgenes», es decir, por las vestales o sacerdotisas que en la mitología romana se dedicaban a mantener viva la llama sagrada del templo de Vesta, y que el poeta coloca en el «sagrado empíreo», o sea, en el cielo, a que le indique el lugar donde se encuentra su amada. El lirio se convierte en elemento erótico, pues Darío lo compara con las «hostias sublimes» y los «sobrepellices» o vestiduras sacerdotales. Si Prosas profanas es la hipsipila o animal totémico del modernismo es porque, entre otras cosas, convierte el placer en una religión. Prosas profanas habría de triunfar no sólo porque, como dijo Octavio Paz, «es un prodigioso repertorio de ritmos, formas, colores y sensaciones» (Cuadrivio, 26), sino porque es la transfiguración de Darío, su metamorfosis y su sensibilidad en flor.
Rubén Darío y Alonso Quijano el Bueno
En 1914 y ya la Gran Guerra andando, Rubén Darío emprende una gira pacifista que lo condujo a Nueva York en noviembre de ese mismo año. Enfermo y sin dinero, el nicaragüense lanzó la voz de alarma en la hora final. Como Don Quijote, quiso corregir los males del mundo encarnados en la primera guerra en la historia de la humanidad que se sustentaba en la gran industria y el progreso. Los tanques de guerra eran los nuevos molinos de viento y los soldados que luchaban cuerpo a cuerpo los tropeles de ovejas que el Caballero de la Triste Figura confundió con escuadrones de «diversas naciones» en la aventura de los rebaños.
Los atrocidades de siglo XX comenzaron el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, a manos del joven nacionalista serbio Gavrilo Pincip. Las grandes potencias que venían disputándose el dominio de Europa y sus colonias, se vieron enfrentadas en una guerra sin precedentes. Los imperios de entonces se movilizaron y una reyerta provocaba la ira del otro, saliéndole al paso con un arsenal producto de las líneas de ensamble, hijas y orgullo de la Revolución Industrial.
Se crearon dos bandos en los que Rusia y Alemania se impusieron como cabezas. A Rusia se unieron Inglaterra, Francia y, al final de la guerra los Estados Unidos, mientras que Austria y Hungría se alinearon con Alemania. El resultado de cuatro años de conflicto fueron más de nueve millones de soldados muertos y la desaparición del imperio alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso, y la formación de nuevos países en Europa y Oriente Medio. El mundo no volvió a ser el mismo.
Rubén Darío no llegó a ver el fin de la guerra pero, como siempre, fue uno de los primeros en darse cuenta de lo que estaba en el ambiente y el giro terrible que había dado la humanidad. El esteta que intuyó a finales del siglo XIX hacia donde se dirigía el hombre ante el furor del progreso, y que construyó un mundo poético paralelo al oprobio de la industria, donde sólo cabían el amor, la sexualidad como manifestación espiritual y la fraternidad, emitió el quejido final abogando por la paz y el regreso de una edad libre de odio, rencor y mentira. A su manera, el nicaragüense clamaba por el regreso de la Edad de Oro, la misma por la que aboga Don Quijote ante los cabreros:
Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes; a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto… Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia… No había la fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen(I, XI).
Rubén Darío lanzó su «discurso» el 4 de febrero de 1915 en la Universidad de Columbia, en el salón Havenmeyer. Cientos de Hispanoamericanos colmaron el recinto. Guiado por la luz que siempre lo acompañó, leyó el poema «¡Pax…!». En principio Darío se pareció a Calibán al devorar toda la literatura española y luego la europea, pero en realidad era Don Quijote. En el claustro universitario, con el cuerpo seco por los estragos de la enfermedad, se asemejaba al Caballero de la Triste Figura, vapuleado por la maldad del mundo. Pero en vez de llevar la lanza en ristre, llevaba una pluma mágica con la que libró sus mejores y grandes aventuras, y así les habló a sus cabreros:
¡Oh pueblos nuestros! ¡Oh pueblos nuestros! Juntaos
en la esperanza en el trabajo y la paz;
no busquéis las tinieblas, no persigáis el caos,
y no reguéis con sangre nuestra tierra feraz.
Ya lucharon bastante los antiguos abuelos
por Patria y Libertad, y un glorioso clarín
clama al través del tiempo, debajo de los cielos:
Washington, Bolívar, Hidalgo y San Martín.
Ved el ejemplo amargo de la Europa deshecha,
ved las trincheras fúnebres, las tierras sanguinosas,
y la Piedad y el Duelo sollozando los dos.
No, no dejéis al Odio que dispare su flecha,
llevad a los altares de la paz miel y rosas.
¡Paz a la inmensa América! ¡Paz en nombre de Dios!
(«¡Pax…!», 478).
Estafado y sin dinero, la gira pacifista por Hispanoamérica habría de resarcirle de la vida de miseria, ofreciendo conferencias no como el escritor que se ganó el sustento a centavos como corresponsal de La Nación, sino como el visionario y autor de Azul…, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza.
Desde que la Revolución Industrial convirtió al escritor en un obrero más en la cadena de demanda y lo despojó del sitio que por siglos la sociedad le otorgó como ente activo en el pensamiento y el destino de las naciones, el hombre de letras debió someterse a una de sus más duras pruebas: vivir como mendicante y, por encima de todo, ser tratado como un empleado más, cuyo producto no era sino otro entre muchos en la montaña de novedades. Pero el talento decidió por Darío, pues nació poeta y optó por obedecer el llamado de su pasión independientemente de los tiempos sombríos que atravesaba el arte y en los cuales le tocó vivir. Talento y valentía acompañaron a Darío hasta la hora final, y por eso su misión no ha cesado ni cesará.
Al final de su vida, el nicaragüense Alejandro Bermúdez le ofreció a Darío sacarlo de la miseria dando charlas en América. Debido al cierre de las revistas Mundial y Elegancias por los embates de la guerra y tras su infructuosa búsqueda de un puesto diplomático permanente, Darío llevaba largos meses sin recibir ingresos. El poeta aceptó, pero Bermúdez lo abandonó a sus expensas en Nueva York en un acto de traición no sin antes decir las siguientes palabras: «Realmente ya no aguanto y no hallo cómo hacer para botar esta carga sin hacerle daño» (Carta a doña M.A. de Bermúdez citada por Edelberto Torres en La dramática vida de Rubén Darío, 787). Y la botó huyendo a La Habana el 3 de marzo de 1915 en el vapor Pastores. Una vez más, la vida le daba una bofetada a Darío.
Entre Unamuno y Darío.
Abatido por el desastre colonial y dieciséis años antes de que estallara la Gran Guerra, don Miguel de Unamuno gritó mueras a Don Quijote, emblema de España y de todo lo que ella representaba. Mucho le dolía su patria, aunque con sus desconsoladas palabras lo que trataba de decir era que España debía renacer en Alonso Quijano el Bueno, ya que si había muerto como nación, entonces debía de renacer como pueblo tal y como lo hizo Don Quijote, tras ser vencido por el Caballero de la Blanca Luna, al pedirle a sus amigos que desde ese momento lo llamaran por el nombre que se había forjado al deshacer entuertos y conquistar imperios. Moribundo, le suplica al cura, al bachiller Sansón Carrasco, a Nicolás el barbero y a Sancho Panza, sus amigos: «Dadme albricias, buenos señores, de que ya no soy don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres dieron nombre de Bueno (II, LXXIV).
Rubén Darío le salió al paso a Unamuno diciendo: «Don Quijote no debe ni puede morir; en sus avatares cambia de aspecto, pero es el que trae la sal de la gloria, el oro del ideal, el alma del mundo» (España contemporánea, «Cyrano en Casa de Lope», 19: 53). Y es que el eterno caballero habitó dentro de Darío al punto que le compuso poemas («Letanía de nuestro señor don Quijote»), le escribió cuentos («D.Q.), ensayos («Hércules y D. Quijote») y crónicas («En tierra de D. Quijote» y «La cuna del manco»), tal y como afirmó Jorge Eduardo Arellano en 2005 en su compilación de textos quijotescos escritos por el nicaragüense: Rubén Darío: Don Quijote no debe ni puede morir (páginas cervantinas).
Tan grande debió de ser el impacto que de niño recibió Darío al leer la gran obra de Cervantes en casa de Mamá Bernarda, que sin quererlo se convirtió en el hidalgo manchego al traer al ruedo toda la literatura universal y ponerla a hablar en español. Si Don Quijote conocía los pormenores de las leyendas españolas, la literatura grecolatina desde Homero, Persio, Juvenal y Tibulo, la Biblia, la novela caballeresca y la materia artúrica, Rubén Darío conocía a juro la literatura de todas las épocas, y convirtió el español, el único asidero en el que tenía pleno dominio, en la nueva, bella y sin par Dulcinea del Toboso. Quien la insultara, debía rendir cuentas de su falta. Por eso, como Don Quijote, Rubén Darío no debe ni puede morir.
Fue poeta hasta la muerte, y aún hoy nos llegan ecos de sus aventuras verbales pues, como dijo Ángel Rama, aún hoy «sigue cantando empecinadamente con su voz tan plena» (ix). Poetas tan audaces como Neruda, Lorca, Borges y Octavio Paz vieron en Darío el germen de una nueva estética imposible de arrumbar y a la cual todo poeta después de él, a querer no, termina regresando.
Cuando Don Quijote hace su gran defensa de la poesía ante el hidalgo don Diego de Miranda, pidiéndole a éste que deje a su hijo seguir su camino en la poesía, no sabía que esas palabras rebotarían en un niño nicaragüense que, como él, vivió una de las más grandes aventuras verbales que han visto los siglos de la lengua española. Esas palabras de don Quijote, destinadas sólo a espíritus elevados, parecen haber sido escritas a la medida de Rubén Darío, el nuevo Alonso Quijano el Bueno:
La poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo estremo hermosa, a quien tienen cuidado enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella; pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio; hala de tener, el que la tuviere, a raya, no dejándola correr en torpes sátiras ni en desalmados sonetos; no ha de ser vendible en ninguna manera, si ya no fuere en poemas heroicos, en lamentables tragedias, o en comedias alegres y artificiosas; no se ha de dejar tratar de los truhanes, ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ella se encierran. Y no penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y humilde… Pero vuestro hijo, a lo que yo, señor, me imagino, no debe estar mal con la poesía de romance, sino con los poetas que son meros romancistas, sin saber otras lenguas ni otras ciencias que adornen y despierten y ayuden a su natural impulso, y aun en esto puede haber yerro; porque, según es opinión verdadera, el poeta nace: quieren decir que del vientre de su madre el poeta natural sale poeta; y con aquella inclinación que le dio el cielo, sin más estudio ni artificio, compone cosas, que hace verdadero al que dijo; est Deus in nobis…, etcétera (II, XVI).
Est Darío in nobis, podríamos decir utilizando las palabras de Ovidio en boca del Caballero de los Leones. Darío vive entre nosotros porque, como Don Quijote, defendió la poesía como el más alto ideal, al cual, según él, sólo se puede llegar con el alma limpia y llena de ilusión. Tanto Unamuno como él lo sabían. Por eso vieron en Don Quijote el mayor manantial de pureza.
La debacle española forzó a Unamuno a hacer un llamado a la cordura. Tan fuerte debió sentirse en España la pérdida de los últimos territorios, y con ellos los de un glorioso pasado, que el rector de la Universidad de Salamanca optó por recomendar que, frente a la locura de Don Quijote, debía prevalecer la cordura del que expiraba: Alonso Quijano el Bueno. En su desesperación, Unamuno obvió que era la fantasía lo que había alimentado el corazón de Don Quijote.
Poco después, Darío le respondió con su famosa frase, pues para él la imaginación era lo que le daba fuerza para vivir. Sin ella, su obra, como la de muchos poetas, no hubiera existido. El consejo de Unamuno apelaba a la razón la cual, a la par que organizaba sociedades, aniquilaba la creatividad del individuo. Sin Don Quijote, es decir, sin la posibilidad de imaginar un mundo en el cual vivir amablemente, el Modernismo no hubiera podido emerger. Fue esa imaginación, que Darío consideró inalienable, lo que lo llevó a escribir las palabras liminares de Prosas profanas y a defender, como Don Quijote defendió su sueño, su propia estética. Siete años más tarde Unamuno reconocería que Darío tenía razón. Y dijo:
Yo lancé contra ti, mi señor Don Quijote, aquel muera. Perdónamelo; perdónamelo, porqué lo lancé lleno de sana y buena, aunque equivocada, intención, y por amor a ti; pero los espíritus menguados, a los que su mengua le pervierte las entendederas, me lo tomaron al revés de cómo yo lo tomaba, y queriendo servirte te ofendí a caso… Perdóname, pues, Don Quijote mío, el daño que pude hacerte queriendo hacerte bien; tú me has convencido de cuán peligroso es predicar cordura entre estos espíritus alcornoqueños; tú me has enseñado el mal que se sigue de amonestar a que sean prácticos a hombres que propenden al más grosero materialismo, aunque se disfrace de espiritualismo cristiano (476 – 477).
En 1905 el nicaragüense compuso la «Letanía de nuestro señor Don Quijote» e insistió en el poder protector de la fantasía:
Ora por nosotros, señor de los tristes
que de fuerza alientas y de ensueños vistes,
coronado de áureo yelmo de ilusión;
¡que nadie ha podido vencer todavía,
por la adarga al brazo, toda fantasía,
y la lanza en ristre, toda corazón!
(294).
Fue en 1914 cuando la lanza quedó explicada. No era posible la agresión ni la violencia, pues la única defensa verdadera era el amor. Traicionado por sus compatriotas, burlado e ignorado por muchos, Darío insistió en defender su ilusión tal y como Don Quijote defendió su locura con una lanza que no podía herir. Ni las traiciones que repetidamente el mundo político le había producido, ni los ataques ni las humillaciones lograron que abandonara su imaginación poética para que otros la manosearan.
En la historia de la literatura hispanoamericana, el Modernismo, el más debatido de sus movimientos, no llegó, gracias a la adarga y la lanza de Darío, a humillarse por haber surgido en un mundo que ya empezaba a prescindir de la poesía, y que con su razón positivista iba derecho a la destrucción. Por eso, y por muchas otras cosas, Rubén Darío no ha muerto ni morirá.
Obras citadas
Arellano, Jorge Eduardo. Rubén Darío: Don Quijote no debe ni puede morir (páginas cervantinas). Madrid: Editorial Iberoamericana, 2005. Impreso.
Cervantes, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. 18va ed. Barcelona: Editorial Juventud, S. A., Impreso
Darío, Rubén. Poesía. 2da ed. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 1985. Impreso.
—. España contemporánea. Vol. 19. Madrid: Editorial Latino, 1917. Impreso.
Paz, Octavio. Cuadrivio. Barcelona: Biblioteca de Bolsillo, Editorial Seix Barral, 1991. Impreso.
Torres Espinosa, Edelberto. La dramática vida de Rubén Darío. 8va ed. Managua: Editorial Amerrisque, 2010. Impreso.
Unamuno, Miguel de. Vida de Don Quijote y Sancho. Madrid: Cátedra, 2008, Impreso.