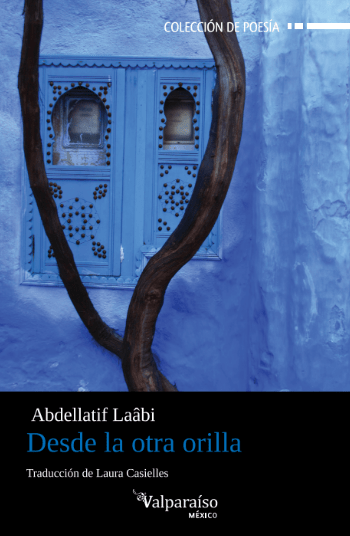Presentamos una muestra de Gastón Agurto (Lima, 1966). Escritor y periodista peruano graduado de la Universidad de Lima. Su trabajo periodístico en la revista Caretas, de 1992 al 2011, ha merecido varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Estos textos pertenecen a libro ‘Nadie se Mueva’ (Ediciones Vaca Flaca, 1999), una edición de 500 ejemplares desaparecida y casi desconocida en su país.
Un día memorable
Si quieres, escribe un poema.
Todos tenemos un día memorable
y una postal del lugar
a donde quisiéramos regresar.
No importa a quién se lo dediques,
porque todos amamos a alguien
en secreto
y también alguien nos ama
secretamente.
No temas. Los poemas
tienen una mascarilla de oxígeno
y un salvavidas esperando.
Sé discreto,
lo que escribas
podrá ser utilizado en tu contra.
Tus promesas te amenazarán.
Escucha las canciones
de la radio
pero cuídate de los disc-jockeys
que mandan saludos al aire.
A mediados de los noventa
solo suenan tristes canciones.
The world I know, Collective Soul.
Everybody hurts, REM.
Tonight, tonight, Smashing Pumpkins.
Recuerda cuando los murciélagos
iban a morir hasta tus sábanas.
Dormías
con una mina antipersonal
bajo la almohada
y en tus pesadillas
no podías moverte…
pero luego te levantabas
y bajabas desesperadamente
las escaleras de un hotel
y terminabas disparando
con pistolas descargadas
sobre tus enemigos.
No cometas el error
de culpar a otros
por lo que han dicho en tus sueños.
Si quieres verte en un espejo
en el que nadie se ha mirado antes,
escribe un poema.
Y no te decepciones
si no regresas acompañado
a la ciudad de tus sueños.
Solo recuerda:
Al final del poema
nadie te espera con una medalla,
al final del poema
solo están las cosas que no hiciste.
Al final del poema hay un muchacho:
en un mapa desplegado sobre la mesa
está trazando los rumbos imposibles que nunca seguirá.
Y los sueños, sueños son
para mis hermanos Alberto, Ofelia y Olguita
Soñé con mamá. Yo estaba en la azotea de la casa de San Miguel viendo la noche, cuando la faz de la tierra se curvó extrañamente. A pocas cuadras de distancia, a la altura de la Iglesia del Corazón de María, apareció la Torre Eiffel de París.
Cuando mamá se enfermaba, yo subía a la azotea. Desde allí, como quien desde una balsa lanza una soga hacia el muelle, yo extendía mi mirada hacia la noche. Me quedaba viendo los techos apagados de las casas vecinas, las cúpulas de las iglesias medievales, la solitaria medialuna del parque japonés. Miraba las estrellas y las estrellas, parpadeando, parecían mirarme.
Pero esa noche cualquiera que hubiera caído en mis sueños hubiera visto la torre Eiffel dominando el cielo de Lima. Una monumental estructura de 6,300 toneladas de hierro forjado y 300 metros de alto. La gente hacía cola, subía por los elevadores y se detenía en las plataformas a contemplar el manto de luces que se extendía sobre la ciudad.
Bajé corriendo las escaleras, entré al cuarto de mamá y se lo conté. Le dije que resistiera, que no se durmiera sin antes haber regresado a París. Ella me miró sin decir nada, hizo un esfuerzo y se levantó de la cama. Y juntos fuimos a visitar la torre, como simples turistas. Ella vestía chaqueta y pantalón negros, una bufanda rosa y su cartera Nina Ricci. Yo quería conservar los pequeños charcos del pavimento, aquellos en donde mi mamá y yo nos reflejábamos con el fondo de la torre encendida.
Ese fue el sueño. Discúlpenme hermanos si no tengo más detalles. Solo recuerdo que, bajo uno de los pilares de la torre, comprábamos postales de los lugares donde habíamos estado; examinábamos las camaritas ópticas, esas que proyectan vistas de monumentos históricos, y escuchábamos las risas de la montaña rusa de un parque de diversiones vecino. Desperté como golpeado por una honda tristeza, justo cuando leía en una de las postales algo que antes había escrito muy seguro de mí mismo, y hoy ya casi ni recordaba: Algún día regresaremos juntos.
Ballenas que se suicidan
Terminada la noche en los bares, las niñas buenas regresan a casa. Se quitan el maquillaje, dejan sus ropas ahumadas en la alfombra y se acurrucan en sábanas como océanos oscuros. No las despertemos: están soñando.
En la profundidad de sus mentes, el curso de las ballenas jorobadas –guiadas por Antares y otros astros reflejados sobre el agua– está trazando una criatura inconmensurable y aterradora: la constelación de Escorpio.
En cambio los hombres que se han quedado hasta tarde en los bares, se han perdido. Son como los navegantes que no encuentran en el firmamento a la Estrella Polar. En medio de la noche, en medio de las aguas, no saben cómo regresar a casa.
Los hombres que se han quedado hasta tarde en los bares ya no sueñan con ballenas. Pero si volvieran a hacerlo, las verían varadas en la orilla, luchando por regresar a un hermoso mar estancado. Porque nadie es feliz allí donde lo han arrimado las circunstancias, las medialunas negras y el veneno.
Entiende eso y no le guardes rencor a nadie si una mañana despiertas con mil respuestas equivocadas y lágrimas en los ojos. Escucha las mentiras y las verdades de los hombres, pero no creas todo lo que te digan. Y no vayas por los bares deteniendo a las personas porque crees haberlas reconocido en uno de tus sueños.
Ama lo que queda de tus recuerdos: un perfume enredado en el viento, la sirena de los bomberos atravesando la medianoche, un ángel dormido al pie de las iglesias. Y en lo posible apártalo de los bares. Porque pasadas las doce, bajo cada vaso de la barra se esconde un escorpión.
Acordeón en el metro
Estación Bir Hakeim.
Suena un silbato.
Se cierra ruidosamente la puerta del metro.
Empieza el viaje.
Cada uno va a lo suyo.
Una joven llamada Ulrike
se delinea las cejas,
es babysitter,
sueña con cambiarle los pañales
a su propio bebé.
James Dean lee una historieta.
Monsieur Castagnet va distraído,
abrazado a un arreglo de claveles.
Un tipo flaco, de esos que entran en el metro,
se ha calzado al pecho el acordeón.
Empieza una melodía que quiere ser alegre.
Pero ese hombre está demasiado flaco.
Todo lo que haga resulta triste,
desesperanzador.
Ulrike piensa en su futura familia, no tiene
intención de dar propina.
James Dean ha dejado de leer,
cuenta unas monedas.
Monsieur Castagnet sigue el ritmo
con callada melancolía y piensa
en su vieja mujer,
que meses más tarde morirá a causa
de una burbuja de aire en la sangre.
El vagón da una curva cerrada,
y con un agudo chirrido
se interna en la boca del túnel.
Oscilan las luces.
Nadie dice nada. Ulrike, James Dean,
Monsieur Castagnet: los pasajeros
–cada uno a lo suyo–
observan a través de la ventanilla
las fugaces luces subterráneas.
Mientras el metro,
guiado por la voz del acordeón,
desaparece en el fondo del túnel.
Diciembre, 1987.