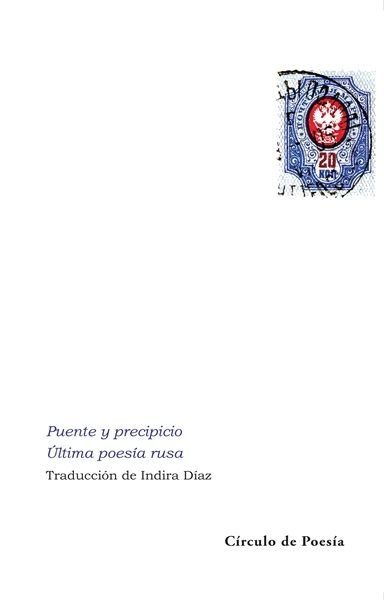Presentamos algunos textos de Darwin Bedoya (Perú, 1974). Es profesor de literatura y editor. Ha publicado los libros de poesía Los caminos distantes (1996), Escrito en trance (1997), Jardines del silencio (1998), Yarume, primera edad del silencio (2004), Mi padre ojos de caballo (2010), Leve ceniza (2010), Terminal terrestre (2011), Cuaderno de ceniza (2012), El libro de las sombras (2012), Oscura ceremonia (2015), El lugar donde orina un animal (2017). Miembro permanente del Consejo Editorial de las revistas de literatura Pez de oro y El Katari. Entre sus logros cuenta con reconocimientos literarios nacionales e internacionales por su obra poética y narrativa, entre los más recientes: Primer Premio Nacional Horacio por su libro de microrrelatos Bosque de luciérnagas (Microcuentos, 2011), Primer Premio Copé Internacional de Oro por su poemario El libro de las sombras (Poesía, 2011) y Premio Nacional Horacio por su poemario El lugar donde orina un animal (Poesía, 2015). También ha publicado varias compilaciones y colecciones de poesía y narrativa, entre las que se puede mecionar la ambiciosa muestra de poesía Hijos de puta, 15 poetas latinoamericanos (2011). Actualmente dirige el Taller de Creación Literaria La tribu de los espantapájaros. Recibe visitas en su blog: http//darwinbedoya.blogspot.com
FRAGMENTOS
—VOY A EMPEZAR UNA LEYENDA: EL PRIMER CABALLO SALIÓ DE LA BOCA DESDENTADA DE MI ABUELO. Era el turno de los relámpagos, el esplendor de las ánimas. Era el momento exacto en que la leña se acrecentaba haciendo chispas sobre esta costumbre de ceniza. Era mi primer sueño tocado por la lluvia y me vi enterrando toda mi edad bajo la sombra de las higueras.
—Entonces nadie sabía que ese caballo nuestro, antes de nacer, ya tenía nombre, tal vez por eso siempre estuvo desgastando por el mundo sus herraduras de rocío, quizá por eso todavía se le puede reconocer por el fulgor de su crin y sus patas de color blanco. El nuestro no fue un caballo impuro ni ajeno, sigue siendo un caballo que goza con su sed y con la eternidad. Este caballo nuestro tiene la estirpe de la velocidad cuando reaparece espumoso desde la niebla. Nadie sabe que goza pisoteando la hierba que crecerá con la tierra de sus huesos. Nadie sabe que este caballo siempre estuvo llevando en sus lomos un ramo de flores con los nombres de sus muertos.
—Fue por aquellos tiempos: había algunos astros tullidos que quisieron enseñarme a morir en la más completa serenidad. Luego, casi antes de despertar, supe que en los ojos de los muertos también se incendiaban hierbas blancas como todas las cosas que arden en el universo. Voy a seguir con esta leyenda: en el comienzo yo aún practicaba el idioma de la lluvia; sin embargo, después de haber conocido el ritual de los pájaros, sólo después mi canto se dedicó a cubrir de flores los rostros de la ausencia.
—Ha empezado a caer ceniza de un sueño conocido. Todavía puedo escuchar el sonido de cucharas cayendo por todo el camino. Tengo la imagen de las polvorientas lluvias que me fueron dando la herencia de las aguas que nunca tuvimos. Por eso, como si no importara el tiempo, todavía puedo ver a mis hermanos entonando oraciones sobre los sauces de Río Piedras. Son siete las tinieblas que llevan mi sangre, sentadas sobre un tronco de guarango mueven sahumerios de huesos polvorientos.
—NADIE SABE QUE YA SE HA IDO EL PÁJARO ABSURDO QUE ANIDABA EN NUESTROS OJOS. Nadie lo ha visto posarse en los guarangos del espanto entonando la música oscura de las constelaciones. Nadie lo ha visto perderse —en la medianoche— dentro de las altas estrellas. Nadie pudo presentir su sombra rociada sobre la hierba de la noche. Ahora vuelan tinieblas de humo. Lejos, muy lejos, aún tiene esplendor la lluvia que siempre estuvo escardando las malas hierbas, el alba, las flores, la ceniza y el sol.
—Voy a hablar de los ojos que supieron moler nuestras distancias. Voy a hablar de las aves de escarcha que se hicieron ceniza. Voy a recordar aquel nombre que se dedicaba a soportar el cielo. Quiero recordar esa sombra que en las noches cuidaba nuestro estanque de agua. Quiero mencionar el brillo de la sangre de aquel que se iba caminando por sobre los yaros del cerco espinado de nuestra casa.
—MIENTRAS HABLO, TAL VEZ LA VIDA SEA UN CORAZÓN OSCURO PUDRIÉNDOSE EN EL MISMO ESTANQUE, PERO ESTA VEZ SIN AGUA. Mientras hablo, sé que hay alguien adivinando la oscura transparencia de mis párpados y aquel sueño que tenía que ocurrir tarde o temprano: mucho tiempo después, entre los cuidadores de la niebla y los puñados de candela, podremos contemplar al único perro que vivió casi mil años en este reino; entre aullidos, se dedicará a desenterrar su último hueso para enterrarse en su lugar.
—PUEDO HABLAR DE LAS LECCIONES QUE ME ENSEÑARON A SENTIR MIEDO DE LA LEJANÍA. ALLÍ APRENDÍ A DERRAMAR HUESOS POR LOS CAMINOS. Me acostumbré a contemplar mis velatorios durante una semana entera. Esos días fueron los que nunca había pensado. Mis hijos —los tres niños— estaban sentados a mi lado. El que siempre se sonreía, intermedio entre sus dos hermanos, lloraba sin control y quería tomar mis manos entre las suyas. El mayor me hablaba muy despacio y les demostraba a sus hermanos la certeza de que para la noche nos volveríamos a encontrar. El menor de todos, como si no supiera nada, se acercaba hasta mis huesos para darme un beso en la frente y hacerme sentir la muerte en la claridad de sus ojos. Yo mismo les había dicho que llevaría conmigo, a la batalla, mi sangre enarbolada. Pero ya lo pueden ver todos, los niños no quieren estar sin mí. Nuestra casa se ha vuelto tan interminable que incluso el sol no tiene el poder suficiente para llenarla de luz. Dentro de estas paredes de adobe hay una banca, el único sitio para sentarse en el inmenso espacio infinito que no puede ser llenado por ninguna luz. Muy cerca de nosotros empieza a reinar la espesa oscuridad. No se alcanza a ver el techo de calamina, tampoco se ve ninguna pared, a excepción de la columna de adobes donde está ubicada la ventana. En el suelo, en medio de las tunas y los higos, todavía descansa el recuerdo de un perro viejo —una vez pudo haberse llamado Tumbacerros—, duerme sobre un cuero negro de cabra, encima de su piel empolvada algunas pulgas yacen muertas de sed, al costado de este perro muerto de hambre hay una distancia que se acrecienta. Hay flores que alguien ha dejado en la madrugada. Hay una presencia que se olvidó de avisarnos que nuestros ojos poseen lágrimas; recién ahora todos se han dado cuenta por qué, de tarde en tarde, cuando al fin logramos recordar nuestros nombres, lloramos desconsolados y no hay alguien que lo sepa. Aquí todos los días pertenecen a nadie. De la nada llega la noche y todos descolgamos de la pared uno que otro amuleto. Y colgándolos de nuestros pechos, nos hemos sentado sobre la grama, entonces logramos ver cruzando el río, las sombras que un día nos pertenecieron.
—NUESTRO PERRO DEFINITIVAMENTE SE LLAMA TUMBACERROS. ÉL HA CREADO ESTE SILENCIO EN LA CASA ENTERA. Él ha inventado los caminos llenos de sombra. La desnudez con la que brillan esas negruras nos abre la boca y nos despeina el cabello. Y supimos que nuestros ojos resplandecían. Un fino polvillo, remedo de lluvias pasadas, se hacía barro sobre el camino de nuestros pies descalzos. El frío resplandor de unas pocas estrellas hacía la decoración, sin titubeos, de aquel cielo ceniciento. Alguien llenaba de agua turbia un balde. Alguien subía suspirando la quebrada que encaminaba a nuestro estanque. Allí, en la cuesta, comenzaba el sueño de las casas abandonadas, amarillas. Hoy todavía en el fondo del estanque se puede escuchar el eco de unas cadenas oxidadas arrastrándose y reclamando atención de los que ya no están. Pero lo más inequívoco es que cuando esta noche termine de llover, el polvo será un collar de huesos. Las aguas del estanque quedarán tiesas, no se agitarán, y ese lugar solo alcanzará a ser un sueño ido, y la humedad un montón de silencio lamido por Tumbacerros, el buscador de huesos.
—Después, cuando todos estén dormidos, veré llegar lentos, muy lentos, a este lugar de nadie, a las sombras que nos abandonaron, vendrán con el viento, algunas traerán víveres, otras intentarán preparar los fogones para encender el fuego. Otras estarán vigilantes de las espesuras y sonidos de carrizos rompiéndose. Seguramente alguna percibirá el horizonte para no perder a las huellas de los árboles y los pájaros que anuncian las llegadas. Y habrá siete perros —hijos de Tumbacerros— que buscarán comerse las migajas que irán cayendo de unas manos huesudas que nadie podrá comprender.
—EN ESA NIEBLA PODRÍA ESTAR YO, DISFRAZADO DE PÁLIDA CENIZA, sentado en mi banca de adobes. Peinando una larga cabellera, remojando mis uñas en un plato de barro grasiento que un día vi usar a mi abuelo. Nadie sabe, pero esas sombras aún me reconocen entre la niebla. Me miran y saben que oculto algo en mi pecho. Sonrío con mi boca desdentada. Y ahí, en ese momento descubro que todo esto estaba escrito en los sueños de aquel primer caballo. Y termino por comprender que la próxima vez habrá que desaparecer también a las sombras.
—Muchos años después alguien llamará a la puerta de nuestra casa. Asomará sus huesos, tímidamente, por la ventana final, y le dirán que todos están muertos. Y que ha llegado tarde. Y que se vaya. Entonces él insistirá. Nadie abrirá la puerta, sólo se podrán escuchar voces que no querrán salir a hablar con ese alguien, aunque todos sabrán que hablan de mí. De mí y de alguno de los que están en esta casa que ahora se esconde debajo de un montón de escombros. Volverá a sonar la puerta. Los nudillos de quien golpea la puerta parecerán sangrar y aun así la puerta seguirá teniendo ese sonido que anuncia que alguien ha venido otra vez y que no se irá.
—DESPUÉS, TODAVÍA SE PODRÁ SENTIR EL OLOR DE UNA MUJER QUE TODOS CONOCIMOS POR SU NOMBRE ANTIGUO COMO UN PEDAZO DE NIEBLA. Ella abrirá la puerta de carrizos y hará una seña. Sin comprender ni preguntar, alguien estará detrás de ella. Al otro lado de la pared de carrizos se podrá escuchar el llanto opaco de otra mujer. Nadie hablará una sola palabra. No sé por qué ahora que levanto la mirada puedo saber que esa mujer, por su dolor, siempre quiso entrar en esta casa, me doy cuenta de sus ojos casi enterrados por el polvo de sus años caminando. Tiene el cuerpo delgado, sin formas precisas, me recuerda a las ánimas que habitan nuestro estanque. Nadie puede ver cómo se mueven las ondas de su cabello oscuro. Algo de ella tiene un olor a huesos y a distancias que todos al fin hemos olvidado. Hay algo en ella que me dice que nunca más volverá si ahora se va. Algo me dice que es ella la sombra que dejamos sin enterrar, igual que sus crías.
—LOS PÁJAROS QUE HABITAN ESTA AUSENCIA se acercaban hasta nuestros huesos para morir en el calor de nuestras manos. Ahora solo han quedado plumas sostenidas por múltiples sueños. Hay una sucesión de cantos huecos. Hay casas derrumbadas, ocupadas por catres sudorosos, oxidados y percheros apolillados. Hay arañas colgadas en las esquinas del techo. Hay rastros borrados en la pared. Hay sueños dormidos en ese catre sudoroso. Hay rastros del lamento de aquella criatura que recorría las calles como un ave puesta en libertad y era entonces cuando el lugar desaparecía junto con todos sus muertos.
—ENTRARÉ CON EL CORAZÓN ARRUGADO Y LOS GENITALES EN LOS OJOS, POR ÚLTIMA VEZ, A ESTA CASA NUESTRA. Las palabras me saldrán cada vez más débiles, desde ese sitio donde nunca debimos estar. Esperaré ver detrás de la puerta de la casa a esos tres hijos míos que fueron arrastrados por un huracán. Todavía llevaré conmigo un mapa de ceniza entre mis manos. La neblina se esfumará como nunca antes. Veré el interior de la casa despejado y con el halo de tres ausencias, listas para ser olvidadas nuevamente, tal vez a la espera de alguien, tal vez una sombra de sombras, con el arrugado corazón que late en la oscuridad de una puerta cerrada, entraré.
(de Cuaderno de ceniza, Grupo editorial Hijos de la lluvia, 2012)
Yo arrastré tu ataúd por un desierto de salamandras y escorpiones. Siete días con sus noches anduve manchando la tierra con el color de nuestra sangre. Y al fin llegué hasta la sombra del níspero que tú sembraste. Allí cavé un lugar para tus huesos, padre. Y fue en la ausencia del sol cuando supe que tus ojos se apagaron el día en que cientos de guerreros amanecieron colgando de tus labios. Desde ese día los pájaros no han dejado de cantar, por eso ahora en nuestro reino crecen enredaderas y helechos púrpuras. Por eso mis palabras hacen de este reino un puñado de ceniza esparcida. Porque te debo a ti esta sangre que recorre mi cuerpo ya sin ningún veneno. Ahora nadie cerrará tus ojos de caballo, tu mirada como un campo de leños ardiendo, tu mirada que alguna vez quiso anegrarse y que ahora nombra endechas y profecías.
: Aquel día, como si aconteciera la muerte de un dios, deposité los sueños del hombre sobre su pecho aún sangrante. Puse también, entre sus manos, un poco de maíz fresco para que no padezca hambre en su galope hacia otro silencio. Y muy cerca de su pecho, con el fin de mostrar al espíritu del viento que fue un tipo como ningún otro, dejé envuelta su ropa color arcilla y sus sandalias hechas con piel de hurón. Después, antes de abandonar su tumba, corté mi larga cabellera y la puse a sus pies, quise estar seguro de que guiaría su alma hacia el lugar donde, no obstante las tormentas y diluvios, viven los hombres de su estirpe. Y para señalar su tumba, amontoné quijadas de caballo, palos quebrados, hojas de higuera; quise poner una señal para que cuando su alma y otros caballos galopen por allí, sepan de la ruta más allá de la vida. En ese lugar, estoy seguro, todavía será un paisaje lento y lechoso. En las noches oscuras como esta, aún empezará a enredarse entre los cabellos polvorientos de sus muertos. Seguramente que sus ojos coronarán lo que queda de la esperanza, porque cada noche lo sueño tan lleno de contento que cualquiera diría que no es él.
: En ese alejamiento interior me puse a tantear lo improbable. Sin pensarlo siquiera, comencé a contemplar la distancia y logré saber del crecimiento innecesario de los pastos y los territorios del hombre; mis palabras de barro excedían. Desnudo en la sombra, recosté mis huesos sobre un cúmulo de chojas y hierba reventada; enmudecí. Entonces pude oír de la boca desdentada de mi abuelo: Hubo un tiempo en que nuestros muertos permanecían entre los vivos. Danzaban y bebían su muerte como si nunca fueran a terminarse. Algunos hablaban y callaban sentados sobre un trono de huesos. Ordenaban agua desde un reino de piedras y ceniza. No estoy hablando aquí de la muerte o la inmortalidad; estoy hablando de un animal que rebalsaba sentimientos. Un animal gris, solitario y silencioso; llevaba una corona en la cabeza. Ese descomunal incendio, mi padre: un caballo sin riendas brotando del fuego. Un animal gris al que de cualquier forma le sobrarán todas las edades juntas. Un rostro indefinido mezclándose con los paisajes del lugar. Caballo inmóvil durmiendo en tanta sombra, mi padre.
: Ahora es cuando empiezan a crecerte los muertos de todo este lugar. Quizá por eso me he vestido de incertidumbre y abandono, porque quiero que sepas de qué estoy hablando. Ahora es cuando los pájaros amanecen chamuscados en tu bosque. Este es el tiempo en que empiezan a crecer flores en cada hueso tuyo. Esta es la hora en que se suspenden los días dentro de ti. Entonces reescribo todos los silencios que me dejaste. Y aquí, justo al alcance de nuestras manos, la sombra de la soledad se hace polvo en tus axilas. Entonces lloro para desplumar los cientos de pájaros que ofrendaron su vuelo por ti, con ellos construyo ceniza emplumada para envolver mis manos. Y tú, con la certeza de que nadie trenzará tus cabellos ni pulirá tus huesos blancos, enciendes las hogueras en las quebradas y las colinas. Lo sabes bien, estos son los lugares del silencio, aquí está el templo de agua que se va deshaciendo. No olvidarás que tú me diste el vacío de la duda. Sé que tendré que quedarme aquí, en estas tierras de olor reconocible. Aquí tendré que conjurar tu sombra bajo este último cuerpo. Aquí dejaré atadas a la misma estaca, aquellas lágrimas que no quisiste secar con tus manos. Sólo tú sabes lo que puede significar el rastro del llanto en mis ojos. En tu misma muerte estaré viéndote, ese será mi único modo de tener un trato contigo. Mira bien la ropa que me he puesto esta tarde. Sabes perfectamente, Señor, a quién pertenecían estos mantos de arbusto y también sabes de qué te voy a hablar ahora mismo.
[…] Este montón de huesos brillando en la noche. Estos dedos de humo que van poblando tus sueños. Estas palabras antiguas confundiéndose con la ceniza, estas piedras que van rodando por tu camino; todo esto se ha vuelto una ruta de salamandras que corren hacia un reino que ya se hizo polvo hace tiempo, demasiado tarde para volver a soltar las aguas del río que nos daba de beber. Hablo de tus barbas de ochocientos días sin cortar. Hablo de tu ternura, esa que cabía en una sola palabra tuya, y que tal vez por eso sea para siempre.
[…] La última vez que estreché tu mano, dejaste que la lluvia lavara mis ojos. Dejaste que mis manos tomaran un durazno de esa mesa que nunca existió. Consentiste, padre, que mirara el cielo y que unas tiernas avecillas cayeran desplumadas y oscuras en tu lecho tibio. Si te hablo de nuestro reino, así como me ves, cubierto de saliva y espuma, es porque aún conservo tu silencio en mis manos, y como nunca, importan mucho nuestros corazones, caminando entre el pasto, las flores, la sangre; pero caminado hacia el lugar donde lavaremos nuestras penas. Tus palabras sólo existen como un sueño, como un repentino presagio. Nadie respira cuando dejo estas endechas sobre la humareda que provocan las trenzas de mi madre. Es el humo el que te persigue a donde estés. Tus palabras no eran solamente para hablar. La corona que tengo en la cabeza es el recuerdo más brillante que guardo de ti, es la imagen que no se desgasta, tu presencia que velaba mis sueños. La más delgada palabra que camina por los corredores del palacio sin nunca encontrarte. Mira hacia la entrada del reino: pedazos bermellones de excremento brillan en el patio. Tus enemigos se alejan tristes porque el silencio de tu voz supo callar como el viento y la manzanilla. Hoy sé que hallaré consuelo durmiendo con las puertas abiertas de nuestro reino. Tal vez la ausencia y yo hablemos el mismo bosque. Porque hubiese querido espigas de trigo y vino en tu frente, pero ahora gobiernas en el calor de un gran harén de hembras, eres un dios de otra parte, quizá por eso haya una colección de cuchillos pensando en tu pecho. Y quizá debido a eso sea comprensible que este luto de las danzas todavía esté tiritando por ti. Hay un piafar de caballos en los caminos largos que nos aguardan. ¿Es acaso éste un galopar y desbocarse de caballos en las cuestas? Hay una rienda suelta donde falta tu mano. Hay un centenar de ijares y espuelas que huelen a madrugadas. Un estribo de plata reclama el peso y la fuerza de tus pies. Hay alguien que reclama tu perfume de alfalfa por estos caminos pardos. Lejos, una mujer quema las arpas, rompe sus brazaletes, entre los relinchos de caballos a la orilla del río, quiere hablar, dos ánimas sombrías la abanican con mantones amarillos. Es una flor que sangra desde ahora. Es una lejana mujer.
(QUE DUERMAN PARA SIEMPRE LAS LIBÉLULAS QUE VOLABAN INCIERTAS EN EL FONDO DE SU CORAZÓN.)
El tiempo se desgasta lentamente cuando recuerdo sus sienes blancas y su barba tupida. Su voz aún mueve los arados y las cosas buenas de nuestro reino. Nadie sabrá cuántos pájaros han muerto en el jardín. Tampoco podrán escuchar sus palabras confundiéndose con el galopar de mil caballos desbocados. En esta tarde de neblina y silencio negro, vuelan bandadas de lechuzas hacia las retamas, allí guardo las sandalias ensangrentadas de mi padre. Lechuzas como un velo de muerte, sus silencios no pueden volar solos, no pueden vivir solos. No morirán solos. Mañana habrá una colección de nidos sombríos en el centro de sus sandalias. Mi padre será el silencio para siempre. Nadie sabe los secretos que él ha guardado en el armario de cedro. Nadie sabe lo que esconde en los bolsillos del suéter gris que usaba en invierno. Nadie sabe por qué los corredores principales del reino todavía huelen a incienso y mirra. Nadie sabe de sus manos arrugadas y del polvo que raspa sus ojos. Nadie sabe que antes de recorrer ese camino, él era el camino.
Éstas fueron las únicas palabras que alguna vez le oí decir: LLEVAS UN HERMOSO ANIMAL DENTRO DE TI. NUNCA SUELTES EL CIELO QUE AHORA GUARDO EN TUS MANOS. Alto y duro como un trozo de lloque, mi padre abrigaba su reino como un cóndor su nido. Entre los cactus descansaban su grito y sus ojos. Cada nuevo día despertaba cubierto de rocío. (MI PADRE ERA UN TROZO IMPORTANTE DEL AMANECER.) Al ver salir el humo de los pastos y notar que las lechuzas vuelan en silencio, pienso que mi padre no volverá jamás, su sombra, niebla errante, cubre estas palabras. Las riendas que se arrastran en la comarca se confunden con la polvareda. Siento que al amanecer un aguacero inundará mi corazón. Hace ya mucho tiempo que nuestros huesos permanecen esparcidos en el baúl de cedro que celosamente cuida nuestro perro guardián, allá en la casa de la mamagrande. Será por eso que esta noche sacudo con desesperación la ceniza y la polvareda que pretenden envolver nuestras palabras, esas que aprendieron a decir ternura sin el mayor esfuerzo. En las aguas del río que marcan el más grande límite de nuestro reino, allí cortaré mi frente y haré que mi sangre alcance los pies de mi padre. Entonces habrá un nuevo territorio y será poblado por extraños animales. Entonces estas aguas dejarán de ser rojas. El nombre de mi padre significará eternidad. Estará escrito sobre el agua y el cielo y en los silencios de estas palabras. Cada vez que hable de mi padre, la muerte sabrá encogerse en algún lugar de los establos. Ahora debo enterrar en la ceniza la luz de las candelas que brillan en la punta de los cerros. Si él supiera que el silencio hace flores esta tarde en que cruzan pájaros viejos entre los sauces. Si él supiera que pienso estas cosas sentado bajo la sombra de un níspero enorme. Si él supiera que hubo un tiempo en que no creí que era mi padre. Una mañana vi claramente que salían astros de los ojos del Rey, entonces dije: mi padre es Dios. Desde ese día solía verlo en las noches inventando estrellas, fraguando la perfección de la muerte. A veces, cuando las lluvias se alejaban, yo lo veía trazando oscuras nubes. Ahora hay sequía y polvareda en nuestro reino. Si él supiera. El ruido de estas palabras no despertará sus ojos, sólo su nombre, casi como aquella leyenda del Rey y la muerte.
Mi mujer, con sus ojos habitados por el llanto, esta noche se ha dedicado a indagar en un espejo rajado las ruinas de nuestra sangre. ¿Habrá olvidado esa nocturna costumbre de sembrar flores recién cortadas en la tierra seca de las colinas lejanas? ¿Habrá olvidado que hay estacas por todo lado, estacas de los huesos de su padre y del mío? Al frente del sitio con estacas, se puede ver dos jardines, cada uno con flores diferentes, separados por un cerco de huesos amarillos, los últimos que conservábamos de los hijos que una vez nos dejaron para siempre. Por eso, a esta mujer que muchas veces me amamantó, la tomo de la cintura y le ofrezco un vaso con vino, y antes de beberse un trago, me habla de memorias desmayadas y me cuenta sus recientes sueños: el imperio de la soledad, allí donde nunca más volveré a estar. Alguien me convidó a beber de este veneno. Mi memoria va tejiendo olvidos en el vacío. Esta tarde sacaré mis manos que dejé guardadas en un promontorio de tierra negra. Porque amo los huesos de mi mujer, las cenizas de su rostro y su carne y su piel ausente que ya nunca más me volveré a poner. Amo la historia de sus manos adivinando mi rostro. Amo la gloria de haber perdido por ella mi cabeza. Amo la sed que tengo de su sangre. Amo a mi mujer, a esta carne de alma sin edad y sin tiempo que se pasea en la escarcha. Amo esta nada que me recuerda todo, precisamente ahora que el tiempo se quiebra en mil pedazos y ella necesita morirse conmigo, quizá por última vez.
Descendiente de hombres que nacieron entre cóndores y lagartijas. Tengo que decirlo de una vez por todas: vengo de un lugar de lugares llamado Omate. Dejé atrás un valle habitado por cernícalos sedientos desde hace millones de años. Dejé atrás un paisaje que me hizo sentir a mí mismo como un sueño, una breve historia, un suspiro; anómala ave de paso con tatuajes en los ojos. Descendiente de hombres que nacieron entre salamandras y escorpiones. Algunos caballos, otros pájaros. Quise tener un sólo descendiente, pero me nacieron muchos hijos, algunos vivos y otros muertos. Pese a una rara intensidad que a veces, como un volcán, ardía en mí, hasta que al fin pude ver ese reflejo en los ojos de mi mujer. Cada mañana me despierta el sonido de la perplejidad. Me despierta a mí que no tuve voz porque siempre amé el silencio. Mi mujer era mi palabra hablada. Sobrevivo con ella desde hace muchos años en esta región donde crecen los últimos jardines y arriba, más allá de los terraplenes, aún vuelan negros cernícalos, escriben con una rara pasión, nuestros nombres en el cielo. Y es un recuerdo tristísimo esta soledad. La muerte: la suma de tantos días sin dormir. Aquí cerca está el río donde me ahogué una tarde, nadie lo sabe aún. Un camino blanco, un caballo, un llanto. A veces un árbol derrumbándose. A veces el corazón de mi madre cayendo en un fogón. Allá lejos el olvido. Los caminos, el dolor. A veces, asomado a los muros del reino, yo, humilde cazador de relámpagos y Rey de estas tierras, habitante de la noche y el silencio, a veces presiento un extraño laberinto que se extiende allá abajo. Puedo ver desde aquí algo oscuro allegándose hasta las carnes de mi pecho. Ocurre entonces otra vez el desconsuelo: cada tarde, después de la lenta y angustiosa caída del sol detrás de nuestro reino, le pregunto a mi hijo: ¿En qué altar dejaste tus oraciones?, ¿dónde los candiles?, ¿dónde las doncellas?, ¿dónde nuestros caballos? Y nadie contesta. Sólo puedo ver, a lo lejos, mi cuerpo grisáceo, sentado a la sombra de mi cadáver.
He visto pasar esta tarde un bulto oscuro por los caminos más lejanos del reino: he pensado en la muerte. A pesar de que en los ojos de mi mujer llovía a cántaros, sé que nuestro amor no morirá ahogado. Un fuego ancestral y un veneno acarician mi pecho. A lo lejos se pierde el murmullo de una oración triste, como si la muerte cantara, entre cascos de caballos. Perdido el sol entre las chilcas, sólo sé que alguien viene y no tardará en dar conmigo. Sólo ante las suplicantes y dolientes palabras de mi mujer, he ordenado postergar esta noche para otra fecha. Yo mismo he dejado mi puesto de guardia principal y he llevado el fuego de las antorchas. Me acompañan mi serenidad y mi corazón como armas. Dejo con mi mujer y mi hijo una columna de higueras, un ramo de crisantemos, algunas promesas y mi silencio resplandeciente en sus manos. Anillos. Rosarios. Coronas. Flores. Las postradas mejillas de mi reina guardan para siempre mi última sangre. Imagino pájaros en su larga cabellera. Percibo rocas y árboles donde un mogote de ceniza asciende hasta nuestros labios. Esa es mi resuelta pasión del presentimiento. Tal vez por eso anoche deliré cernícalos extraños, como una k´encha sobrevolaban las próximas sepulturas de aquel sueño mío que siempre me despierta. Aquella sombra que resplandece crepúsculos es mi hijo, cruza por los jardines con un candil en la mano. Lleva siete gatos en un costal. Una niña extiende su mano buscando las mías, de su ombligo brotan extrañas flores: el aire, los gatos. El silencio. Ojalá el hambre no asome a interrumpirnos ahora que todos empezamos a morir. En otras noches más oscuras, supe que nuestra respiración inventaba ruidos de pisadas y sombras. Y los centinelas me decían: alguien ha dejado entreabiertas las puertas del reino. Ahora, enmudecidos mis labios por el peso de las penumbras que todos imaginan, cavilo en los terraplenes mientras un manto de palabras abriga mis enfermos huesos. Un rumor salmodia en las afueras de nuestro reino. Mi hijo supo que la felicidad no podía ser mencionada solamente por palabras.
Una tarde, en los pasillos de nuestro reino, me encontrará de pie en este silencio. Mientras que mis doncellas, recostadas en la tibieza de sus alcobas, con sus vulvas aceitadas y vellosas, me dirán impacientes: ya es hora. Yo seguiré tiñendo su mirada con mi sangre. Raspados por la niebla, mis ojos se tornarán en una constelación de ceniza que se irá desmembrando inevitablemente. Mi túnica arde junto a las cabezas marmóreas de poetas antiguos. Mis doncellas se han dedicado a limpiar con trapos viejísimos cada uno de mis sueños y de cuando en cuando, hacen el amor con alguno de mis huesos. Creo escuchar gritos y naufragios de barcas negras hundiéndose en mi cuerpo. Estoy condenado a ser la raíz de todos aquellos que sufren sobre mis hombros, esa ceniza que es polvo del polvo ante los ojos del mundo. No puedo ver nada. Vano es el intento de atrapar la eternidad en mis manos. Vano intento en estas manos que amaban y que, extrañamente, aún conservan el perfume del sexo y los pezones de una reina. Creo que alguien contempla desde mí, en los balcones, cómo mi cráneo se abre de modo imprevisto en uno de los muros de mi cuarto. El amor de mi reina y mi fuerza quedarán como un talismán pendiendo en los labios de mi hijo. Yo también parezco un hueso cargando una dentadura. Allí donde el crepúsculo se marcha, otra vez asciende mi cuerpo oscurecido. Este negro impulso de partir ahora, de caer de una buena vez al más hondo precipicio, a la luz que entusiasma mi furioso corazón. Este viejo animal aún camina conmigo. Esta espina que todo lo dice sin hablar. Este montón de huesos es también el sitio por donde pasaron los paraísos mejores, sin descansar. Así como el día en que nací, del mismo modo se libera un aullido de mi pecho. Sólo mi reina percibe este dolor (Alguna vez ella pudo haberme parido). Ahora ordenaré que los centinelas me aten las manos a la espalda y cubran mis ojos con mantas negras o ceniza. Porque muchas veces me sorprendo en medio de la noche, intentando descifrar nuestros rostros verdaderos. Así como nací, veo también, el lugar que ocuparemos mi mujer, mi hijo y yo, el preciso lugar que dominaremos a partir de mañana. Ahora que en mis ojos hay mil diluvios, amargamente me pregunto: ¿Quién soy?, ¿quiénes soy?, ¿quiénes habré sido?, ¿quiénes podré ser?, ¿seré acaso mi propio hijo y ya no lo recuerdo?, ¿seré el silencio en nuestro reino?
Mi canto no cabe en este horizonte. Mi canto cabe en el llanto de la reina y en las palabras esparcidas sobre las pircas de nuestro reino. Esta mañana hemos pagado honestamente nuestras penas. Esta mañana nuestra tierra polvorienta se va volando con un pequeño soplido. Creo que pronto caeré yo también. Pero antes ordenaré que todos puedan amamantar un poco de las ubres de la eternidad, luego quemaremos los jardines. Cortaremos los árboles. Guardaremos las joyas de la reina y todo lo concederemos al fuego, como quien ofrece al tiempo una rosa, roja para siempre. Observo por el ojo de esta aldaba y allí, cerca de la mesa de guarango, es un fémur solitario el que por instinto se encoge por el frío de las horas. Nuestro recuerdo hace crecer enredaderas y helechos púrpuras, y tus lágrimas, mi reina, forman constelaciones y pájaros en mi pecho. En los jardines ha quedado sembrada la memoria que perdí. Esta tarde, mi reina de ceniza, entrevés mi mano alzando el vuelo para señalar nuestro último sitio de descanso. Y más tarde, ciertamente podrás ver mi mano levantando vuelo para irse con los cernícalos, allá donde hay sonidos blancos y territorios que no conocen de fronteras, como quisimos que fuese nuestro reino. Quisiera saber por qué tu pecho se hincha de arrebatos y melancolías. Por qué tu rostro, mi reina, se va tornando en una triste golondrina que desfallece en medio del cielo. Dime por qué tus manos buscan papeles quemados entre la ceniza. Dime por qué, mi pálida muerta, escribes historias interminables, en silencio; estoy seguro, podrías escribir todas las leyendas del mundo, mientras caes del cielo. Un pájaro cenizo se ha puesto a romper las horas muy cerca de tu pecho. Tus manos de leche pura empiezan el ritual de la hora: esta noche habrá música en nuestra alcoba, serás la reina que con ignotas señales escribirá en su pecho el nombre de su Rey. Alguien llenará de oraciones el jardín sin flores. Tus manos arderán para siempre, mientras nos alumbran por estos bosques de huesos y cenizas. Míralas, algunas mujeres se pasan las horas hilvanando nuestros sueños, bordan lentamente nuestra vida sobre unos mantos de colores leves. Mi reina, este es el lugar donde los ancianos buscan a tientas el agua de los pozos. Más allá, en los jardines del reino, nadie sabe, está el lugar donde la garúa pudo encontrar su propio paraíso. Ahora tú, sentada a la vera de estos pozos, comienzas a hilvanar nuestros nombres en el viento. Deja que tus manos inventen, otra vez, mi cuerpo. MUCHOS QUISIERON ENTERRARTE VIVO. QUISIERON SACARTE, COMO UNA CÁSCARA, EL PELLEJO. QUISIERON ESTIRAR TUS TRIPAS AL SOL. QUISIERON DEJAR TU DESPOJO EN EL SITIO DONDE MORAN LAS LECHUZAS. PERO TÚ NO QUISISTE SER ALIMENTO DE NADIE. Estoy seguro que esta noche no volveré a despertar. Llueve ceniza intensa desde hace trescientos días. Ahora sólo quiero que mis huesos florezcan en el lugar donde moran los hombres. Allí donde se recogen hojas de otoño y se festeja la gloria de reunir las horas frías, los días interminables. Donde los niños recogen la leña y las niñas juntan flores en un cesto.
HOY HE COMENZADO A CHUPARLE LOS HUESOS NEGROS A LA MUERTE. Y ELLA, SUTIL Y PREPARADA EN LOS ACTOS SOLIDARIOS, ME RESPIRA HONDAMENTE Y ME HABLA CERQUITA DEL OÍDO. ME DICE COSAS SOBRE UN MONTÓN DE PASIONES Y CADÁVERES. UNA HERMOSA PARTE DE MI REINO, CON LOS BRAZOS ABIERTOS, ES POLVO QUE RETORNA AL POLVO. HOY HE COMENZADO A CHUPARLE LOS HUESOS NEGROS A LA MUERTE. AGUA Y VIENTO SE CONFUNDEN EN MI BOCA: AMARGURA DE OLVIDOS, DESDE HOY.
(de El libro de las sombras, Petroperú ediciones, 2012)