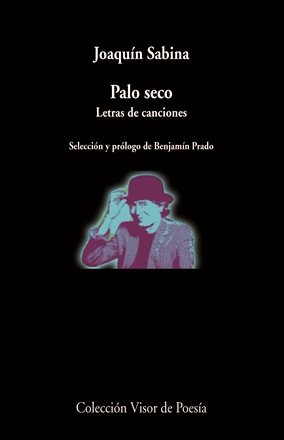Para ver a la medusa de frente basta con mirarla: y no es mortal. Es hermosa y ríe.
Helene Cixous
Hélène Cixous en la introducción a La joven nacida se pregunta “¿dónde está ella?”: la cultura falocéntrica del mundo occidental, el sistema heteropatriarcal en que existimos ha jugado siempre con ideas duales jerarquizadas donde lo femenino está del lado de lo débil, lo negativo, abajo, por contraposición a la fortaleza, lo positivo, el arriba. Ella tiene un sitio de silencio desde el cual es vista por el otro desde aquella construcción que se le ha impuesto donde “nos han inmovilizado entre dos mitos horripilantes: la Medusa y el abismo”. El feminismo ha hecho grandísimos esfuerzos por desmitificar la figura de las mujeres, por mostrarnos a la medusa de frente. Pero no hay una sola voz de la medusa. La escritura de las mujeres no es una y no surge de una sola posición en el mundo. Desde distintos lugares de enunciación, ellas hablan y exigen ser escuchadas, miradas. La medusa está en todos los lugares y su voz resuena, susurra, gime, quema, cura, se aferra, se deja ir y vuelve, hace perdurar su palabra: escribe. Es sumamente necesario unir aquellas voces, leerlas, conocerlas, estudiarlas, celebrarlas. Es indispensable un espacio donde, como en un cuarto propio, sean libres de pronunciarse desde todos los vértices de su creatividad. Aquí un sitio de reunión donde ellas están y hablan.
Presentamos una reseña de Laura Scarano sobre Las manos en la madre, la más reciente novela de Marisa Martínez Pérsico (Buenos Aires, 1978). Poeta, narrador y crítica argentina. Es doctora en Filolgía Hispánica. Esta novela se publicó en RIL Editores.
Marisa Martínez Pérsico nos abre a una memoria compleja y dolorosa en su reciente novela Las manos en la madre, que sin embargo no parece un texto primerizo. Lleva el sustrato de sus luminosos poemarios y su perspicaz escritura crítica y ensayística. La novela nos introduce en las historias de sus personajes (Úrsula y Jorge), entretejiendo la inmediatez del diario, la melancolía de la memoria y la consistente ficción, con un lenguaje claro que elude el hermetismo y la disquisición abstracta. Son retazos de vida que filtran evocaciones autobiográficas, con una meditada alternancia de narradores, puntos de vista y modalizaciones. Nos sumerge en un caleidoscopio de voces que van relatando esa historia que al final resulta ser una ficción dentro de la ficción, en la mejor tradición cervantina. Una historia “fingida y verdadera” (como diría Quijote), que lee ante nuestra vista un personaje ficticio, y que a su vez la deja ir en manos de otros anónimos lectores. Y a ese juego se ve arrastrado el lector real con una interesante vuelta de tuerca en el final.
Pero lo más valioso de esta novela es que rehúye todo el patetismo que pueda significar el tema de una madre golpeada, y una hija como testigo desgarrado e impotente. Con finura y sutileza va acotando ese conflicto tremendo y devastador, afrontándolo desde un lenguaje figurativo, sin dramatismos ni desgarros tremendistas. Es la vida de su madre y su dolor callado; es la mirada de la hija detrás de sutiles telones de fondo; son las manos que abusan de una humanidad desprotegida.
La anécdota argumental es una ventana para descubrir otros tantos atropellos al cuerpo con los que convivimos habitualmente en esta era “líquida” (Bauman) y relativista, acosos y heridas de los que todos hemos sido testigos, víctimas o quizás hasta partícipes. Nadie escapa a la interpelación de Las manos en la madre. Ni siquiera su autora real, aunque nos cautive detrás de sus múltiples rostros literarios.
Laura Scarano
Universidad Nacional de Mar del Plata-Conicet
Argentina
Las manos en la madre
(fragmento)
Está bien que yo era chiquita, pero estaba segura de que la cortina se movía. Sí, ellos estaban detrás. Espiaban. Trataban de escuchar los gritos, empujándose contra la tela amarilla de la cocina. Yo sabía que buscaban adivinar un movimiento indiscreto del otro lado del vidrio, un zapato a propulsión, un velador con alas.
Las discusiones nacían casi siempre en el salón de estar. Entonces, yo me sentaba en la alfombra púrpura de mi cuarto y jugaba con un óvalo de Ford, color azul y plata, que me había regalado mi tío. Me encantaba deslizarlo por las curvas de mi mano, dócil a la manipulación nerviosa, mientras imaginaba que la cortina de los vecinos se sacudía, los pliegues móviles y detrás dos cabezas que se regocijaban con el estallido de la pelea familiar. Seguro que Mabel y Willy hasta llegaron a pegarse pidiéndose silencio para escuchar mejor.
¡Ignorante! ¡Loco! ¡Animal! ¡Hijo de puta! Una serie de pasitos rápidos, forcejeo, un alarido, un grito ahogado, el llanto de mi hermano y yo que jugaba compulsivamente con el óvalo plateado haciéndolo girar con virtuosismo sobre su eje equidistante de bailarina rusa, mamá que abría la puerta y un ovillo de hilo verde se estrellaba contra la pared.
Ayudame a cerrar, ¿la llave?, no está, correr los muebles, golpes en la puerta, salí rata, y yo añoraba salir a cazar luciérnagas con mi primo Maximiliano para soltarlas en la habitación y ver la cara de mamá iluminada por las chispas de colores. ¡Te voy a denunciar! ¡Monstruo! ¡Animal! ¡Hijo de puta! Qué ganas de saltar a la soga y de jugar con el aro, de callar el escándalo con una sonatina de Mozart. Qué ganas de irme con Armando a no sé dónde pero lejos, bien lejos, aunque solo tengamos siete años.
***
Cuando una piensa en Rusia se imagina metida dentro de un tren expreso recorriendo campos de nieve interminable, alguna ciudad fabricada en el confín del planeta donde cada edificio es una cúpula con forma de cebolla pintada de colores llamativos, donde cada palabra pronunciada suena a puteada, a Plaza Roja, a Kremlin, o a esas muñequitas que no faltan en ninguna biblioteca. Sin embargo, no sé qué tipo de zapatos usan las mujeres, si les dan de comer a las palomas en las plazas, cuál será el libro más leído de las tiendas, si hay palomas.
***
En la cocina sonaba un bolero por la radio. Una tertulia espontánea se había congregado en torno a Gloria, que contaba pormenores de los desayunos continentales que compartía con su novio en un hotel alojamiento de Plaza Once. Con mucha parsimonia enumeraba frutos exóticos y jaleas afrodisíacas, explicaba su incursión en el casino y hacía un resumen gesticulado de las películas porno que veían a través de algún canal codificado. Las pensionistas la escuchaban extasiadas como los ratones al flautista de la fábula, con el embelesamiento del primer beso.
Carolina me ofreció una taza de café y acepté el convite, pero la soltó antes de tiempo y me manché la ropa. Todavía conservaba en una mano el pañuelo de papel que me había regalado Guillermo y lo usé para limpiarme el pantalón. Ensucié sin querer también su tarjeta, que estaba en la misma mano que el pañuelo, y terminé tirando las dos cosas a la basura.
Todas hablaban de la cuota del pensionado, se quejaban de que la mensualidad había aumentado un veinte por ciento, decían que era un aumento mercenario. Yo me distraje mirando una mancha de humedad que descubrí en el techo.
Primero imaginé un dromedario con el hocico abierto, que después se transformó en un rinoceronte. Cambié el ángulo de observación y lo que era un par de patas pasó a ser una lucha. Ahora la mancha me mostraba dos hombres que combatían bajo un cielo nublado. Imaginé a Aquiles arrastrando a Héctor por los muros de Troya después de atravesarle el cuello con su lanza y la muralla construida por los aqueos por la que el mismo Poseidón había sentido envidia. Dentro de aquella mancha de humedad aparecían mil formas sutiles que delineaban contornos imprecisos y fugaces, mostrándome dibujos defectuosos. Así, un hombre parecía manco, una recta interrumpida, un rostro sin volumen. Un desfile de carrozas pasó a ser un baile de sirenas; la góndola de un supermercado, una jaula de mimbre; finalmente apareció un grupo de mujeres en una peluquería hasta que la figura volvió a ser un dromedario y yo volví a escuchar la conversación de Gladys y Paulina sobre el regalo de cumpleaños de Valentina.
Me disculpé diciendo que tenía que cosas que hacer. Debía ordenar alfabéticamente un inventario de quinientos libros, por encargo de Hortensia.
***
Jorge creyó identificar la cabaña contigua a las vías desde la que un curioso miraba el tren pasar y Úrsula se maravillaba y urdía conjeturas, pero no descubrió ninguna laguna perdida entre plantaciones de cebada, como había escrito en su diario.
Se acordó de la oficina. “Algo me viene pasando porque pienso muy poco en la oficina. Me estoy purgando. Ya no sueño con las piernas de Paula. Dejó de perseguirme la cara de cancerígeno terminal de Julio García vigilando mi trabajo con sus ojeras verrugosas y su puro mal apagado en el cenicero”.
Lo sobresaltó la idea repentina de que el diario fuera una trampa. ¿Y si fuera mentira? ¿Y por qué habría de ser una trampa? Trató de tranquilizarse: Úrsula existe, figura en los archivos del registro. Gracias a eso ahora sabía que vivía en Monte Grande, en el partido de Almirante Brown. Para más pruebas ahí estaban su letra, las referencias comprobadas, la angustia verídica que irradia su prosa.
A pocos metros de su asiento una mujer amamantaba a un niño. Jorge calculó que habrían estado veinte minutos en la misma posición. Parecían un daguerrotipo estampado contra el vidrio. Dejó de observarlos porque quién iba a entender que miraba por sana curiosidad y no para aprovecharse de la desnudez de la mujer.
Bajó del tren. Se había estudiado el plano callejero de la ciudad para llegar sin dilaciones al bulevar Los Tilos. Monte Grande había dejado de ser un pueblo. De camino cruzaría Belgrano, la calle donde estaba la casa paterna de Úrsula, así que buscó en el diario la página con el número cívico y desvió su ruta para ir a conocerla.
Belgrano 581, la casa de dos plantas, el portón de rejas negras, los canteros donde aún crecían margaritas. Fue como darle un rostro concreto a territorios soñados. Jorge revivió la primavera en la que Úrsula se había marchado con el equipaje al hombro, imaginó al cartero dejando un telegrama, el timbre del llamado telefónico equivocado, los cuartos vacíos. Episodios comunes y corrientes que con solo escribirlos parecían hazañas.
Se encaminó al bulevar y tocó timbre. Nadie atendía. Tocó timbre otra vez. Un chico de unos tres años abrió la puerta jubiloso, como jugando a las escondidas con el visitante. “Que no sea el hijo”, pensó Jorge.
–¿Está tu mamá?
Una viejecita con delantal de frutas pintadas se adelantó hacia él.
–¿Qué necesita?
–¿Podría hablar con Úrsula Wenders?
–Ella ya no vive aquí, pero si quiere vaya a verla al hospital donde trabaja.
Sabía que la casa se había vendido porque estaba escrito en las últimas páginas del diario. La mujer le indicó cómo llegar al hospital y Jorge volvió a ponerse en camino. Planificó los pasos a seguir: “Primero le muestro el diario, a ver cómo reacciona. Le cuento que visité la casa de su abuela, el molino, la residencia Verrière. Las mujeres necesitan que les demostremos grandes sacrificios, como si no los merecieran”. Se preguntaba cómo sería su rostro, su altura, cómo serían sus manos y su voz. “Si no es guapa, debe de ser atractiva. Se necesita una estética especial para contar la vida de esa forma”.
Tenía hambre pero se dijo que ya habría tiempo para desperdiciar en comer. Cuando llegó al hospital, le preguntó a una enfermera de turno por Úrsula Wenders.
–Está en el quirófano. Estará por terminar.
–¿Y qué hace allí?
La enfermera se lo quedó mirando.
–Es médica, señor. ¿Para qué la busca?
–Es que… –balbuceó–. Es un motivo personal. Vengo de lejos para hablar con ella.
Era mejor no adelantarse a las circunstancias así que se acomodó en el único sillón vacío de la sala de espera y esperó a que lo llamaran, como al resto de los convalecientes.
–Usted –lo señaló la enfermera, media hora más tarde–. El consultorio tres, tercera puerta a la derecha. Debe ser breve, en veinte minutos la doctora tiene junta médica.
Mientras avanzaba tuvo la sensación que debe tener un condenado a muerte dando sus últimos pasos antes de iniciar un viaje desconocido, tal vez mejor, tal vez peor, pero seguramente menos ambiguo que la vigilia del calabozo.
El corredor tenía mayólicas en forma de rombos blancos y negros que le recordaron las baldosas de la pinturería donde un par de arlequines había secuestrado a Daniel Azevedo en el cuento borgeano que tanto le gustaba a Úrsula. Pasó la primera puerta, superó la segunda, y estaba por alcanzar la tercera cuando escuchó una tos. “Es ella”, pensó. “Lo que hubiera dado hace días por escuchar su tos”.
La puerta estaba abierta. Se asomó sin hacer ruido y la vio leyendo una revista. Se quedó observándola sin que ella lo advirtiera, pero, al dar vuelta una página, Úrsula levantó la vista y se percató del espía. Su piel era tan blanca y su pelo tan rojo y sus pestañas tan largas y sus ojos tan verdes que, en vez de una mujer, a Jorge le pareció una flor rara, una suerte de orquídea ambulante.
–¿Úrsula Wenders?
–Sí, soy yo. ¡Qué suerte que vino! Lo estaba esperando.
Jorge leyó en su guardapolvo las iniciales bordadas y se preguntó qué habría sucedido en esos años para que tomara una determinación tan impredecible.
–Necesito hablar con usted. Hace tiempo que la estoy buscando.
Úrsula se sacó el estetoscopio y lo apoyó encima de la camilla.
–Siéntese. Puede hablar tranquilo y se dirigió hacia la puerta del consultorio para cerrarla.
“Creerá que soy un paciente y que tengo un problema”, pensó él.
–Lo escucho.