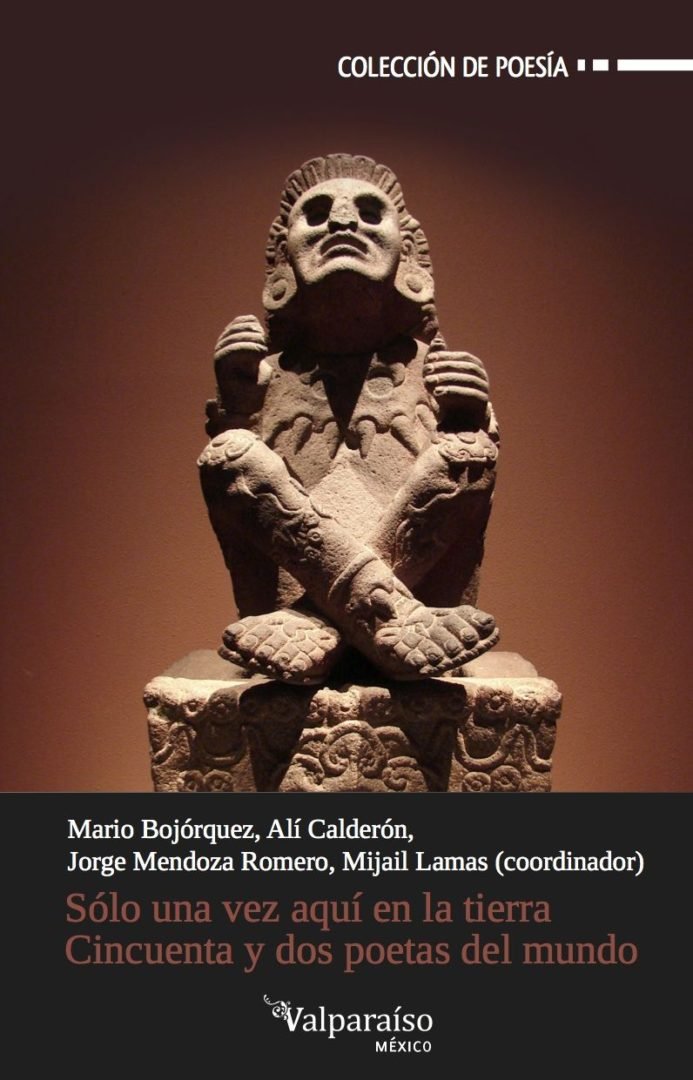Presentamos, en versión de Víctor Rivera, una generosa muestra del poeta y ensayista italiano Eugenio Montale de su libro Huesos de sepia, que se publicara en 1925. Eugenio Montale es uno de los poetas italianos más importantes del siglo XX y en 1975 ganó el Premio Nobel. A los poemas les antecede una breve introducción de Víctor Rivera.
Introducción
De los poetas herméticos italianos, Montale es el músico, el cantante tenor que por exceso de timidez renuncia a los escenarios y se repliega. Influenciado por su padre, cursa la carrera de contador, mientras deja constancia en sus páginas, por puro oído, del canto que acudirá como un leit motiv a lo largo de su obra. Montale es el poeta que siempre está escuchando lo que le dictan las áridas y escarpadas colinas de su Liguria natal, es el músico frente al mar en espera de la voz elemental, de los ritmos y reflujos de una tierra en que proyecta el pesar de vivir con una canción que nunca fue cantada, con una voz incompleta que deseó hasta el límite de lo humano, pero que por humana condición acepta la imposibilidad original. Así, cava en sí mismo y construye un océano poético quizá igual de extenso que el Mediterráneo, y en un poderoso movimiento interior, elabora una de las obras más importantes de la poesía del siglo XX. Desde su primer libro, Huesos de sepia, aparecido cuando tiene casi 30 años, Montale abre un surco único por donde transita una mirada concreta y simbólica al mismo tiempo, referencias constantes al desgaste humano y el impulso vital que resiste en el borde de lo sagrado. Aunque sus páginas carguen con el peso de vivir entre dos guerras mundiales, realidad que le dará un tono pesimista, Montale acudirá siempre a defender la necesidad de la poesía en tiempos de miseria espiritual. Y es ahí donde hace énfasis, diferenciando la poesía que duda de su época, fruto de soledad y acumulación reflexiva, y aquella escrita para consumo inmediato, que muere en cuanto se expresa. Entre Montale y la vida, están todas las formas de la vida, el mar, la guerra y el tiempo, elementos que entre todos suman una poética que cree en sí misma como forma de conocimiento, como manera de ser en el mundo.
Víctor Rivera
No nos pidas la palabra que revele cada lado
de nuestro ánimo informe, y con letras de fuego
lo declare e ilumine como un azafrán
perdido en medio de un prado polvoriento.
¡Ah, aquel que camina resuelto,
amigo de los otros y de sí mismo,
sin ver que la canícula estampa su sombra
sobre un muro resquebrajado!
No nos pidas el secreto que pueda abrirte mundos,
pero sí alguna sílaba seca y arqueada como un rama.
Solamente eso podemos hoy decirte:
lo que no somos, lo que no queremos.
Descansar absorto y pálido
junto al quemante muro de una huerta,
escuchar entre los arbustos y las ramas
chasquidos de mirlos, zigzaguear de serpientes.
En las hendiduras del suelo o sobre las habas
espiar las hileras de rojas hormigas
que se rompen o se trenzan
sobre minúsculos puñados de paja.
Mirar entre las frondas
el palpitar lejano de las escamas del mar,
mientras sube de las rocas desnudas
el tembloroso canto de las cigarras.
Y bajo el sol que enceguece
sentir con triste maravilla
cómo es toda la vida y sus penas,
en este transitar de bordes
sobre murallas coronadas de trozos de botella.
No te refugies en la sombra
de aquella fronda espesa
como el halcón que se lanza
fulminante en la canícula.
Es hora de dejar el cañar quebradizo
que parece que durmiera,
y de mirar las formas
de la vida que se consume.
Nos movemos en un polvillo
de vibrante nácar,
en un deslumbramiento que enceguece
y poco a poco nos reduce.
Lo sientes, en el juego de las áridas mareas
que se hace lento en esta hora difícil
en que arrojamos en un remolino sin fondo
nuestras vidas errantes.
Como ese cerco de acantilados
que parece desdibujarse
en telarañas de nubes;
así nuestros ardientes ánimos
en que la ilusión consume
un fuego lleno de ceniza,
perdidos en la serenidad
de una certeza: la luz.
Vida mía, no te pido facciones fijas,
rostros reales o posesiones.
En tu inquieto girar tienen
el mismo sabor la miel y el ajenjo.
El corazón que desprecia cada movimiento
rara vez es alterado por sobresaltos.
Así suena de pronto en el silencio del campo
un disparo de fusil.
Tráeme el girasol para que yo lo plante
en mi terreno calcinado por la sal,
y exhiba todo el día al azul espejeante del cielo
la ansiedad de su rostro amarillento.
Tienden a la luz las cosas oscuras,
se consumen los cuerpos en un fluir
de tintas: éstos en sonido. Desvanecerse
es entonces, la ventura de las venturas.
Tráeme la planta que lleva
donde nacen doradas transparencias
y se evapora la vida cual esencia;
tráeme el girasol de luz enloquecido.
Con frecuencia he hallado la pena de vivir:
en el arroyo que bulle represado,
en el retorcerse de un hoja reseca,
en el caballo que se desploma.
No supe de bienes, fuera del prodigio
que encierra la divina Indiferencia:
era la estatua en el sopor del mediodía,
y la nube, y el vuelo del halcón en lo alto.
Mediterráneo
Antiguo, me embriaga la voz
que sale de tus bocas
abiertas como verdes campanas
que se impulsan y vuelven hacia atrás
hasta desaparecer.
La casa de mis lejanos veranos
estaba cerca de ti, lo sabes,
allá en la región donde el sol quema
y el aire se nubla de mosquitos.
Ahora, como entonces, mar,
guardo silencio en tu presencia,
sin creerme más digno
de la solemne admonición
de tu hálito. Fuiste el primero en decir
que el más pequeño fermento de mi corazón
no era sino un instante del tuyo,
que en el fondo de mí habitaba
tu severa ley: ser vasto y móvil
pero a la vez constante:
para lavarme así de toda mancha
como haces tú que arrojas a la orilla
entre corchos, algas y estrellas de mar,
los inútiles escombros de tu abismo.
Alguna vez bajando
por los áridos peñascos
ahora agrietados
por un otoño que los dilataba,
sentía que en mi corazón ya no pesaba
la rueda de las estaciones
ni el gotear inexorable del tiempo;
solo el presentimiento de ti
saciaba mi alma,
asombrado por el jadear del aire
antes inmóvil, sobre las rocas
que bordeaban el camino.
Advertía, ahora, que la piedra
quería arrancarse para caer
en un invisible abrazo;
la dura materia sentía
en sus latidos, el inminente remolino;
las hojas del sediento cañaveral,
al agitarse, daban a las aguas ocultas
su consentimiento.
Tú, vastedad, rescatabas
incluso el padecer de las piedras:
por tu regocijo era justa
la inmovilidad de lo que no tiene fin.
Inclinado entre las piedras
venían a mi corazón
salobres ráfagas;
era la extensión marina
un juego de blancos anillos.
Con esta misma alegría
se arroja desde el estrecho acantilado
hacia la playa, el avefría.
Me he detenido a veces
en las grutas que te prolongan,
vastas o angostas, sombrías y amargas.
Miradas desde adentro, sus entradas
parecían poderosas arquitecturas
con el cielo de fondo.
Surgían de tu pecho estridente
templos de aire,
puntas como flechas de luz:
en el puro azul una ciudad de vidrio
poco a poco se despojaba de sus velos
y el ruido no era más que un susurro.
Nacía de las olas la patria soñada.
Del tumulto emergía la evidencia.
El exiliado retornaba al país incorrupto.
Así, padre, tu desenfreno impone
en quien te mira, un ley severa.
Y evitarla es vano: si lo intento,
me condena hasta un guijarro
gastado en el camino,
petrificado padecer sin nombre,
los vagos restos que arrojó fuera del cauce,
sobre un cúmulo de hierba y ramas,
el torrente de la vida.
En el destino que se aproxima
quizás haya para mi algo de reposo,
ninguna otra amenaza.
Esto dice el oleaje en su furia desbocada
y esto repite el mar
en el cordel de su calma.
No sabemos qué camino
tomaremos mañana,
si oscuro o alegre,
tal vez el nuestro nos lleve
a claros nunca vistos
donde murmure eterna
el agua de la juventud;
o será de pronto un descender
hasta el último valle,
en la oscuridad,
perdido el recuerdo del amanecer.
Quizás nos acojan tierras extranjeras
donde perdamos la memoria del sol
y caiga de la mente
el zumbido de las rimas.
La fábula que habla de nuestra vida,
se trocaría en la oscura historia
imposible de contar.
Al menos asegúranos algo, padre:
que un poco de tu don
penetre para siempre
en las sílabas que llevamos con nosotros,
como el ruido de un enjambre.
Iremos lejos conservando un eco de tu voz,
como se acuerda del sol la hierba gris
entre los patios oscuros de las casas.
Y un día las palabras sin ruido
que de ti aprendimos,
llenas de cansancios y silencio,
tendrán para el hermano corazón
el sabor de la sal antigua.
Desvanece tú si lo deseas
esta débil vida que solloza,
como la esponja que borra
el trazo efímero de una pizarra.
Espero volver a tu ciclo
y cumplir mi disperso camino.
Mi venida fue el testimonio
de un orden que olvidé en el viaje,
dan fe mis palabras, sin saberlo,
de un trayecto imposible.
Más siempre que escuché
tu dulce resaca en las orillas,
fui presa de una turbación,
como aquel desmemoriado
que trata de recordar su tierra.
Antes que a tu gloria,
a ti me entrego humildemente,
instruido por el jadear apenas perceptible
de alguno de tus desolados mediodías.
No soy más que la ceniza de un tirso.
Bien lo sé: arder y no otra cosa,
es mi significado.