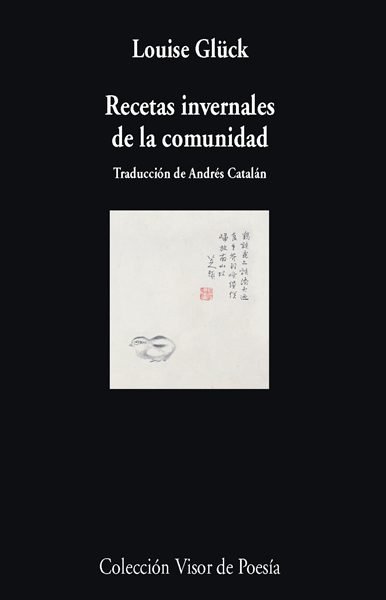Presentamos Meditación sobre las uñas, ensayo de Laura Sofía Rivero (Ciudad de México, 1993) incluido en su libro Tomografía de lo ínfimo (FOEM, 2018) ganador del IX Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz” en la categoría de ensayo. Laura Sofía estudio Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM. Ha sido becaria en el área de ensayo de la Fundación para las Letras Mexicanas, del FONCA y del Festival Interfaz: Los Signos en rotación organizado por Círculo de Poesía. Tomografía de lo ínfimo reúne diez ensayos más en los que lo diminuto cobra un papel protagónico. A partir de objetos y situaciones cotidianas, como las uñas, los robos, las canicas, los nombres propios, las comidas en grupo y las pantuflas, Laura Sofía Rivero profundiza en la importancia de las cosas pequeñas con un tono humorístico.
Meditación sobre las uñas
I
La enseñanza general dictamina que apreciemos nuestro cuerpo como un templo. Se le debe tener bien atendido, limpio y primoroso. Por eso, es tanto el esfuerzo que nos incita a dejar de fumar mediante ilustraciones soeces. De esta misma sentencia nace el empeño por publicitar el cuidado del organismo a través de revisiones mensuales en el IMSS ─chécate, mídete, muévete─ aunque, en la realidad, sólo es posible obtener una cita por semestre debido a la apretada agenda de la burocracia caótica. A pesar de todo este aparato de la prevención y exaltación, hay partes del cuerpo que no dejan de parecer meros ornamentos. No dan razones suficientes para explicarnos por qué se encuentran allí. Sin embargo, sólo cuando esas pequeñas piezas fallan nos percatamos de su importancia fundamental. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo mira enfermo.
Las uñas de los pies son recubrimientos que no resultan tan vitales ni necesarios como la musculatura del corazón, el movimiento intestinal que nutre la sangre, la vida eólica de los pulmones, ni qué decir de esa formidable red neural que se tiende en nuestro cerebro como telaraña. Las uñas destacan, quizá, por su dureza y porque las mujeres las decoran con barnices que las hacen oler por un tiempo a mueble de madera recién pintado; sin embargo una uña no resuelve ecuaciones algebraicas ni se satisface en un orgasmo. Por eso, carga con la condena de ser un elemento inferior ante los ojos del pragmatismo.
Mi oftalmólogo de cabecera dice que si nos dieran a elegir entre nuestros cinco sentidos para renunciar a alguno, nadie optaría por perder la vista. Hace buena publicidad de su negocio, como el orador nato que es; lo cierto es que tiene razón: es completamente posible trazar una jerarquía de nuestro cuerpo. Si fuera necesario desprendernos por convicción de alguna parte de la catedral física que cargamos a diario, es probable que prefiriéramos privarnos acaso de uno que otro cabello, pelito de rana calva. Aunque seguramente la vanidad mediaría para elegir a alguna uña, quizá de los pies para que no se note más que en esos días de playa en Acapulco.
Qué fácil parece renunciar a ellas. Las uñas son diminutas. Son insignificantes. Son trivialidad del hueso. Pero son, también, una verdadera calamidad cuando se enferman.
II
El podólogo vistió sus guantes de látex. Mientras lo miraba recostada sobre el sillón azul desvencijado, sólo podía pensar en la similitud que un consultorio como éste tiene con el del dentista. Las alicatas chillaron sordamente al golpear contra la bandeja de metal. Comencé a quitarme la calceta. Lo hice despacio. Como si unos segundos de evasión ante el inminente comienzo de la tortura, fueran significativos; una ganancia. Mi mirada revoloteó entre algodones, gasas, pinzas y aparatos ignotos surcando el aire como una mosca desesperada sin rumbo. El podólogo fijó desdeñosamente sus pupilas en mis calcetas. Con mayor precisión, en el ridículo diseño de vaquitas con fondo azul ─60% algodón, 30% nailon, 10% viscosa─ que aún lucía mi pie sano. Por vergüenza, escondí la otra bajo mi muslo. La enfermedad y mi moda infantil me hicieron sentir doblemente vulnerable. El hartazgo de los ojos del médico fue un dardo certero y directo a mi confianza. Observó mi dedo pulgar rechoncho y lastimado. Bueno, en estos casos: “al mal paso, darle prisa”, habló la sabiduría popular mediante su boca.
¿Al mal paso? Nunca dejará de sorprenderme la facilidad con la que se puede hacer humor negro involuntario.
III
La uña, para cobrar sentido, se entiende como un conjunto. Se les llama en plural por las dos decenas que coleccionamos en las ramas de nuestro cuerpo como partes necesarias de los dedos. Son gorritos de piel endurecida, calcio y queratina fosilizados para hacer un contraste con la suavidad de la palma o dorso de la mano.
La condición natural de la uña es ser una con el dedo. Se ensamblan en una unión irrefutable que da humanidad a nuestras manos y, a un mismo tiempo, remembranza de las garras animales. La uña es símbolo de la dualidad entre la sensatez y la bestialidad humana. Por un lado, es el medio que usa el tacto a detalle. Ése en el cual las puntas de los dedos son inútiles e inservibles para el roce minucioso. Esta primera cara de la uña racional representa a la técnica y a la especificación; es la que usamos para robar una pestaña caída en el pómulo del otro o para pelar la frágil cáscara traslúcida de una nuez de Castilla. La otra cara de la uña es de bestia salvaje, aquella que rasga y rompe. Se parece a un cuchillo filoso pues es capaz de incrustarse para hacer el daño de un arma blanca. Uña mortífera que lija, destruye y atraviesa.
IV
La fortuna de las personas podría dividirse en dos: aquellas cuyos pies se adornan por uñas cuadradas y, en un segundo grupo, los que padecen de tener uñas amorosas que se abrazan a la carne. La genética conspiró para darme uñas redondeadas que se pierden entre los pliegues del dedo y con ello enseñarme una lección: uno no sabe lo que es el dolor hasta que el podólogo te arranca una uña encarnada.
Mala hora es aquella en la que uno se sumerge en las cobijas de la cama a sabiendas de que hay un piquito enterrado en la blanda piel del dedo. No se necesita ser Hipócrates para descubrir que algo marcha mal cuando el pie roza con la suavidad de la sábana y, en un instante, se padece un dolor insoportable. La levedad lastima, lo mullido raspa. La esquina del pulgar, regordeta bolita semejante a un dulce de leche, no soporta el peso de lo lívido.
La enfermedad nos da luz sobre nuestro cuerpo. Enfatiza el milagro de la salud, la confortabilidad de la vida en la carne y la grasa. Es natural que olvidemos sentir nuestro cuerpo como propio si nos remolca la intranquilidad de poder costear una vivienda o de no sobrepasar un presupuesto fijo en la caja del supermercado. No destinamos ni el más mínimo tiempo para entender nuestra corporalidad como un todo orgánico que, a pesar de ser nuestro, resulta desconocido en cada sacudida interna de las vísceras. Y que, semejante a una maquinaria prodigiosa, opera sigilosamente. Siempre al resguardo del silencio que se rompe en el chillido de una tripa, el estornudo estruendoso o el cauto tronar de un hueso.
Un padecimiento transgrede el modo automático del transcurrir de nuestros días: destroza planes, incomoda. Toda dolencia apunta a lo que señalaba Hume: para vivir, damos por sentada la naturaleza de las cosas con el propósito de normalizar los imperfectos y olvidarnos del azar. Por la mañana, intuimos que la alarma del despertador no habrá de explotar en nuestra cara por el simple hecho de que anteriormente no ha pasado. Pero, aun así, es imposible asegurarlo con una total certeza.
Ni los reyes ni los mandatarios más poderosos se han podido salvar de enfermedades que los postran en cama o retiran de una guerra cruenta. El malestar más mínimo se vuelve un soplo de sabiduría y autoconsciencia. Recordatorio elegante de la muerte a gotas. Anuncio en el camino cuyas letras nos avisan que siempre estamos parados sobre la incertidumbre.
V
Detuve mi vista en la pared del consultorio. Frente a mí, resaltaba un afiche brillante. El esquema de la uña la presentaba de una naturaleza aséptica, limpia, erudita. Como dedos delatores, una decena de flechitas señalaba: lúnula, pliegue, lámina ungueal. Toda consulta es siempre una clase de terminología.
Esa uña de monografía de primaria se alejaba por completo de sus especies reales, células muertas cuya coloración revela su higiene y salud. La uña espuria del cartel sólo confirmaba que la ciencia a veces se deshumaniza para tranquilizar ansiedades. Qué diferencia abismal se extendía entre el dibujo y las uñas que ve el forense clavadas en la pared del delito, las que extirpa el médico en su versión más ingrata, o aquellas utilizadas en las esculturas barrocas. Los artistas de ese periodo llevaron la verosimilitud y el realismo a su grado máximo. Para causar el efecto de piedad esperado en los creyentes, solían incrustar uñas y cabello humano en las estatuas. Tanto tiempo ha pasado de ese entonces y aún a mí me impacta su palidez de templo antiguo, sus llagas abiertas sin encontrar alivio alguno, la sangre de las costras y ese dolor inigualable que sólo en la vitalidad se experimenta. La queratina de uñas y cabello denuncia el misterio que causan ambos a nuestra cognición. Cuando morimos, nuestras uñas parecieran seguir creciendo, como un lázaro corpóreo que se resiste a la muerte. Sin embargo, es tan sólo la piel retráctil que se encoge poco a poco la que provoca ese efecto y los hace sobresalir por la deshidratación. Ni siquiera las uñas derrocan a los últimos estertores, mas su dureza logra vencer un poco el transcurrir del tiempo.
En mis uñas, yo no veo habitualmente las partes que indica el cartel ilustrativo. Para mí son tan sólo los tacones de mis dedos. Muchos desafían a su pequeñez y las exaltan con paciencia. El hecho de que las mujeres las coloreen resulta extraño al pensar que éstas son almacenes de mugre, no obstante los locales de gelish y manicure siguen proliferando. Cada vez encuentran maneras más absurdas de decorar las manos hasta convertirlas en incapacitadas, zarpas inútiles. Si el color rojizo que maquillaba las uñas de los habitantes del Paleolítico sorprendió a nuestros arqueólogos, qué dirá el futuro de nosotros cuando otros conozcan nuestras plastas informes nacidas del petróleo.
El hindú Shridhar Chillal dejó crecer las uñas de su mano durante sesenta y dos años ─según me hizo saber un doctísimo libro de Record Guiness─ y ahora la más grande de ellas mide noventa centímetros de largo. Me pregunto cómo alguien llega a una determinación como ésta de un día a otro como también me intriga qué pasará con Shridhar o con Niurka cuando sean cadáveres deshidratados. Para muchos, este escenario es imposible pues las uñas implican el esfuerzo de cultivar la paciencia y evitar morderlas. Qué fácil es convertir los dientes en alicatas en la víspera de una entrevista de trabajo, al estudiar para un examen o antes de que el doctor comience un procedimiento que, de un instante a otro, hace ver su bata blanca como uniforme del más cruel de los carniceros.
VI
El cuerpo es un crisol donde convergen placer y dolor. En este entendimiento, el hombre ha encontrado maneras diversas de usar ambos como rehenes para alcanzar sus intrincados fines. El potro, la doncella de hierro, la flauta del alborotador, el cinturón de San Erasmo. Todos ellos son nombres que remiten a un mismo ingenio diabólico que con su creatividad fabricó instrumentos para torturar a los culpados. Exurge domine et judica causam tuam[1]. La Santa Inquisición también implementó la turca, un método para arrancar las uñas con pinzas lacerantes. Como si no fuera poco, en varias ocasiones los verdugos incrustaban clavos en la carne tierna que recién había sido privada de su cobertura de queratina.
Parece lejano el tiempo en que la multitud se reunía para ver y comentar la muerte de alguno en la hoguera. Sin embargo, nuestra civilidad y cultivo de la ultratolerancia no ha sido capaz de absorber todo comportamiento barbárico. Qué inmenso es el abismo entre un hombre que ha pasado días enteros sintiendo cómo sus músculos son desgarrados por ganchos y la vida de todos aquellos que son veganos, comen productos orgánicos, tienen una rutina diaria de ejercicio, cepillan por la tarde a su perro golden retriever y su preocupación más urgente es comprar una nueva camisa para estrenarla en la fiesta próxima. Ambas realidades ocurren en el instante que nosotros utilizamos para dar un sorbo a nuestra taza de café. La tortura es una sombra inseparable de muchos cuerpos ignorados por la cultura pet-friendly. Esa misma que se olvida de un hombre múltiple y único a la vez: hecho a semejanza de los de su género, pero despojado de toda humanidad para padecer en carne propia el martirio; encadenado por el vil y humillado por los poderosos.
Actualmente, las uñas de los prisioneros de guerra son también rehenes de los opresores. Ellos meten alfileres en el borde de la carne con una técnica digna de la más exquisita paciencia y meticulosidad. Uno a uno, despacio. Hasta que la uña casi se ha despegado por completo, toman las pinzas y la arrancan sin tapujos. Así lo afirman quienes han regresado, por ejemplo, de Vietnam y experimentaron el tránsito de una lentitud agonizante hasta alcanzar el súbito ardor violento. La uña es dolorosa por ser mínima. En el domino de lo ínfimo subyace el sometimiento más eficaz. Único por alcanzar niveles no previstos, por tener un escondrijo insospechado y ser absorbido por el descuido. Todos somos tan vulnerables como cualquier varita endeble.
Beatriz de Padilla fue “relajada” en Cuenca después de que la turca iniciara su proceso inquisitorial, acusada por practicar el Islam en 1598.
Samuel Weinstein, en 1969, reveló la táctica de su bando sitiado en Saigón luego de pasar por el suplicio del alfiler.
Yo no sé qué culpas estoy expiando en esta silla del consultorio número tres en la calle de Marsella.
VII
La punta de los alicates se hundió en la intersección de uña y carne. Comenzó a escarbar. Apreté con fuerza la calceta de vaquitas en mi puño, estrangulando por el dolor a las reses algodonosas. He visto a personas sofocar un sollozo cuando se golpean el dedo chiquito contra una esquina. No me las imagino en mi silla olor a hospital soportando un martirio como éste sin anestesia. La técnica del podólogo fue insuficiente para evitar proferir mi primer aullido de bestia herida. Con las pinzas y mucha paciencia, buscó la uña maligna entre la comisura. Se encontró con una serie de esquirlas similares a las de un accidente automovilístico, vidrios rotos, y las comenzó a arrancar como pequeñas espinas. Mis gritos me hicieron pensar en los pobres hombres y mujeres enclaustrados en los cubículos contiguos que tan sólo esperaban un pedicure o recorte habitual mientras hojeaban alguna revista rosa para ociosos. Los alaridos definitivamente son la peor mercadotecnia de un consultorio.
Me quité una lágrima y miré la bandeja. El pedazo de uña encarnada había sido derrocado de su imperio tormentoso. El podólogo se quitó los guantes y tomó un aparato conectado a un enchufe cercano. Mi sobresalto hizo que le cuestionara con urgencia por la identidad de semejante tecnología. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Mi corazón comenzó a latir apresuradamente. No se asuste ─pronunció el médico─, solamente es para darle un masaje en las plantas para que se relaje.
Tan pronto terminó el procedimiento, las vaquitas de mi calceta volvieron a pastar felices en la tersa llanura de mis dos pies.
[1]“Álzate, oh Dios, a defender tu causa” es el salmo inscrito en el escudo de la Inquisición española.