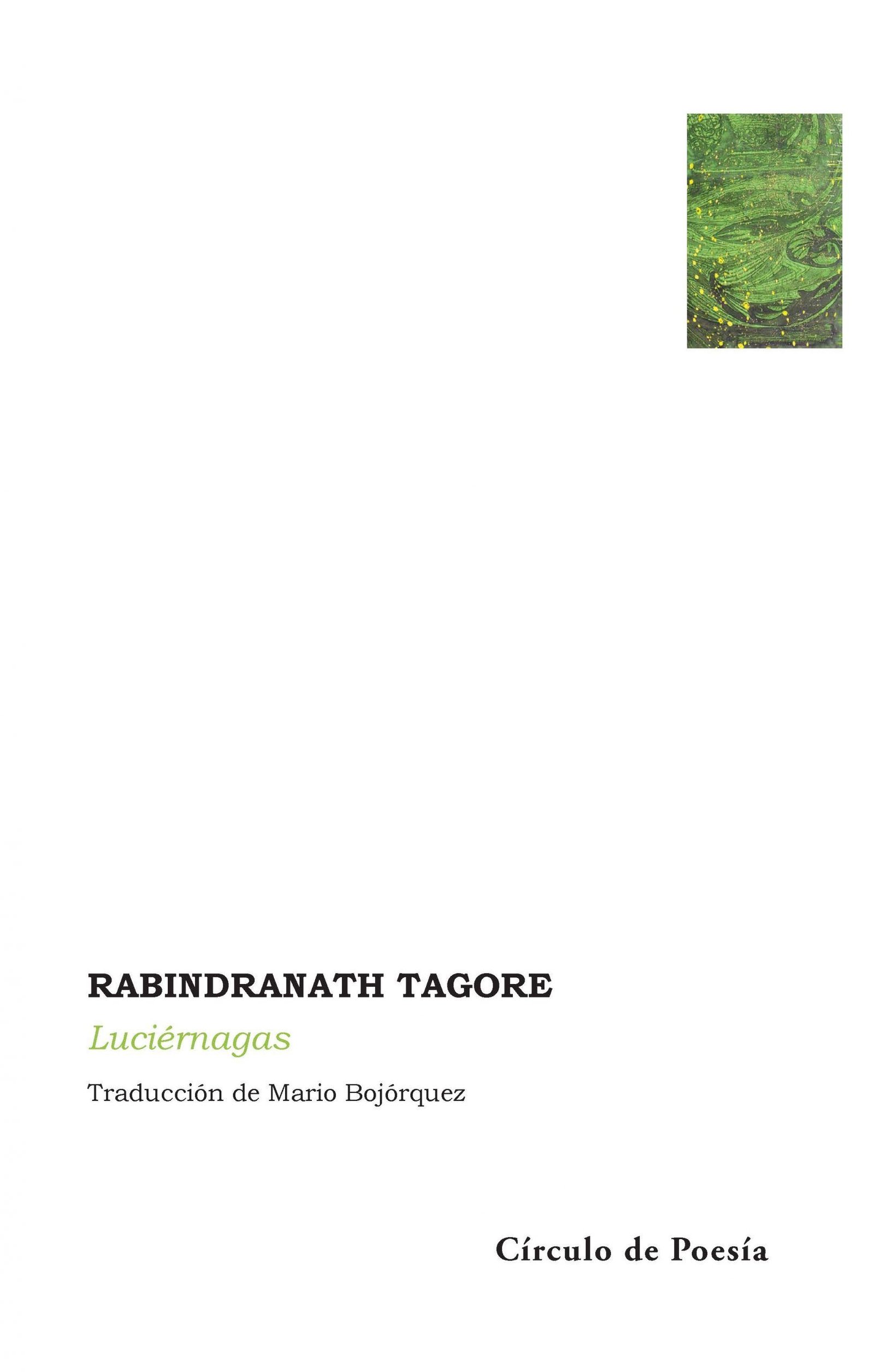Presentamos unos poemas de Fernando Salazar Torres (Ciudad de México, 1983). Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I). Maestría en Humanidades por la misma casa de estudios. Ha publicado ensayo y poesía en distintas gacetas y revistas impresas y electrónicas, así como diversas participaciones en festivales de poesía y congresos académicos. Ha publicado el poemario Sueños de cadáver. Coordina el taller literario Ígitur.
¡Qué saña! ¡Qué muerde!
¿De qué modo nos alivia la Muerte?
La sombra de sus costillas es agria,
algo muerde, con saña,
insistentemente, sin final,
mi corazón.
Ya casi olvido tu cara
pero tu esqueleto se yergue en las noches.
¡Qué saña, qué muerde!
Hay noches tan solas! Tan silenciosas
que las noches se vuelven lluvia
¡Qué saña! ¡Qué muerde mi corazón!
Playa sáfica
Encima de esta tarde que transita,
dos soles doblan reflejos al borde
hasta descubrir otro amanecer,
tú siendo niña.
Atrás, de espaldas, vamos con el tiempo
arrastrando, en los pies, la luz al sol
de ambos horizontes que ya se encuentran.
Día de espejos.
Regular el adiós en el camino
nunca o siempre lo testifica el polvo,
más allá somos el doble del sol,
el día peregrino!
Tanta luz
Demasiada luz dentro de mi pecho
y otro amanecer más camina.
Muy temprano a lo largo del desbordamiento
mis ojos son tan del color del horizonte,
que les caben el abismo, sí, la oscuridad,
y no de tanto soñar se muere, sino se respira!
Más lejos de aquella línea horizontal
un mundo me divide y me deja,
y aquí, nada espera, solo la muerte.
Hay tanta luz
que de esperanza sentí dolor y angustia.
Esta vida es la fuente de otra luz.
Hay harta claridad en mí,
tanta, que me ahogo de cielo y Dios.
Sí! Allá, al otro lado de la mirada,
más allá de estos ojos que me abisman,
el sol cubre mi alma de otro cuerpo.
Morir es quedarse
Nada, ya nada debo salvo el tiempo.
Sin mirar atrás,
nada debo si el año muere.
Mi memoria queda prendida a ti,
de la hojarasca del otoño,
de los pasos que dejo.
Pasar a ojos cerrados y labios
en vilo con la noche
con la ciencia de que llegar es irse
y volver a soñarte
y otra vez retornar,
una vez más quedarse.
No, nada debo, el tiempo aqueja,
dolerte del mismo modo hasta siempre,
arderme y dolerme
otra piel en mi cuerpo;
vivir así, como dicen, como es,
así es el amor en esta tierra prometida,
quiero decir húmeda,
porque debajo
muy abajo de este mundo
hay carne en la muerte, así vengo,
cabalgando encima del espinazo
de un animal fracturado
de un animal roto
que fue contenido bajo tierra.
La muerte nada, nada guarda.
O el tiempo o la memoria
que me vivieron
me hacen llorar en desmedida
cada noche y cada día;
mejor es irme
y dejar cada cosa en su lugar
y permitir que las horas nos dejen.
Intentaré de nuevo la historia,
dejo este cadáver en flor;
soy esa oscuridad en mi cuerpo,
mi otro yo que perdí,
mi alma que te vivió.
Mirarte sin mirarnos hasta nunca
en el adiós de la muerte que llega.
Viene por mí el caballo melancólico,
el mismo que me trajo a tu sombra,
a mi casa donde existir
es de pronto desvanecerse.
Exhumación
Barro el nido de los espantos
con el plumero de la bruja;
saltan, retozan y vagan los trinos
nocturnos en los álamos del lago.
El corifeo de las grullas, no,
digo, el adalid de las lobas
muerde el grito en la cima;
allá, más acá de las providencias,
vates y clérigos formulan
el grimorio de la edad cósmica.
Sacudo el pánico,
limpio el polvo de la casona
al ocaso de tres vírgenes hadas;
la torre de los magos testifica
de la sombra vecina,
la luz que bajo tierra chupa el hueso.
Las órdenes mueven los astros,
los dioses caen en forma de piedra
de rodillas suspiran la penumbra.
Otra vez el grito, un hallazgo
en la piel de las monjas,
de la cruz hay calor de sangre,
olor de agua, salitre, a subterráneo
de flor ensucia los ojos, las manos,
y el desamor de dios en sus hocicos.
El universo o la escritura,
el orden o la luz
da pareja muerte en el patio
de cualquier templo,
en esa piedra la fe incendia,
quema la carne, y el sacramento
por la vida se inhuma
al lavarse los párpados
al nevarse los ojos.
Raspa la hoja blanca, a ver si
algo cabe en la cuenca de esta mano;
atrás mosca, heliotropo, ciénaga.
“Raspa”, me susurra el zumbido de la flor garza;
rasgo los aires y los soles
silban entre las plumas de las tardes
a manera de pájaros anclando la savia.
Murmura, repite el sonido,
musito y duermo a la hora
que escurre el dolor de la fiebre.
Qué digo! Nadie me repite,
hago eco de mi voz bajo la cama,
me dices ya, me dicen hoy,
dicen las voces “camina al espejo”
y ando como Simón en el vacío.
Allí encuentro más voces que emular,
sus ecos maduros son la deslucida imagen,
la pobre luz de quienes me preceden
y cifran el verso libre con la estrofa blanca.
Qué dicen! Nada, copian mal el Blanco,
declinan entre dados por la boa del juego,
modernos epigonales, caballo a mansalva,
expresan bien la imperfección del símil
y del poema, digo nada, lo deletreo,
las letras quedan libres.